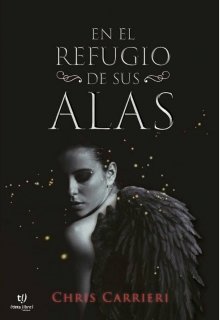En el refugio de sus alas
Capítulo catorce
Capilla Saint Lucas, Inglaterra
CECILE
Un toque de aquellas pálidas manos en su sien mientras esperaba con los ojos cerrados y todo volvió a ella, como si nunca se hubiese ido, como si hubiera estado guardado y esperando.
Cecile recordó su vida cotidiana en la antigua Cafarnaúm. Sus creencias renovadas por la llegada del Mesías. A su padre, Simón (quien luego sería Pedro; rebautizado así por el Señor), un pescador sencillo, algo impulsivo y generoso. También a su madre, Berenice, una mujer pura, devota y sincera, y por último a sus dos hermanos menores Gad y Amit, y a su hermana pequeña, Debbora.
El dolor que sintió ante la pérdida de su Señor, y luego su gozo por su resurrección; quedando a la espera de su segunda venida. Las lágrimas que vertió por su madre al morir y las que siguieron al llorar a su padre, que por su fe fue crucificado cruelmente, cabeza abajo. Persecución, escasez, hambre; el arresto de Gad, la desaparición de Amit y la muerte de una parte de su corazón al fallecer Debbora con solo doce años.
Recordó el encuentro con los primeros discípulos y el conocimiento de una verdad que la cambiaría para siempre. Llevaba en su sangre un poder otorgado por su Dios a su padre; uno que como su primogénita había legado. Ahora era su carga.
Trajo a la memoria los días que siguieron, décadas, siglos, y su reloj se detuvo en sus veintiún años. El de su padre luego de ese obsequio también se había detenido, lo cual no hizo diferencia en él al morir en manos de los romanos.
Tantos sucesos y su paulatino ensimismamiento, su temor a aquellos que, según sus cuidadores, harían hasta lo imposible para capturarla. Mil rostros nuevos tomando el lugar de los que morían a medida que el tiempo pasaba. Cientos de años más, y siempre en peligro, siempre escondida. Viviendo una vida en la que no podía vivir, en la que no podía ser ella, pues hasta su nombre, Ziloe, fue reemplazado por otro más significativo, la llave.
Más siglos deshojándose en el tiempo y un nuevo lugar de asilo en el oriente, en China. Nuevos guardianes allí, monjes distantes ycallados. Un mundo de silencio, un mundo de melancolía. Y en un paseo por el lago un día cualquiera, él, Hariel. En ese momento, Cecile, que ahora supo era Ziloe, se detuvo para recordar en detalle.
Ziloe suspiraba mirando por la ventana, se sentía triste y cansada, sin hallar para su sentir una razón ¿o era más bien que las que tenía no eran nuevas?, ¿que las razones de su pesar ya le eran rutinarias?, ¿que la pena estaba tan arraigada a ella que ya parecía ser parte de su ser? Suspiró de nuevo, ¿de que valían sus quejas si sabía que nada iba a cambiar? Sí, ser quien era, era una bendición tan grande que habíallegado a maldecirla.
En el haber de su vida ya contaba con más de un milenio, debería sentirse feliz por tener una existencia tan longeva, pero no hallaba motivo para tal regocijo, pues cada uno de sus días solo estaban llenos de soledad, de desconocimiento, de nada.
Respiró hondo y decidió dirigirse a la cocina del templo, sabía que Yuka se encontraría allí a esas horas. Necesitaba su permiso para salir al exterior, pues él era uno de sus cuidadores. Solo le permitían unos minutos diarios, eso si no había alguna noticia que redoblara la vigilancia, manteniéndola dentro del monasterio por semanas y duplicando la custodia. Caminó lento los extensos pasillos de piedra, austeros e inexpresivos, grises, fieles reflejos de la vida que Ziloe vivía.
Al llegar a la enorme puerta, tocó despacio. Esta se abrió segundos después, revelándole el impávido rostro sereno de Yuka.
—Deseo salir un momento al lago, es un hermoso día y me vendría bien un poco de luz de sol —pidió ella respetuosamente.
Él solo asintió, no le repetiría las reglas, no más de veinte minutos y no ir más allá del lago.
—Gracias —murmuró Ziloe e, inclinando la cabeza en un breve saludo, se giró para marcharse.
Ni bien cruzó la puerta principal, el sol acarició su rostro; inspiró el aire algo húmedo de aquella estación del año y caminó lentamente por el patio empedrado, hasta culminarlo, hasta traspasar el cerco de piedra, hasta sentir la hierba sobre sus pies, pues anhelando ese tacto los había descalzado. Se adentró un poco en la arboleda, los sauces y los arrayanes se mecían al son del viento, agitando sus ramas en un pacífico baile. El aroma de las flores embebió sus sentidos, trayéndole sosiego a su alma atribulada. Siguió avanzando, acariciando los troncos, juntando algunas hojas caídas en la negrura de la tierra, sonriendo al ver un nido de pequeñas aves en lo alto de una copa verde. Hasta que, finalmente, llegó, se apoyó en un árbol y observó la sutil cadencia del agua cristalina ondulando suavemente. Algunas coloridas mariposas zigzagueaban reflejándose en el lago. El canto de un mirlo se oía cercano, la vegetación bañada en los rayos del sol; la vida, una que Ziloe ansiaba, una que le gritaba que no se rindiera, que la suya no era menos, que merecía ser vivida.
Se sentó en la orilla, dejó que sus pies recibieran la fresca caricia de aquel líquido marino y suspiró, de nuevo, pues parecía que solo ese gesto podía encerrar sus ansias, sus deseos, sus quizás y sus quiero.