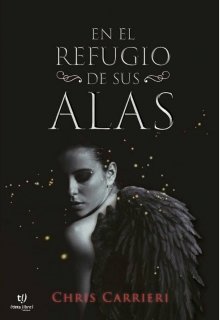En el refugio de sus alas
Capítulo veintidós
Gran Sinagoga de Jerusalén, Israel
LUZBELL
Era una mañana suave y húmeda; nubosa, con el típico clima mediterráneo de esas tierras.
Luzbell se hallaba en uno de los ventanales que daban al exterior, el cual tenía un balcón largo y estrecho. Desde allí observaba a la multitud reunida debajo, los ciudadanos israelíes (los que no perecieron tras resistirse) y los representantes de cada embajada; el aroma de su temor le llenaba las fosas nasales. Tal era el terror que provocaba en ellos, que él casi podía sentir el circular frenético de su sangre, la arritmia de cada uno de sus latidos, el sudor que perlaba sus manos, y estos unidos conformaban una febril fragancia que le era casi afrodisíaca, excitante.
Sus caídos lo acompañaban. A su derecha Hariel, su preferido, su largamente anhelado arcángel de alas negras, se mantenía bello y altivo, enfundado en su armadura negra, como buen guerrero que era, mirando a la multitud con sus enigmáticos ojos carmesí. El que una vez fuera jefe del Ejército Celestial y que ahora le pertenecía en la totalidad de sus aptitudes, o casi. A su lado se hallaba Lumiel, quien era su orgullo personal aunque su relación no fuera precisamente idílica. Ella observaba todo al mismo tiempo sin perder detalle alguno, dejando que su melena roja fuera agitada por la brisa igual que lo hacía su escotada túnica de seda plateada. Años atrás había sido la mente maestra detrás del horror de Salem, la única que podía atribuirse el título de bruja, una hechicera mortal y desalmada. Abdi-Xtiel era el siguiente. La larga cortina de sus cabellos negros rozaba los pisos de cerámica esmaltada. Su mirada de tonos cambiantes, pero igual de indescifrables, parecía no enfocarse en nada en especial. Él era un ser extraño entre seres extraños; artesano de la Gran Inquisición que azotó a Europa en el siglo XV, disfrutaba en gran manera las torturas y asesinatos, además de tener un sorprendente don para las artes oscuras. A la izquierda de Luzbell estaba Yasiel, feroz y temible; en un gesto muy suyo acariciaba la empuñadura de su espada. Él pensaba al verlo que no era su cuerpo cubierto de eslabones plateados ni su altura y porte gigantescos, ni siquiera su sonrisa sádica, lo que infundían tal pavor en los demás, era la nada que podía verse a través de su mirada completamente blanca, esa vacuidad reflejaba con nitidez su alma, y era esa falta la que aterrorizaba. Hacedor de guerras en pos de ideales absurdos, gozaba con la imagen de los cuerpos mutilados y en descomposición que se apilaban en los campos de batalla. Lo secundaba Siriel, su consejero, el único entre sus caídos que no era arcángel, solo un ángel mayor, antes erudito en el templo, ahora su asesor. Astuto, sagaz e inteligente, se jactaba con veracidad de haber sido el autor del Holocausto que se llevó la vida de millares de judíos. No le entusiasmaba en sí la muerte, sino el planear y ejecutar sus estrategias. Qirel y Graciel eran los últimos. El primero, era sinónimo de corrupción. Pornografía, violación, incesto, y como estos, otros tantos actos inicuos habían sido propagados por él durante milenios. Olía mal, a muerte vieja. Su rostro aún conservaba, detrás de toda la suciedad, la belleza que antes lo había hecho conocido, pero que ahora su andrajosa y descuidada presencia ocultaba con habilidad. Vestía harapos carcomidos y llevaba su cabello castaño claro (tono casi indistinguible) en una grasienta trenza hecha de rastas. El segundo Graciel, contrastaba en demasía con Qirel, era pequeño, de un metro setenta de estatura y contextura frágil. Tenía un rostro suave y bonito, coronado por rizos dorados y unos ojos muy azules y expresivos. Era un “angelito” a simple vista, pero no uno bondadoso ni confiable. Se había infiltrado con éxito en las legiones angelicales una centena de veces. ¡Y muchas más había sido enviado con mensajes falsos! Graciel era un as en su manga y un aliado importante como cada uno de ellos, a los que conocía demasiado bien en sus gustos, deseos, preferencias, temores y sueños. Y este conocimiento era su poder.
Luzbell decidió que ya era hora de ser reconocido públicamente. Paseó su mirada por las cámaras que enfocaban en su dirección. Pocas emisoras radiales y canales de televisión seguían en pie, pero serían suficientes para enviar el mensaje: “Soy el nuevo gobernante de este mundo, reconózcanme como tal o mueran”, a los que aún tenían una pantalla, una radio o, claro, luz eléctrica.
Él avanzó un paso hacia donde estaba un micrófono apoyado sobre un pie metálico, se aclaró la garganta y se dispuso a comenzar con su discurso.
—Habitantes de la tierra. Ante todo quiero presentarme, mi nombre es Luzbell. Sé que han oído de mí. En cada pueblo, nación y cultura desde que fue creado este mundo, se me ha dado un nombre diferente: Satanás, Belcebú, Belial, Lucifer, pues sea cual fuere el apelativo que me den, ese soy.
»En este día y ante ustedes, los que pueden verme en persona, y los que lo hacen a través de uno de sus tantos medios de comunicación, he venido a reclamar el mundo que por supremacía me pertenece. No exijo mucho, solo el reconocimiento de lo que soy, su soberano, su gobernante y su dios, pues a partir de esta hora serán mis mandatos los que rijan esta tierra. Ustedes deciden, me honran hincándose ante mí, o se niegan y sufren las consecuencias.
Debajo hubo un cuchicheo general, miradas alarmadas y manos que se estrujaban en busca de fortaleza interior, y después, un silencio absoluto.
Para su complacencia, Luzbell comenzó a ver como se doblaban las rodillas, como las cabezas se inclinaban, como las voluntades se rendían. Todos; mujeres, hombres y niños postrados le ofrecieron adoración.
Él contempló a la muchedumbre con una sonrisa luminosa que se atenuó al percatarse de algo. Un hombre, de no más de treinta años, oriundo de esas tierras a juzgar por su apariencia, se mantenía de pie en medio del gentío.
Un solo valiente o un solo estúpido.
Luzbell lo conocía, era un militante pacífico y un devoto creyente del Dios de sus padres.
—Isaiah —lo llamó por su nombre—. Solo repetiré esto una vez, arrodíllate.
Isaiah no dijo palabra alguna ni cambió su posición.
Lo admiró, como antes había hecho con el presidente africano. Para él aquel que se atrevía a mantener su postura en medio del sometimiento, era merecedor de una cuota de admiración.
Al entender que el joven no se doblegaría, Luzbell se giró despacio y buscó la mirada de Hariel. No hizo falta que le dijera qué hacer. Hariel se lanzó al aire, volando sobre el sinnúmero de hombres reunidos. Al llegar adonde estaba Isaiah se detuvo, desenvainó una de sus espadas y se mantuvo suspendido esperando su próxima orden.
Luzbell disfrutaba la escena. Hariel hacía el intento de mostrarse impasible, pero él sabía que esto era solo apariencia. Su comandante venía padeciendo de ese titubeo a la hora de acabar con una vida desde el maldito (y a la vez bendito) día en que ella llegó a su vida; Ziloe y sus promesas de amor eterno habían ablandado al caído, le habían traído dudas. Pero había algo que Luzbell no podía negar, y era que esa lucha entre el bien y el mal, esa batalla que Hariel libraba en su interior, lo hacían a sus ojos más apetecible. La tarea de subyugarlo, de quebrarlo, se le hacía sumamente placentera. Dejando de lado aquellos pensamientos, se dispuso a dar la sentencia. Era obvia, muerte, y fue dictaminada con un ligero movimiento de su cabeza.
Hariel hizo otro gesto en respuesta; uno de afirmación, y descendió muy lentamente sobre el asfalto, mientras que los que rodeaban a Isaiah se arrastraban presurosos en sus rodillas intentando alejarse de su verdugo alado.
Hariel alzó en alto su espada y el aire soltó un ligero silbido cuando fue cortado por ella. La hoja cayó y con ella la cabeza de Isaiah, quien mantenía en su rostro moreno su última expresión; la de la férrea decisión. Su cuerpo inerte cayó al suelo haciendo un sonido tosco.
Minúsculas gotas de sangre salpicaron el rostro de su comandante, como también la coraza de su armadura. Esa imagen encendió los retorcidos apetitos de Luzbell, inflamando su pasión malsana. Era increíble lo mucho que lo deseaba.
Hariel volvió a alzarse unos metros arriba y desde esa altura lo observó esperando. Estaba por darle la orden de volver a su lugar cuando para su completo asombro, alguien más se puso de pie. La contempló con cierta incredulidad. Era una joven madre, poco más que una niña, de unos veinte años, con un nacido de días en los brazos.
El horror se plasmó en los ojos de todos los presentes, los que parecían no poder apartarlos de ella, pero hubo uno entre todos que lo reflejó con funesta claridad, una mirada roja, la mirada de Hariel.