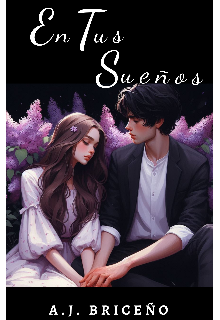En Tus Sueños
XIII. Agua y aceite
1971. Vermont.
La familia Riveira se preparaba para pasar la navidad en casa de los padres de Luis, como cada invierno. Estarían allá hasta la primera semana de enero, cuando se festejaba el cumpleaños de Isabel.
Ya empezaban a caer las primeras heladas. Los árboles y los pórticos de las casas se cubrían de escarcha.
Irenne miraba a través de la ventana. Odiaba el invierno porque le impedía hacer lo que más amaba: disfrutar del sol del verano y bailar bajo la lluvia vespertina que refrescaba el ambiente.
—Irenne, nos iremos en una hora —dijo Isabel y se dio la vuelta.
"Gracias por avisar."
El viaje hacia Stowe tomó cerca de tres horas de carretera.
Ésa sería la primera vez que los padres de Luis verían a Irenne. Ella quería dar una buena impresión, pero estaba consciente de que no era buena para eso. Normalmente la gente debía tratarla en más de una ocasión para que pudieran simpatizar. Ella era imprudente, siempre lo sería, y a muchas personas no les gustaba eso.
Sus dientes empezaron a castañear en cuanto puso los pies en la nieve. Se estremeció y limpió su nariz goteante con el dorso de la mano a pesar de que por primera vez había decidido estudiar todos sus movimientos para causar buena impresión. En primer lugar, pensaría hasta tres veces antes de atreverse a hablar. No quería hacer que Luis pasara un mal rato por su culpa o hacerlo sentir avergonzado. Era sólo por él que trataría de mostrarse como una señorita de alta sociedad.
Los señores Riveira ya los esperaban en la entrada de la casa. Aparentaban tener cerca de sesenta años. Aún lucían fuertes y vigorosos. tenían una apariencia sencilla y un gesto amable.
—Hola, mamá, papá —saludó Luis con un abrazo. tenía los ojos y la nariz de su padre—. ¡Qué gusto verlos! Hace ya tanto tiempo que no venía a la finca...
—Eso es porque tú quieres —bromeó la señora Riveira—. Siempre mandas a Isabel con tu chofer. ¡Ni siquiera te dignas a venir tan sólo para cerciorarte de que aún estamos vivos!
—¡Pero si están tan fuertes como robles! —se defendió.
—Ésa no es justificación. ¡Eres un mal hijo, Luis!
—Sí, madre. tienes razón —Luis mostró arrepentimiento—. trataré de visitarlos más seguido.
—¡Ya, ya! —terció el padre, un hombre de piel muy blanca y cabello ralo, casi inexistente en la coronilla—. No le hagas caso a esta señora consentida. Sólo te está gastando una broma.
—Buenos días, abuelo, abuela —saludó Isabel. En seguida, plantó un delicado beso en la mejilla de ambos.
—Buenos días... —dijo Irenne quedamente, e hizo una pequeña reverencia.
—¡Por todos los cielos! —exclamó Saúl Riveira—. ¿Ésta es la pequeña de la que nos hablaste? ¡Por Dios! ¡Si yo creí que se trataba de una niña! ¡Pero si es una linda jovencita!
—¡Se lo agradezco, señor! —Irenne elevó la voz una octava—. ¡Usted sí que es muy observador!
Ahí quedaron todos los propósitos de la joven recién llegada. Isabel puso los ojos en blanco. El abuelo se quedó pasmado por un momento, pero luego soltó una carcajada. Su estómago se movía de arriba abajo sin cesar. Esto le resultó muy gracioso a Irenne.
—¡Vaya, vaya! Buena elección, ¿eh? —con este comentario coronó el señor Riveira la presentación.
—¡Entremos! Si seguimos aquí nos vamos a congelar —invitó la abuela, dando una suave palmada en la espalda de su hijo.
Durante la comida Irenne se dio cuenta de que los señores Riveira no eran unos ogros como imaginó. Al contrario, eran sencillos, y Luis su fiel reflejo, tan educado y fino, desprovisto de esa prepotencia de Estela e Isabel, para quienes las reglas de etiqueta eran lo más importante de la vida.
La noche buena y la navidad llegaron como algo nuevo en la vida de Irenne. Era la primera vez que recibía tantos y tan costosos regalos. En el colegio de monjas esos festejos pasaban inadvertidos. La institución permanecía en completa oscuridad mientras, afuera, los focos multicolores daban brillo y un aspecto alegre a las calles.
Cuando la madre de la jovencita vivía se esforzaba todos los años por conseguir un árbol natural. Siempre la llevaba consigo para que ella misma pudiera elegir el que más le gustaba. Con todos sus esfuerzos y trabajos extra, su madre era capaz de darle ese gusto a su única hija.
Solían acomodar los adornos al lado de la chimenea de su habitación. Hermes, el jardinero, y Celia, la cocinera, siempre estaban ahí para ayudar a colocar los adornos del siempre frondoso árbol. Lo más divertido era cuando Irenne ponía la estrella en la punta. Hermes la alzaba hasta el punto en que pudiera hacerlo con sus diminutas manos. Entonces, un sonoro aplauso retumbaba en la casa. A la mañana siguiente, sin falta, había tres regalos al pie del árbol. De parte de Hermes, alguna figurilla de madera tallada, y de Celia, calcetines y zapatos. Su madre se encargó de obsequiarle, hasta el día de su muerte, una muñeca de trapo hecha con sus propias manos.
Pero la última navidad le dio un regalo diferente. Era una diminuta envoltura de color cobrizo. Con curiosidad, Irenne rasgó el papel y encontró una cajita de madera de caoba. Dentro, había una cruz de plata que pendía de una fina cadena; el centro estaba adornado con una pequeña paloma en relieve.
—Es el Espíritu Santo —dijo Sarah mientras le sonreía a la niña que la miraba atónita—. Es como tu conciencia —prosiguió—. Él te dice lo que es bueno y malo para ti. Deberás escucharlo siempre. Porque ése es el espíritu de Dios.
Irenne se sintió extremadamente feliz al recibir aquel objeto. Después de abrazar a su madre, destrabó el broche de la cadena y la colocó rápidamente alrededor de su cuello. Corrió entonces a mirarse en el pequeño y sucio espejo. Era el mejor regalo que le habían dado en toda su vida.
—¿Te costó mucho, mamita? —quiso saber.
—La verdad no. Me lo dio mi madre antes de morir. Dijo que esa cadena me recordaría que siempre estaría a mi lado, cuidándome. Y así lo creí siempre.