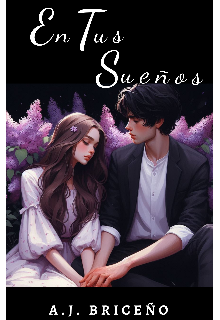En Tus Sueños
XIX. La casa del abuelo
El primer fin de semana de cada mes solía tomar el autobús hacia Bennington, que partía de Boston al medio día. Cuatro horas más tarde, después de un transbordo a un autobús local, llegaba a casa de mi abuelo. El camino se había vuelto monótono, con no muchos lagos o prados que mirar ni construcciones o algo nuevo que despertara mi atención. tal vez era porque odiaba la inaccesibilidad del lugar. Era más fácil ir a Nueva York, que en teoría se encontraba más lejos, pero había una infinidad de líneas de tren y autobús que iban y venían cada quince o veinte minutos a la gran ciudad y sin necesidad de hacer molestas conexiones. Pero mi abuelo había decidido quedarse a vivir en Vermont, y mi madre no me tenía la suficiente confianza para comprarme un automóvil con el que pudiera desplazarme a placer.
Lo raro era que mi madre nunca visitaba a su propio padre. Lo hizo sólo un par de veces, y el tiempo que permaneció con él fue menor que el que ocupó en llegar. Ciertamente, esto y la casa tan extraordinariamente grande despertaban en mí muchos interrogantes. Sabía, por mi padre, que trabajó con él en sus primeros años de contador, que mi abuelo fue un hombre muy rico, pero también muy listo, con facilidad para hacer dinero y multiplicarlo. Como el rey Midas. No obstante, un día algo le sucedió, y perdió más de la mitad de su cuantiosa fortuna. Quienes lo consideraban un afortunado hombre de negocios no se explicaban qué había contribuido a que llegara a ese límite. Aun así, no era uno de los magnates de la ciudad pero tenía la suficiente solvencia económica como para vivir tres veces una vida sin trabajar, de una manera decorosa y sin pasar ningún tipo de privación.
Después de eso, mis padres decidieron vivir en una modesta casa en Lynn, desprovista de todo lujo. Mi madre renunció a su vida de joven rica al casarse con mi padre, quien sólo pertenecía a la clase media. Pero era un hombre responsable que pudo satisfacer los deseos y exigencias de una esposa que nunca pudo trabajar y que se dedicó únicamente a dar lecciones particulares de violín y piano a niños pequeños, y de una hija a la que le sobró todo durante su feliz infancia.
Afortunadamente, antes de morir, mi padre alcanzó a dar el último pago de nuestra casa y dejó un seguro de vida a nombre de mi madre y un fondo de ahorros universitarios para mí, el cual fue cobrado cuando cumplí la mayoría de edad. Con eso y las clases esporádicas que impartía mi madre, nos las arreglábamos. Debo aclarar que era mi abuelo quien pagaba las exorbitantes colegiaturas que mi universidad demandaba. Pensaba que ya encontraría yo la manera de retribuírselo. El tiempo se encargaría de ello.
Mi padre solía contarme acerca del edén que poseía la casa de los Riveira en la época en la que él solía cortejar a mi madre. Pero no quedaba nada que pudiera recordarlo. Era simplemente un enorme patio lleno de árboles secos, cubiertos de musgo, hojas muertas danzando por el escuálido césped cada vez que el viento soplaba, y rosas que apenas florecían. No muy diferente del estado en el que se encontraba el jardín de mi casa, luego de que mi madre hiciera arrancar todos los rosales y dejara morir los tiernos arbustos y árboles.
El Ensueño tampoco sobrevivió al paso del tiempo y la falta de cuidado. Me preguntaba con frecuencia qué papel representarían los jardines e invernaderos en la vida de mi padre, mi madre y mi abuelo, así como por qué dejarían morir las rosas y toda vida natural de aquel mítico jardín; por qué mi madre destruyó el nuestro.
Suspiré antes de tocar el portón blanco que se alzaba ante mí. Aunque disfrutara de las visitas a la casa de mi abuelo, siempre se me ponía la piel de gallina en cuanto ponía un pie dentro.
Raymond Hubert me abrió la puerta. Era el único sirviente que conservaba mi abuelo, además Claudette, una alta y rolliza morena que a un tiempo desempeñaba las labores de enfermera, cocinera y ama de llaves.
—¿Qué tal ha estado su viaje, señorita? —me saludó Raymond sin expresión. Con la misma pregunta que siempre me hacía el primer sábado de cada mes.
Y yo siempre respondía lo mismo:
—Cansado... muy cansado —le dediqué una rápida sonrisa de cortesía.
De todas formas, el viejo mayordomo no hablaba mucho. Se limitaba a abrir y a cerrar la puerta y a rondar por la casa como si fuera un fantasma.
Mi abuelo se había trasladado a vivir al primer piso, donde fue el cuarto de estar, al lado del despacho en el que alguna vez trabajó con entusiasmo y vigor. El segundo piso no era visitado ni siquiera por el ama de llaves. La gruesa escalinata imperial recordaba la suntuosidad de antaño. El contraste entre ambos pisos era evidente. Mientras la planta baja se encontraba más o menos limpia, el piso que le seguía estaba totalmente abandonado. Yo nunca subí. Una mirada de desaprobación se pintaba en el rostro de mi abuelo cada vez que me adivinada intrigada por las habitaciones que se distribuían a lo largo de las alas este y oeste. Así que sólo me limitaba a observar desde abajo. Me preguntaba cómo habría sido el espléndido edificio cuando mi madre era niña.
Mi abuelo ya me esperaba en su despacho. Una amplia sonrisa se dibujó hasta casi tocar sus ojos.
—¡Mi niña querida! ¡Mi hermosa nietecita ha llegado al fin!
Daba pena ver a un hombre de sesenta y seis años encajado en una silla de ruedas. Si fue buen mozo alguna vez, su rostro envejecido prematuramente no dejaba ver más rastro de ello que unos ojos azules amorosos y una sonrisa piadosa.
—¡Abuelo! —saludé con efusividad—. ¡tenía tantas ganas de verte! ¡Pero, espera! ¡No vengas hacia acá; yo iré a donde estás! —añadí cuando vi que el hombre pulsaba el control remoto de su silla para dirigirse a mí.
—¿Es qué piensas que tropezaré con algo si avanzo hacia donde estás? ¿De verdad crees que tienes un abuelo tan tonto?
—¡Claro que no! —sonreí—. ¡Si mi abuelo es el hombre más listo y guapo del mundo!