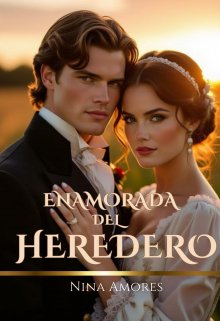Enamorada del heredero
Capítulo 1
Ofelia contrajo las piernas contra el cuerpo, sus pies descalzos acariciaron las sábanas, pero ella no fue consciente de la suavidad de la tela. Su atención estaba centrada en la almohada, en especial en el enorme manchón húmedo que habían dejado sus lágrimas.
Hacía más de tres semanas del secuestro y Ofelia no lograba pasar una noche entera sin llorar a lágrima viva entre sueños. Odiaba llorar, siempre le había parecido de gente pusilánime y ella definitivamente no lo era; sin embargo, no podía evitarlo, cada que cerraba los ojos, el hombre de los dientes de oro estaba ahí, esperándola con su pútrida sonrisa y sus ojos cargados de lujuria hambrienta. Ofelia aún podía sentir sus manos encima, la forma en la que había reclamado su cuerpo para sí mismo como si tuviera algún derecho sobre ella. La impotencia que Ofelia experimentó al sentirse atrapada bajo el peso de ese hombre la perseguía a todas horas, tenía la experiencia tatuada en el alma, se había vuelto parte de su sangre.
Aun cuando él no había logrado su objetivo, aun cuando la ayuda había llegado a tiempo y ahora ella estaba en casa, intacta y segura, su vida ya no era igual. ¿Cómo podía seguir siendo la misma Ofelia de siempre tras un evento tan desgarrador?
Ofelia se levantó de la cama, rechazando su propia debilidad.
Ella no estaba habituada a sentirse vulnerable, a sus escasos 18 años, poseía una fuerza de carácter que muchas mujeres del doble de su edad envidiaban. Era detestable que un puñado de malhechores mugrosos hubiesen hecho tanta mella en su confianza, que provocaran que Ofelia pasara sus noches empapada en lágrimas y temblando como una hoja al viento.
Por más que lo intentaba, no lograba sacudirse la sensación de seguir en peligro. La soledad tampoco ayudaba, si al menos tuviera alguien con quien desahogarse, un par de oídos comprensivos, una persona que le mostrara simpatía, pero Ofelia no tenía amigas, ella misma se había encargado de ello.
Caminó hacia la ventana y contempló el jardín de la mansión Grimaldi. Aun en la noche se veía bonito con sus fuentes y caminitos de grava. Los arbustos se movían al ritmo que el viento dictaba, a lo lejos se escuchaba un búho disfrutando de su soledad.
La vista no ayudó a mejorar el ánimo de Ofelia; agotada, hizo un mohín de desagrado. Los ojos le escocían por la falta de sueño, pero no se atrevía a intentar dormir, no quería volver a ver al hombre de los dientes de oro, por esta noche había sido suficiente horror.
Frustrada, se sentó frente al tocador y tomó su cepillo de plata. Mirando su reflejo, comenzó a cepillar su larga cabellera negra una y otra vez. Era una costumbre que tenía desde pequeña, amaba que su cabello se conservara sedoso y para ello lo cepillaba de forma incansable todos los días. También le ayudaba a relajarse, concentrarse en la forma que las cerdas entraban entre sus cabellos negro azabache la distraía de los pensamientos que la agobiaban y lograba encontrar un poco de paz.
Una vez que amaneció, Ofelia se vistió y salió de su recámara. Lo primero que hizo fue ir al enorme vestíbulo de la mansión, llegó justo a tiempo para ver al cartero entregarle la correspondencia del día a Viry.
—¿Alguna carta para mí? —preguntó en un tono casi esperanzado.
El ama de llaves soltó una risotada grosera.
—Nada… de nuevo. Ya entiende que nadie va a escribirte—dijo poniendo los ojos en blanco, harta de las incesantes preguntas de Ofelia cada mañana—. Estas son todas invitaciones para tu madre y cartas de negocios de alguno que otro despistado que ignora que tu padre no vive más aquí.
Ofelia contrajo su hermoso rostro en una mueca de dolor. Hacía tres semanas del secuestro y su padre ni siquiera le había enviado una breve nota para preguntar si estaba bien. Ofelia creyó que al escribirle para contarle lo sucedido, su padre dejaría todo para correr al lado de su única hija, pero, tras catorce días de espera, él ni siquiera se había tomado la molestia de escribirle de vuelta. Su relación padre e hija siempre había sido complicada, plagada de diferencias de opinión y disgustos, pero Ofelia pensaba que eso no impedía que su padre la amara en el fondo; tristemente, ahora iba viendo que tal vez ese no era el caso.
Viry echó a andar hacia la cocina, sin reparar en lo mucho que sus palabras habían herido a Ofelia. El ama de llaves era de los pocos miembros de la servidumbre que no se amedrentaba ante la personalidad difícil de Ofelia; la conocía desde que era una niña y no temía ponerle un alto cuando sentía que estaba siendo insoportable, lo cual era a menudo.
Ofelia estaba habituada al trato brusco del ama de llaves, normalmente no lo resentía; al contrario, era refrescante que alguien de vez en cuando le plantara cara en esa casa, pero últimamente se sentía demasiado vulnerable y el tono golpeado de Viry le llegaba al corazón.
Una puerta se azotó en la planta superior, Ofelia alzó la mirada por instinto. Su madre, Ruth Grimaldi, iba pasando por el balcón interior que daba al vestíbulo.
—Buenos días —saludó Ofelia sin mucha convicción.
Ruth no se dignó a contestar, siguió de largo fingiendo no haber escuchado a su propia hija.
Ofelia resopló sonoramente, su madre seguía decidida a no dirigirle la palabra. Era increíble que ni un rapto fuera suficiente para que la disculpara.
¿Cuánto tiempo pasaría su madre fingiendo que no vivían en la misma casa? La respuesta era incierta, Ruth era una mujer de resentimientos profundos y rara vez doblaba las manos. Podían pasar meses antes de que decidiera perdonar a su hija por el daño social que les había causado.