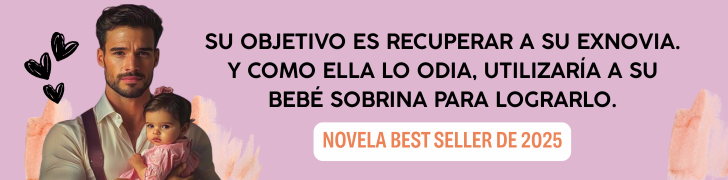Enséñame a ser libre
Capítulo 1
Siempre me ha gustado ver el cielo cubierto de nubes negras y la lluvia cayendo con fuerza. Es como si contemplara mi propio corazón reflejado frente a mis ojos, y, de alguna manera, eso me reconforta. Hay algo profundamente hermoso en observar cómo las gotas golpean con intensidad el cristal de mi ventana para luego deslizarse, una tras otra, como lágrimas silenciosas que también quieren escapar.
Dejo el libro que leía a un lado mientras mi frente reposa sobre el frío vidrio de la ventana. Una sonrisa melancólica se dibuja en mis labios, como si el alma se me escapara en suspiros.
La amplia habitación se siente gélida, no solo por el clima, sino por la atmósfera misma que la habita. No es de extrañar; en esta fortaleza no existe la alegría, y mucho menos esa calidez familiar que suele llenar otros hogares. Aquí solo hay silencio, reglas, y el eco lejano de lo que nunca fue un hogar. Esta no es una casa, es una prisión silenciosa donde habitan tres personas y algunas otras que están para servir, no para vivir.
Unos toques suaves en la puerta me hacen suspirar con fuerza. Pensé que, al menos hoy, mi madre me dejaría en paz. Qué ingenua.
—Adelante —respondo con esa voz que me han enseñado a usar. Una voz suave, serena, perfectamente medida. Como la de un robot: sin emoción, sin vida, sin alma. Una voz que no me pertenece, pero que debo fingir como mía.
Una de las chicas del servicio aparece con una pequeña sonrisa. Su uniforme está impecable, como todo en esta casa debe estarlo.
—La señora la espera abajo. Dice que sus clases están por comenzar —anuncia.
Asiento con resignación y me levanto con lentitud. Camino hacia la puerta.
—Voy enseguida —respondo. Ella asiente y se retira con la misma cortesía que le exigen.
Cierro la puerta, sintiendo ese rechazo profundo hacia aquellas clases que detesto. A veces pienso que una chica de mi edad debería estar viviendo libremente, sin cadenas, sin expectativas aplastantes, sin moldes que la ahoguen.
A las almas libres no se les deben imponer barreras.
Salgo del cuarto caminando con la elegancia que mi madre tanto exige. Cada paso está calculado, cada movimiento debe ser exacto. Bajo las escaleras con una tranquilidad forzada, hasta llegar donde ella me espera.
Mi madre. Su cabellera rojiza siempre me ha parecido fascinante. Es una de las pocas cosas que me ha legado y que me agrada. Su cabello es intensamente rojo, igual que el mío. Ella gira para mirarme y deja su taza de té sobre la mesa antes de levantarse.
Su presencia lo llena todo. Es como una reina de hielo, impecable, inquebrantable. La elegancia que posee es casi asfixiante. Sus ojos marrones me examinan sin piedad, y sus labios carnosos, pintados del mismo rojo que su cabello, la hacen ver tan intimidante que me encojo.
—Valeria —dice, con esa entonación que corta—, tienes mechones desordenados —frunce los labios en una línea delgada—. ¿Eso que veo en tu vestido es... salsa? —pregunta, y se acerca a mí—. Endereza la espalda. Por Dios, pareces una pordiosera. Sal de mi vista y arréglate correctamente. —Sus dedos me toman del mentón con fuerza, obligándome a mirarla. —Te quiero perfecta. ¿Entendiste, Valeria? —Asiento en silencio. —Con prisa —añade con desdén—. Ya está por llegar tu maestra de protocolo. Creo que tendré que hablar con ella; mírate, eres un desastre. No pareces hija mía. Si llevaras otro color de cabello, lo juraría.
Se aleja como si yo no fuese más que una mancha en su alfombra blanca. Me doy la vuelta en silencio y subo a mi habitación, conteniendo la rabia y la tristeza que se me atascan en la garganta.
En eso consiste mi vida: en una madre que intenta moldearme a su idea de perfección, cuando yo solo tengo imperfecciones. Y quizás, lo único verdaderamente mío... es eso.
En silencio, me desvisto y me pongo un vestido verde. Miro mi cabello rojizo. A pesar de ser rizado, tengo que mantenerlo bajo plancha, siempre liso, porque a mi madre no le gusta cómo me veo con el rizado. Ella dice que parezco una chica sin clase ni modales, que debo ser perfecta.
Arreglo mi cabello hasta que no veo ni una sola hebra fuera de lugar. Mi vestido, impecable, sin una sola arruga ni mal colocado. Mi maquillaje perfectamente ordenado. Y unos tacones que detesto, pero ella dice que es lo que debo usar.
Una chica de veinte años no debería estar aquí, encerrada en una casa con una madre que la quiere hacer perfecta para un hombre que no vale la pena.
Odio estar de vacaciones. Si no estuviera aquí, al menos estaría en la universidad, haciendo algo que realmente me gusta.
Tragándome las ganas de llorar, camino hacia la puerta y regreso a la sala donde mi profesora de protocolo me espera. Ella no es una señora amable, sino una mujer amargada que, al parecer, no tiene nada mejor que hacer que hacerme sentir miserable con sus comentarios hirientes.
A pesar de todo, y no sé cómo, he logrado construir una autoestima aceptable. Mi lema siempre será: No necesito que alguien me diga que soy hermosa para creerlo. Soy hermosa porque así me veo cuando me reflejo en el espejo.
Mi madre siempre busca mis imperfecciones para poder “arreglarme”, como si yo fuera algo que se debe corregir.
Nunca me han gustado las clases con la señora Margaret. Tiene esa vibra desagradable que te incomoda, y esas palabras hirientes en una lengua venenosa que, aunque intento no hacerles caso, siempre logran lastimarme.
Buena amiga de mi madre, y aún así parece no soportarme. Es como si sintiera un desprecio insoportable hacia mi persona sin yo haber hecho nada para provocarlo.
Las clases comienzan y, con ellas, mi momento de tortura. “Que la espada erguida”, “que los buenos modales”, “que debes hacer esto, que debes hacer aquello”. Mi vida se basa en hacer todo lo que mi madre quiere; no tengo voz ni voto en esto. No puedo reprochar nada, no puedo alzar la voz y decir lo que pienso... No puedo vivir.
#2463 en Novela romántica
#679 en Novela contemporánea
aprender a amar, romance acción drama reflexión amistad, amor jefa empleado mentiras secretos
Editado: 23.05.2025