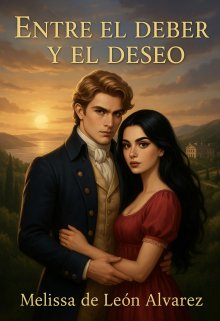Entre el deber y el deseo
Capítulo 3: Bajo la lluvia de Averlia
“Hay verdades que el silencio no logra contener, y miradas que pesan más que cualquier palabra.”
ELISABETH
La lluvia llegó sin aviso, arrastrada por un viento del norte que parecía haber estado esperando el momento exacto para irrumpir.
El cielo, tan claro días atrás, se había vuelto de un gris melancólico, y con él, la casa Monreau parecía sumirse en un letargo de puertas cerradas y conversaciones en voz baja.
Juliana se mantenía inquieta. Lo noté en los gestos pequeños: el golpeteo de sus dedos sobre la mesa, la impaciencia en su voz cuando hablaba de trivialidades, la forma en que desviaba la mirada hacia el camino que conducía a la mansión Valehurst.
Yo intentaba ser invisible, como siempre. Pero la invisibilidad se vuelve imposible cuando alguien insiste en verte.
Edrien Valehurst había venido aquella tarde, con el pretexto de entregar unos documentos a la señora Monreau. Lo vi desde la galería, mientras el carruaje se detenía frente al portón y él descendía con la serenidad que parecía acompañarlo siempre.
La lluvia apenas comenzaba, y su abrigo oscuro se empapaba lentamente, dándole un aire aún más distante, más inalcanzable.
Juliana bajó a recibirlo con una sonrisa que hubiera bastado para cualquier hombre… salvo para él.
Yo observé desde las escaleras, consciente de que debía apartarme, pero incapaz de hacerlo.
Cuando sus ojos encontraron los míos, solo por un instante, sentí que el aire en el pasillo se volvía más denso.
—Señorita Hartley —me saludó con una leve inclinación—. No esperaba encontrarla aquí.
—Tampoco yo —dije, recordando, sin querer, las mismas palabras que habíamos compartido en el jardín.
Juliana los interrumpió con una elegancia forzada, tomándole del brazo.
—Mi madre la espera en el salón, señor Valehurst. Elisabeth, puedes retirarte, por favor.
No era una sugerencia.
Y, aun así, antes de girarme, vi el leve movimiento de su mano —un gesto imperceptible, pero suficiente para decir no te vayas demasiado lejos.
Esa tarde, la lluvia golpeó las ventanas durante horas.
Y en mi pecho, algo comenzó a doler con la precisión de lo inevitable.
EDRIEN
No debí ir.
Lo sabía incluso antes de que el carruaje se detuviera. Había inventado un motivo cualquiera —un contrato, un asunto familiar— solo para verla, aunque fuera unos segundos.
Juliana lo sospechó, claro. Su sonrisa era tan perfecta como su desconfianza.
Intenté mantener la conversación, hablar del clima, del nuevo proyecto portuario de Averlia… pero en cada pausa buscaba, sin querer, la sombra de aquella mujer que no debía ocupar mi pensamiento.
La encontré más tarde, en el corredor, cuando creía que todos se hallaban ocupados.
El sonido de la lluvia nos envolvía, amortiguando cada palabra.
—No debería estar aquí —susurró, sin mirarme.
—Lo sé —respondí—. Pero hay cosas que uno no elige.
Ella respiró hondo, y en ese gesto había algo de rendición y de orgullo a la vez.
Elisabeth no era una mujer acostumbrada a ser deseada en los salones ni a ser el centro de un juego de intrigas. Y quizá por eso me atraía más: porque su sinceridad era peligrosa en un mundo hecho de apariencias.
—Lo que usted busca, señor Valehurst, no debe buscarlo aquí —dijo finalmente, con voz serena.
—Y, sin embargo, aquí lo encontré —contesté.
El silencio que siguió fue tan profundo que incluso la lluvia pareció detenerse.
Ninguno de los dos se movió. Bastó la distancia de un suspiro, y aun así, su presencia era demasiado cercana.
Cuando al fin se alejó, supe que ya era demasiado tarde para arrepentirme.
El deber, el apellido, las alianzas… todo comenzaba a parecer una farsa ante la simple verdad de desearla.
ELISABETH
Esa noche, no pude dormir.
Las palabras de Edrien, su voz tan cerca, me perseguían entre las sombras. No había promesas, ni caricias, ni confesiones abiertas. Solo una certeza muda: algo había comenzado, y ninguno de los dos sabíamos cómo detenerlo.
Juliana tocó a mi puerta antes del amanecer.
Vestía aún con su bata de seda, pero su mirada era fría, calculadora.
—Sé lo que ocurre —dijo sin rodeos—. Y le aconsejo, señorita Hartley, que recuerde su lugar en esta casa.
No respondí. No había nada que pudiera decir sin delatarme.
Cuando se marchó, comprendí que el verano, aquel que había llegado con perfume de promesas, estaba a punto de tornarse tormenta.
Y que, entre el deber y el deseo, ya habíamos cruzado la línea que no se debía cruzar.