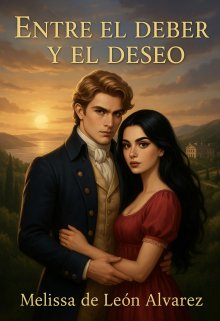Entre el deber y el deseo
Capítulo 8: La flor envenenada
"No hay furia más refinada que la de una mujer obligada a sonreír."
JULIANA
Desde la biblioteca, lo había visto todo.
El roce de las manos. La forma en que Edrien la miraba.
No fue un beso entonces, pero lo habría sido si yo no hubiese abierto la puerta.
Por dentro, algo se rompió con un sonido tan suave que casi parecía un suspiro.
Aquella noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, me miré en el espejo de mi tocador.
Mi reflejo me devolvió una imagen impecable: el cabello rubio perfectamente trenzado, el rostro sereno, los labios pintados con la disciplina de una mujer educada para la perfección.
Pero bajo esa máscara, sentía el pulso del odio.
No un odio vulgar —no el de las sirvientas despechadas—, sino uno elegante, paciente, con perfume de azahar y veneno.
Mi madre solía decir que el verdadero poder no está en gritar, sino en hacer que los demás duden de sí mismos.
Y en ese momento, supe que no haría falta ensuciarme las manos: bastaría con torcer la verdad hasta que ella misma se ahorcara con ella.
La señorita Hartley iba a aprender que, en Averlia, el pecado no se perdona, se paga.
ELISABETH
Los días siguientes fueron una farsa cuidadosamente tejida.
Juliana no volvió a mencionarlo.
Me saludaba con cortesía, me daba instrucciones con voz dulce, incluso me pidió que acompañara a Celeste a los paseos matutinos.
Pero la mansión había cambiado.
Las sirvientas murmuraban cuando yo pasaba.
Los ojos que antes me sonreían ahora se apartaban.
Algo se estaba moviendo en las sombras, y tenía su perfume.
Una tarde, mientras enseñaba piano a Celeste, una de las criadas me entregó una carta sin remitente.
Era mi propia letra.
Mi carta.
Una de las tres que le había escrito a Edrien antes de marcharme, cuando aún creía que el amor podía salvarnos.
“Si alguna vez dudas, recuerda que te amé incluso cuando no debí.
No temas buscarme, porque yo jamás podré dejar de esperarte.”
Mi sangre se congeló.
Esa carta nunca había sido enviada.
La había destruido.
O eso creí.
Juliana la había encontrado. Y la estaba usando.
EDRIEN
Intenté hablar con Juliana.
Intenté, incluso, pedirle perdón.
Pero ella solo sonrió, con la calma de quien ya ha elegido su venganza.
—No te preocupes, querido —me dijo una tarde mientras tomábamos el té—. Elisabeth no volverá a perturbar tu tranquilidad.
Su tono era tan ligero que me heló la sangre.
Esa noche, el administrador de la casa me mostró una carta anónima que circulaba entre los sirvientes:
decía que la señorita Hartley había regresado embarazada,
que su presencia en Averlia era una vergüenza que debía ocultarse.
Sabía de inmediato quién había tejido esa mentira.
Fui a buscarla.
La encontré en los establos, preparando sus cosas para marcharse.
El rostro de Elisabeth estaba pálido, pero no asustado.
—No tienes que irte —dije.
—Sí tengo que hacerlo —respondió ella—. La mentira se propaga más rápido que la verdad, y tú… tú no puedes salvarme sin hundirte conmigo.
La lluvia volvió a caer, como si Averlia se empeñara en repetir sus tormentas.
—¿Volverías a hacerlo? —le pregunté.
Ella sonrió con tristeza.
—Cada vez. Aunque el final sea el mismo.
JULIANA
La noticia de la partida de la señorita Hartley se esparció por la casa como una melodía complaciente.
Todos fingían no saber la verdad, y yo me encargué de que nadie sospechara de mí.
Edrien me evitaba, pero eso también formaba parte del plan.
Quería que me odiara.
Quería que el amor lo destruyera lentamente, igual que a ella.
Porque el odio no es lo contrario del amor.
Es su reflejo más puro.
Esa noche, mientras las campanas del puerto anunciaban la partida del barco, abrí la ventana y dejé que el viento entrara.
Elisabeth Hartley se marchaba de Averlia.
Pero aún no de mi historia.
Porque las flores que más huelen son siempre las que crecen sobre las tumbas.