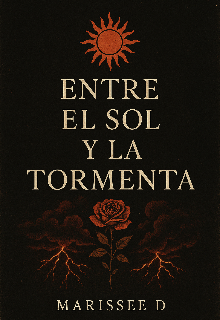Entre El Sol Y La Tormenta
CAPITULO 10
—¿Lista?
Leo me esperaba afuera con el auto encendido.
Chaqueta oscura, peinado como si hubiera pasado horas frente al espejo (aunque yo sabía que no), y esa mirada que decía “no estás sola” sin necesidad de palabras.
No respondí.
Solo asentí.
Y subí al auto.
Durante el trayecto, no hablamos mucho.
Pero su mano tomó la mía con tanta delicadeza que me dieron ganas de llorar antes de llegar.
La consulta estaba en un cuarto piso, lleno de plantas y con olor a eucalipto.
La doctora se llamaba Inés.
Cabello gris. Ojos como de madre.
Y voz como si supiera sostener silencios.
—Zoe —me saludó—. Gracias por venir. Sé que no es fácil.
Pero ya el hecho de estar aquí… es valentía.
Me senté. Las manos frías. La voz atorada.
—¿Puedo quedarme? —preguntó Leo desde la puerta.
La psicóloga me miró.
—Solo si tú quieres.
Lo miré.
Y por primera vez, dije:
—Sí.
Primero fueron preguntas suaves.
Mi edad. Lo que me gustaba hacer de niña. Mis hobbies.
Respondí con la voz temblando, como si cada palabra fuera una cuerda floja.
Hasta que llegó la verdadera pregunta:
—Zoe… ¿puedes contarme qué pasó?
Me quedé en silencio.
Leo me apretó la mano.
No fuerte. Solo lo suficiente para recordarme que estaba ahí.
Respiré hondo.
Y hablé.
—Me secuestraron cuando tenía quince.
La psicóloga no me interrumpió.
Solo asintió despacio.
—Fueron tres días.
—Oscuridad.
—Sed.
—Gritos…
—Y un arma que dispararon frente a mí.
—Yo no morí.
—Pero él sí.
Me detuve.
—¿Quién?
—Un chico. Estaba conmigo.
Intentó protegerme…
Y no salió.
Leo bajó la mirada.
Yo temblaba.
—Siento que no merezco estar viva —dije en voz bajísima.
La psicóloga anotó algo, y luego, con ternura, me habló:
—Zoe, lo que estás sintiendo se llama “culpa del superviviente”.
Es cuando el corazón no entiende por qué tú seguiste…
y otros no.
Tragué saliva.
—¿Es normal?
—Sí.
Pero no es justa contigo.
Hablamos más de una hora.
Lloré.
Mucho.
Y Leo…
me alcanzaba los pañuelos sin hablar.
Me miraba como si cada lágrima fuera sagrada.
Como si mi dolor no lo alejara, sino lo hiciera quedarse más fuerte.
Antes de irnos, la psicóloga me dijo algo que no voy a olvidar nunca:
—Zoe… tu historia no te define.
Tu sanación, sí.
Y me regaló una hoja doblada.
“Te han herido, pero no estás rota.
Estás en proceso.
Y el proceso… también es hermoso.”
De regreso a casa, el auto estaba en silencio.
Hasta que Leo habló.
—Gracias por dejarme entrar a tu dolor.
—¿Y no te asusta?
Me miró.
—Todo en ti me asusta.
Pero todo en ti también me importa.
Y ahí… lo volví a besar.
Esta vez no para callar el dolor.
Sino para agradecerle por quedarse.
Leo me acompañó hasta la puerta de mi casa.
Antes de irse, me miró con una mezcla de nervios y cariño.
Como si no supiera si abrazarme o pedirme perdón por todo el dolor que no causó pero que le duele conmigo.
—¿Me avisas cuando estés lista para otra sesión?
—¿Y si no lo estoy?
—Entonces te espero.
—O te acompaño.
—O te traigo helado hasta que lo estés.
No pude evitarlo. Sonreí.
Esa sonrisa cansada, pero real.
Esa que nace cuando te das cuenta de que alguien no se fue, aunque tenía mil motivos para hacerlo.
Esa noche, me quedé en mi cuarto.
No abrí el blog.
No pensé en Camila.
No leí ningún mensaje anónimo.
Solo abrí mi Biblia.
Y esta vez, no le pregunté a Dios “por qué”.
Le dije “gracias”.
Gracias porque sigo aquí.
Gracias por Elías, por Jessica.
Gracias por Leo.
Y lloré de nuevo.
Pero ahora eran lágrimas de descanso.
De esas que limpian.
Un poco más tarde, mi celular vibró.
Era un mensaje de Leo.
"¿Estás en tu cama?"
Respondí:
"Sí. ¿Tú?"