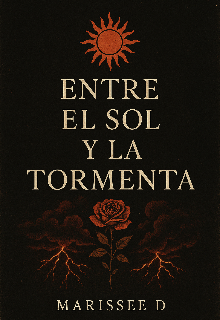Entre El Sol Y La Tormenta
CAPITULO 13
Era lunes.
Pero no era un lunes cualquiera.
En mi casillero había una nota.
No escrita a mano.
Impresa. Como siempre.
“¿Aún rezas?
¿Aún crees que Dios te va a proteger cuando ni siquiera te protegió en ese sótano?”
La leí una vez.
Dos veces.
Y después… la rompí.
No porque no doliera.
Sino porque si la guardaba, me quebraba.
Elías me vio desde lejos.
Me siguió.
—¿Otra vez…?
Asentí.
Él me puso una mano en el hombro.
—Vamos a encontrarlo, pequeña.
—Lo juro por Dios.
En el almuerzo, Jessica llegó agitada.
—Zoe, no quiero asustarte pero… esto no es una broma , hay que denunciarlo.
—¿A quién, Jess?
—Ni siquiera sabemos si es alguien del colegio…
—Por eso mismo —intervino Elías—. Hay que revisar todo. Las cámaras, los horarios, las salidas.
Tal vez… alguien se está metiendo a dejar las notas.
Jessica y él se miraron.
Por primera vez… pensé que hacían un gran equipo.
Elías con su calma.
Jessica con su rabia.
Y yo, en medio, temblando.
Leo llegó al final de la jornada.
Estaba recostado en su auto, esperándome como siempre.
Pero cuando me acerqué, notó que algo iba mal.
—Otra vez… —susurró.
—¿Qué decía?
—Que ni Dios me protege —dije, sin rodeos.
Leo cerró los ojos.
Sus manos se apretaron tanto que los nudillos le temblaban.
—Zoe… ¿quieres que nos vayamos ya?
—Te llevo a donde quieras.
—O mejor aún… te llevo lejos de todo esto.
Lo miré.
Y, por un segundo, quise decir que sí.
Que huyamos.
Que desaparezcamos.
Pero no.
—No quiero escapar.
—Quiero resistir.
—Pero contigo.
Leo me abrazó.
Y en su oído, susurré:
—Gracias por quedarte.
—Gracias por no tratarme como si estuviera rota.
Él solo murmuró:
—No estás rota, Tormentita.
—Estás luchando.
Y eso te hace más fuerte que todos.
Antes de dormir, encontré otra nota…
en la entrada de mi casa.
“Puedo verte.
Puedo volver cuando quiera.
Recuerda el sótano.
Recuerda la oscuridad.
Yo no he olvidado tu olor cuando llorabas.”
Me senté en el suelo.
Congelada.
Paralizada.
Y lloré.
Pero esta vez, no sola.
Leo me llamó justo en ese momento.
Contesté.
Solo dije:
—Estoy asustada.
Él no me pidió que me calmara.
No me interrumpió.
Solo dijo:
—Estoy en camino.
Y supe que, esta vez, no tendría que enfrentar la oscuridad sola.
Leo llegó.
Y no se quedó en la puerta.
Entró.
Se sentó a mi lado.
Me abrazó sin palabras.
Estuve ahí, con la cabeza contra su pecho, escuchando su corazón golpear como si me llamara a quedarme.
A vivir.
Cuando mis manos dejaron de temblar, me susurró:
—Tormentita… tengo que decirte algo.
—Pero si te incomoda, si no es el momento, lo entiendo. Lo juro.
Lo miré.
Sus ojos… estaban cargados de algo que nunca le había visto: miedo.
Pero no del mundo.
Miedo a perderme.
—¿Qué pasa, Leo?
Tragó saliva.
Sacó algo de su bolsillo.
No una caja, no un anillo.
Una pequeña pulsera de hilo rojo, tejida a mano, con una palabra bordada:
“Aquí”
—Esto… esto no es una pedida formal —empezó, con la voz rota—.
—Porque sé que estás pasando por mucho.
—Porque sé que quizás no es el momento correcto.
—Pero… no quería dejar pasar más días sin decirte esto.
Me tomó la mano.
—Zoe Duarte…
¿Quieres ser mi novia?
—No para distraerte del dolor.
—No para salvarte, porque tú no necesitas que nadie te salve.
—Solo para caminar contigo, aunque el camino esté lleno de cicatrices.
—Y recordarte todos los días que no estás sola.
Mis ojos se llenaron de lágrimas.
De esas que queman.
De esas que limpian.
Y entre sollozos, solo pude decir:
—Sí.
—Sí, Leo.
—Y gracias… por no esperar a que esté bien para quererme.
Me colocó la pulsera en la muñeca.
Temblando.
—Este hilo es como yo.
—No brilla, no es perfecto, no es caro.
Pero va a estar aquí.
Siempre.
Contigo.
Nos abrazamos.
Y ahí, entre los restos de mis miedos, floreció algo nuevo.
Un “nosotros”.
Un ahora.
Un pequeño siempre.
contigo.”
—¿Y ahora qué somos? —pregunté, con la voz todavía temblando entre sus brazos.
Leo me miró, esos ojos suyos que a veces parecen insolentes, ahora suaves, atentos… míos.
—Somos dos personas con miedo —dijo—.
Pero que se eligieron con todo y eso.
Le sonreí.
No mucho.
Solo lo justo para que supiera que mi corazón también lo había elegido.
Me rozó la mejilla con los dedos, lento, como si tuviera miedo de romperme.
—Eres tan fuerte, Zoe… aunque no quieras serlo.
—Y tan buena… aunque otros se esfuercen por hacerte creer lo contrario.
Apreté su mano.
Y por un instante, todo lo feo se borró.
Las notas, el blog, los recuerdos, el encierro, la culpa.
Todo.
Solo existía él.
Con su voz grave.
Con su ternura sin disfraz.
—Te juro —susurró, con los labios rozando mi frente—, que si pudiera meterme en tus pesadillas, no sería para salvarte…
—sino para sufrirlas contigo, y que no las cargues sola.
Me quebré otra vez.
Pero esta vez, en sus brazos, fue distinto.
No me rompí para desaparecer.
Me rompí para sanar.
Y mientras me abrazaba como si tuviera miedo de que desapareciera, él añadió: