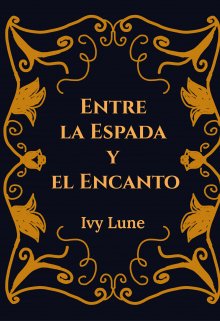Entre la Espada y el Encanto
Prologo
El carruaje avanzaba lentamente por un sendero de tierra, bordeado de colinas suaves y árboles que apenas dejaban pasar la luz del sol. Entre las raíces y las piedras, se alzaban ruinas cubiertas de musgo, fragmentos olvidados de un pasado que el tiempo había decidido enterrar. Aquellos restos parecían observar en silencio el paso del viajero, testigos mudos de historias que ya nadie contaba.
En el interior del carruaje, una figura solitaria contemplaba el paisaje tras la ventanilla. No era un viaje cualquiera, ni un destino elegido al azar. Este encargo venía de lo más alto: del rey de Santaria en persona.
Y con él, una promesa.
Si cumplía la misión, un puesto más elevado lo aguardaba. Más poder, más reconocimiento... o tal vez, simplemente, una forma de librarse de él.
Solo el rey y él conocían los verdaderos motivos de su llegada a Lisvane. Solo ellos sabían lo que estaba en juego.
Debía tener cuidado. No podía confiar en cualquiera, y mucho menos levantar sospechas.
El viaje había sido largo, demasiado tiempo a solas con sus pensamientos. A veces se preguntaba si el rey comprendía realmente lo que le había pedido... o si simplemente necesitaba a alguien que desapareciera en su nombre.
Lisvane no figuraba en los mapas modernos. Apenas una nota al pie en un libro antiguo, casi deshecho por el tiempo. Y sin embargo, si aquel artefacto existía, si alguna vez fue real, entonces este era el lugar donde su historia había comenzado.
El carruaje se detuvo frente a una entrada modesta, construida con piedra y madera envejecidas. Una pequeña torre se alzaba cerca del camino, vigilante. Las ruedas crujieron al detenerse, rompiendo el silencio del bosque. A lo lejos, una bandada de aves alzó el vuelo, como si algo —o alguien— las hubiera inquietado.
Y así, sin anuncios ni testigos, el enviado del rey llegó a Lisvane.