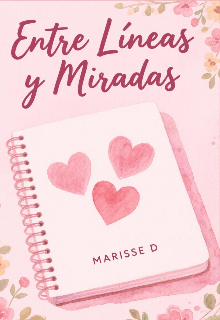Entre Líneas Y Miradas
CAPITULO 9
Damián me vio.
Fue apenas un segundo. Un parpadeo. Pero nuestros ojos se encontraron.
Y lo supe.
Lo supe porque sus cejas se fruncieron apenas un poco. Porque inclinó la cabeza, como si intentara descifrar algo en mí.
Me quedé quieta, a unos pasos del pasillo, con el cuaderno presionado contra el pecho. Sentía el rostro aún caliente por las lágrimas. Sabía que mis ojos debían verse hinchados, que mi voz se quebraría si intentaba hablar.
Quería correr. Esconderme.
Pero él ya venía hacia mí.
—Daphne —dijo. Su voz era suave, pero cargada de algo más. Algo que me rompió un poco más por dentro.
No contesté. Solo lo miré, mordiéndome la lengua.
No llores. No ahora.
—¿Estás bien?
Ahí estaba la pregunta maldita. Esa que todos hacían sin saber. Esa que abría compuertas que yo me esforzaba en sellar.
—Sí —mentí.
Otra vez.
Pero él no se movió.
No hizo el gesto típico de “bueno, entonces nos vemos”.
Solo... me miró.
—Tus ojos —dijo—. ¿Has estado llorando?
Tragué saliva.
Mi garganta ardía.
—Es por alergia —susurré.
No era cierto. Pero mi cerebro, fiel a su TOC, ya estaba buscando excusas, ordenando todo para que no se notara el caos. Porque si no lo controlo, se desborda. Y si se desborda, dejo de ser yo.
Damián dio un paso más. Estaba demasiado cerca. Podía ver la sombra de una duda en sus ojos. Y también algo más… preocupación.
—¿Quieres que te acompañe a algún lado?
Negué con la cabeza. No podía. Si decía una sola palabra más, rompería en mil pedazos. Y yo no quería romperme delante de él.
—Daphne —murmuró.
Y lo dijo diferente. No como siempre.
Lo dijo como si de verdad le doliera verme así.
—Estoy bien —repetí, más fuerte esta vez. Una afirmación que no convencía ni al aire.
—¿Y si no lo estás? —preguntó.
La frase me desgarró.
Porque eso era lo que más temía: no estar bien.
Que alguien lo notara.
Que alguien —como Damián— se acercara demasiado y viera la herida abierta.
—Damián... —empecé a decir.
Pero me interrumpió con algo que no esperaba.
—Ricardo me habló de ti. De cómo eres cuando nadie mira. De tus manías, tu orden, tus cuadernos.
De que a veces te ahogas en ti misma.
Me congelé.
—No le pedí que lo hiciera —añadió rápidamente—. Solo... me preocupé. Lo noté. Te juro que lo noté.
Me apreté el cuaderno contra el pecho, como si pudiera protegerme de lo que venía después.
—No me gusta que me veas así —dije.
Mi voz tembló.
Mis ojos también.
—Y a mí no me gusta no verte —respondió.
Silencio.
Un silencio lleno de todo lo que nunca dijimos.
De todas las veces que él me llamó “un amor” sin entender cuánto dolía.
De todas las veces que fingí estar bien solo para no perderlo.
—Daphne —volvió a decir—. No sé exactamente qué estás pasando, pero... quiero que lo sepas: estoy aquí.
—¿Y mañana? ¿Y cuando mi mente me grite que todo está mal? ¿Cuando revise cinco veces la cerradura y no pueda dormir hasta contar hasta cien en múltiplos de cuatro?
Me miró. Y no dijo que lo entendía.
Solo asintió.
—Mañana también.
Y pasado.
Y cuando no quieras que esté.
Y cuando no sepas cómo pedírmelo.
Las lágrimas volvieron.
Pero esta vez no corrí.
No me escondí.
Me dejé ver.
Por primera vez, me dejé ver.