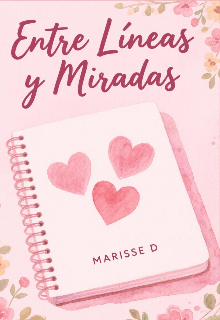Entre Líneas Y Miradas
CAPITULO 12
El zumbido del timbre retumbó en mis oídos como una alarma que no estaba lista para enfrentar. Sujeté fuerte mi cuaderno contra el pecho, como si ese simple objeto fuera un escudo capaz de protegerme del mundo. Mi corazón latía rápido, pero no de emoción. Era ansiedad. Era miedo. Era la maldita anticipación de tener que volver a ver caras que no sabía si me ignoraban o me analizaban.
Melanie caminaba a mi lado, balanceando ligeramente su mochila como si el mundo no tuviera peso para ella. Me miró de reojo y sonrió.
—Te ves más tú hoy —dijo, como si pudiera leerme solo con un vistazo.
—No sé si eso es bueno —respondí, con un intento de sonrisa que apenas me salió.
—Lo es. Créeme.
Entramos al aula justo cuando el profesor de literatura comenzaba a escribir algo en la pizarra. Me senté en mi lugar habitual, al fondo, junto a la ventana. Melanie se sentó delante de mí. Ricardo, como siempre, entró justo cuando el reloj marcaba la hora exacta, como si viviera midiendo los segundos. Se dirigió al asiento vacío junto a Melanie. Vi cómo ella le sonrió, cómo él le dedicó una mirada que no era para cualquiera. Era una de esas miradas que duran más de lo debido. Que incomodan por lo intensas. Que solo se le dan a alguien especial.
Bajé la mirada, pero no porque me molestara. Al contrario, verlos así me daba una extraña paz. Ellos… funcionaban. Como piezas de un rompecabezas que encajan sin siquiera intentarlo.
Pero mi paz no duró.
Una risa aguda y controladamente cruel se coló por la puerta como un cuchillo en una herida que aún no cerraba. Carla. Perfecta. Arrogante. Insistente. Inevitable.
Entró como si todo le perteneciera: el aula, el aire, los suspiros que provocaba. Llevaba ese suéter ajustado del uniforme, su cabello castaño claro suelto, con ondas calculadamente descuidadas. Su grupo la seguía como si fueran su sombra. Damián venía detrás, caminando sin prisa, con las manos en los bolsillos y la expresión indescifrable de siempre. Como si no estuviera del todo allí.
Ella se detuvo justo frente a mí. No dijo nada, pero su sonrisa hablaba más que mil palabras. Esa sonrisa me revolvía el estómago.
—Qué lindo tu cuaderno, Daphne —dijo al fin, con un tono tan dulce que dolía—. ¿Lo usas para escribir lo que te gustaría decir en voz alta pero no puedes?
Las carcajadas de sus amigas la respaldaron. Me quedé en silencio. No por miedo. Por decisión.
—¿También anotas cuántas veces te lavas las manos? —continuó—. ¿O eso ya no cabe en la página?
La clase entera calló. El profesor aún no se había percatado, entretenido con su tiza y su mundo de poesía. Yo sentía cada mirada sobre mí. Como si todos esperaran que me rompiera. Que bajara la cabeza. Que temblara.
Pero no lo hice.
—¿Listo, Carla? —pregunté con voz tranquila, mirándola directo a los ojos.
Ella parpadeó, sorprendida.
—¿Perdón?
—Digo, ¿ya terminaste tu show? —Continué—. Si quieres, te dejo el escenario. O el cuaderno, si tanto te interesa.
Hubo un murmullo general. Vi de reojo a Melanie girarse a mirarme, boquiabierta. Vi también cómo Ricardo la empujaba suavemente con el codo, con una sonrisa que apenas pudo esconder. Pero lo que más sentí fue la mirada de Damián. Fija. Silenciosa. Ardiente.
Carla frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que alguien le respondiera. Menos yo.
—Ten cuidado, Daphne —espetó entre dientes, con un tono apenas audible—. No todos te van a tener lástima siempre.
—Tranquila —respondí—. Yo tampoco quiero su lástima.
Se fue a su asiento, fulminándome con la mirada. Damián, sin decir nada, se quedó un segundo más parado. Me miró. De verdad me miró. Y por primera vez, no vi juicio ni desdén. Vi duda. Curiosidad. Algo que no supe nombrar.
La clase continuó. O eso intentó.
Yo abrí mi cuaderno y escribí en la última página vacía, con letra temblorosa pero decidida:
Hoy no me rompí. Hoy fui yo.
Cuando el timbre volvió a sonar, salí de clase con la cabeza en alto. Melanie me alcanzó en el pasillo y me abrazó del brazo como si fuéramos niñas otra vez.
—¡Dios, Daphne! ¡Eso fue increíble! —susurró—. ¡¿Viste su cara?!
—Casi me desmayo —confesé.
—Pero no lo hiciste —dijo ella con orgullo—. ¡Y eso es lo que importa!
Ricardo se acercó, caminando más cerca de Melanie de lo necesario. Rozaron sus manos. Ella rió como si no pasara nada, pero sus mejillas ardían. Él no dijo nada, pero la miró como si sí.
—¿Todo bien? —me preguntó, mirándome con esa seriedad suya que nunca terminaba de intimidarme.
—Todo bien —le dije. Y lo estaba.
O eso creía.
Unos pasos más adelante, en la esquina del pasillo, Carla se giró. Me lanzó una mirada cargada de veneno.
Y en ese instante supe que lo de hoy… había sido solo el comienzo.