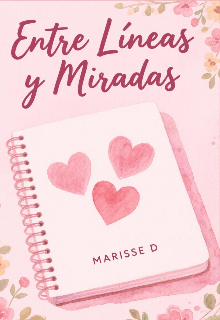Entre Líneas Y Miradas
CAPITULO 13
No sabía que se podía tener tanto frío dentro de un cuerpo que temblaba por rabia. Mis manos apretaban con fuerza el cuaderno, y aunque por fuera aparentaba calma, por dentro era una marea rugiendo contra los acantilados. El eco de las palabras de Carla aún rebotaba en mi mente, no por lo que dijo… sino por cómo lo dijo. Por el veneno disfrazado de risa. Por la forma en que logró, en un segundo, hacerme dudar de mi paz. De mi sanidad.
Melanie caminaba a mi lado, parloteando sobre cualquier cosa que no fuera ella, Carla, esa tipa. Pero yo no la escuchaba del todo. Solo asentía. Quería llegar a casa. Encerrarme. Escribir. Volver a mi refugio.
—¿Vas a venir a la biblioteca hoy? —preguntó Melanie de repente.
—¿Para qué? —murmuré, sin detenerme.
—Ricardo y yo vamos a estudiar para el examen de biología. Y tú podrías... no sé... estar cerca.
Alcé una ceja.
—¿Yo? ¿Cerca de su estudio?
—Digo... tú y Damián también tienen biología. Y... bueno, es una coincidencia graciosa, ¿no?
—Graciosa sería que Carla se olvidara de respirar —solté sin pensar.
Melanie rió tan fuerte que varias personas en el pasillo se giraron.
—Daphne, eso fue lo más salvaje que te he oído decir.
—Lo pensé muchas veces antes de atreverme.
—Pues empieza a decir todo lo que piensas. Te juro que me encanta esta versión tuya.
Llegamos a la puerta del aula de química y al abrirla me topé, como una cachetada, con los ojos de Carla.
Estaba recostada contra el escritorio del profesor, quien aún no había llegado, charlando animadamente con un grupo de chicos que no dejaban de sonreírle como perritos sin correa. Pero fue verla a ella y que se me secara la garganta. Porque no estaba mirándome. Estaba esperando verme.
Y cuando lo hizo, sonrió. Esa sonrisa.
—¡Hola, Daphne! —canturreó como si fuésemos amigas de la infancia.
Me limité a caminar hasta mi asiento, al fondo, sin responder.
Melanie fue más lejos.
—Oye, Carla, ¿necesitas algo?
—No, Mel —respondió Carla, ignorando completamente el hielo en su voz—. Solo decía hola. Algunas no están acostumbradas a eso, ¿sabes? A que la gente realmente se fije en ellas.
—Y otras no saben cuándo dejar de fingir que importan —soltó Melanie, mientras se dejaba caer a mi lado.
Me sentí tan agradecida por ella. Por tener a alguien que, con palabras, ponía en su lugar a los monstruos que yo combatía en silencio.
Y entonces entró Damián.
Y fue como si el aire cambiara de dirección.
Él no saludó a nadie. Solo caminó hacia su pupitre —el de siempre, tres asientos delante del mío—, pero su mirada se detuvo en mí. Solo un segundo. El suficiente.
Carla lo notó. Por supuesto que lo notó.
Y eso fue suficiente para que se encendiera una mecha invisible.
La biblioteca olía a tinta vieja y papel. Siempre me gustó ese olor. Me hacía sentir protegida, lejos del caos de los pasillos, de las miradas inquisidoras, de los chismes que volaban como cuchillos. Estaba sentada junto a Melanie y Ricardo, supuestamente estudiando, pero mi mente se resistía a concentrarse.
—Mel —dijo Ricardo, bajando la voz mientras señalaba una gráfica—, esto se entiende mejor si lo ves así —y le tomó la mano con suavidad, guiándola con el dedo sobre el papel.
—¿Ah, sí? —preguntó ella, sonriendo como tonta—. ¿Y si no lo entiendo, me lo explicás con manzanas?
—Con manzanas, peras y uvas si hace falta —le respondió él, mirándola como si el mundo acabara de desaparecer.
Me mordí el interior de la mejilla para no gritar. ¡¿Por qué no se besaban de una vez?! ¡Era evidente que se querían!
Cerré mi cuaderno. No podía. Necesitaba respirar.
Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia los estantes del fondo, donde casi nadie se atrevía a ir porque la luz era escasa y las telarañas ganaban la batalla. Allí, entre diccionarios antiguos y enciclopedias olvidadas, abrí una página en blanco de mi cuaderno.
Y escribí.
No sé por qué me mira. Damián. No me habla. Pero me mira. Y cuando lo hace, me desarma. Como si viera algo que ni yo entiendo. No quiero pensar en él. No quiero. Porque pensar en él significa pensar en Carla. Y pensar en Carla significa... volver a sentirme menos. Como antes. Como siempre.
Una voz me sacó del trance.
—Te escondés bien.
Me giré tan rápido que casi tiro los libros al suelo.
Era Damián.
Estaba a menos de un metro. Las manos en los bolsillos. La mirada baja, luego fija en mí.
—No me escondo —dije, tragando saliva.
—Lo parecías.
—¿Y tú qué hacés acá?
—Escapando del chisme de Carla. Se cansó de hablar de ti y ahora anda diciendo que eres “especial” —hizo comillas con los dedos—. No lo dijo en buen sentido.
—No me importa.
—Mientes muy bien.
—¿Tú le creés?
Se quedó callado. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, peligrosos. Y entonces soltó:
—No me importa lo que diga Carla. Pero sí me importa lo que piensas tú.
Mi respiración se detuvo.
—¿Por qué?
—No lo sé. Eso es lo que me jode.
Me quedé quieta. No sabía qué hacer con esa confesión. No sabía qué hacer con el cosquilleo en mi pecho.
—Eres rara, Daphne.
—Gracias… supongo.
—Pero rara bien. No como los demás.
—¿Y eso te gusta?
Se acercó un paso. No dijo nada. Solo me miró.
—No sé si me gusta —dijo por fin—. Pero no puedo dejar de pensarlo.
Y luego, como si no fuera gran cosa, se dio media vuelta y se fue. Dejándome con el corazón enredado entre costillas, y las manos temblando sobre mi cuaderno abierto.
Escribí.
Damián es una tormenta. Y Carla… la advertencia antes del trueno.
Y entonces lo supe. Supe que lo que vendría no sería fácil. Que Carla no se quedaría de brazos cruzados. Que mi mundo estaba a punto de girar más rápido de lo que podía soportar.