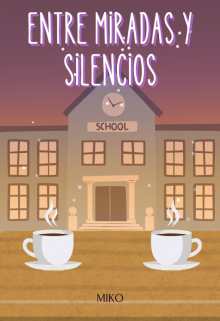Entre miradas y silencios
Capítulo 1
Andrea caminaba distraída, con la mochila colgando de un hombro y los auriculares ahogando el ruido de la calle. Era un día común, uno más rumbo a clases, pero algo en el aire se sentía distinto, aunque no sabía exactamente qué.
De repente, un auto pasó a su lado, disminuyendo apenas la velocidad por el tráfico. Una persona se asomó por la ventana del copiloto.
—¡Hola, amor! —gritó una voz masculina, clara y familiar.
Andrea giró la cabeza rápidamente, su corazón deteniéndose por un segundo. Sus ojos se cruzaron con los de él: Ricardo. Ese mismo Ricardo que había sido su mundo entero en secundaria, el mismo que le robaba suspiros y al que nunca pudo confesarle lo que sentía.
Él también la miró, con una expresión de sorpresa que reflejaba la suya. Fue solo un instante, un choque de miradas cargado de una historia sin resolver. Pero el auto siguió avanzando, alejándose sin detenerse.
Andrea quedó paralizada en medio de la acera, el bullicio de la calle diluyéndose en el eco de su propio desconcierto. ¿Había visto bien? ¿Era realmente él? Su mente intentaba procesarlo mientras su corazón latía con fuerza.
Sacudió la cabeza, regresando a la realidad. Tenía que ir a clases, después de todo. El día continuó, pero algo dentro de ella no podía soltar ese instante.
Mientras avanzaba entre la multitud, algo extraño comenzó a suceder: las personas que cruzaban frente a ella llevaban destellos de Ricardo. Era como si su rostro se hubiese convertido en un espejismo que aparecía en cada esquina. Ese hombre que ajustaba su reloj tenía una mandíbula tan cuadrada como la suya. La chica que reía con su amiga tenía las cejas gruesas y definidas que Ricardo siempre fruncía al concentrarse. Hasta el joven que vendía café en la esquina tenía esos labios delgados que Andrea recordaba tan bien.
Era como si su memoria jugara a esculpir a Ricardo en cada rostro, como si las piezas de un rompecabezas inacabado se asomaran en las caras ajenas, recordándole lo que nunca terminó de construir.
Cuando finalmente llegó a su aula, Andrea tomó asiento en el fondo, sacando su libreta más por costumbre que por intención de tomar apuntes. En su cabeza, la escena en la calle seguía repitiéndose en bucle.
¿Por qué le había dicho "hola, amor"? El Ricardo que ella recordaba era más bien reservado, no alguien que gritara cosas por la ventana de un auto. ¿Acaso había cambiado? Después de todo, habían pasado más de tres años desde que se graduaron. En ese tiempo, muchas cosas podían suceder: gente que parecía tranquila podía convertirse en el alma de la fiesta, y otros, como ella, simplemente seguían con su vida, invisibles en el bullicio.
Tal vez Ricardo siempre había sido así, y ella nunca lo notó. Al fin y al cabo, ni siquiera eran amigos. Durante los siete años que estuvo enamorada de él, apenas cruzaron unas pocas palabras. Su amor era una construcción silenciosa, hecha de miradas robadas en el aula, de risas que escuchaba a lo lejos en el recreo, y de pequeños gestos que Andrea interpretaba como señales, aunque probablemente no significaban nada.
“¿Y si solo era de esos chicos que chiflan y molestan a las chicas por la calle?”, pensó, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Por un lado, le halagaba que Ricardo pudiera encontrarla atractiva, que hubiera algo en ella que le llamara la atención, aunque fuera por un segundo. Pero por otro, la decepcionaba la posibilidad de que solo fuera alguien más que gritaba piropos vacíos a cualquiera que pasara.
De repente, Andrea sintió un pequeño nudo en el estómago. Recordó todas las veces en secundaria que soñó con que Ricardo la notara, que le hablara, que hiciera algo que confirmara que sus sentimientos no eran un simple capricho. Y ahora que había sucedido algo, por mínimo que fuera, no sabía qué pensar.
“En realidad, nunca lo conocí”, admitió para sí misma, haciendo garabatos en una esquina de su libreta. Ricardo no era más que una idea en su mente, un reflejo de lo que ella quería que fuera. Pero, ¿qué tal si ese grito desde el auto había sido un accidente? ¿O si realmente era una broma destinada a alguien más?
Se llevó la mano al pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. Era absurdo cómo un simple "hola, amor" podía desenterrar años de emociones enterradas, como un baúl olvidado que alguien abría de golpe.
El profesor entró al aula, y los murmullos se apagaron. Andrea trató de concentrarse en la clase, pero las palabras de Ricardo seguían retumbando en su cabeza, como si aquel instante fugaz se hubiera impregnado en su memoria.
Ese día, Andrea no aprendió nada nuevo en la universidad, pero sí algo que la inquietó profundamente: Ricardo seguía siendo capaz de alterar su mundo con apenas dos palabras.