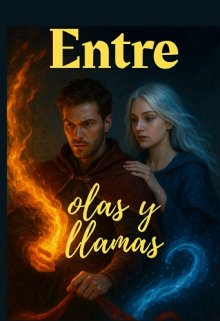Entre olas y llamas
Capítulo 1. El rescate que no me pidieron
De autor: ¿Me extrañaron a mí y a mis historias? Espero que sí. Hoy quiero invitarles a una nueva aventura, distinta a todo lo que han leído antes en mis libros. Esta vez los llevaré a mundos paralelos, donde —por capricho del destino o de mi imaginación inquieta— he lanzado a mi nueva heroína.
No encontrarán hombres lobo, vampiros ni zombis. En su lugar, hallarán lo mismo que en la Tierra: desilusión, traición, errores, malentendidos, sacrificios, la búsqueda incansable de la verdad y, por supuesto, el amor en todo su poder.
Deseo que el destino de Valentina no les sea indiferente y que me acompañen en este viaje dándome su apoyo con un "me gusta".
Me llamaron Valentina porque me dejaron en un orfanato el 14 de febrero, día de los enamorados. Romántico, ¿no? Irónico también. El producto de ese mismo “amor” resultó no ser necesario para nadie. Aunque, pensándolo bien, quizá fue lo mejor. Crecí resistente, dura como piedra, convencida de que nadie iba a regalarme nada. Aprendí pronto que el mundo no se gana con sonrisas dulces ni promesas huecas, sino con determinación. Y si había que pisar cabezas para llegar arriba… pues que se cuidaran las cabezas. Mi lema siempre fue simple: el más fuerte sobrevive.
De niña no era ingenua. Comprendí rápido que sin una educación superior mis aspiraciones morirían antes de nacer. ¿El problema? Una huérfana pobre no tenía dinero para pagar una universidad. Así que tracé un plan: sobresalir en el único terreno donde podía brillar. El deporte. Me entrené con una disciplina casi militar convencida de que ninguna universidad rechazaría a una campeona olímpica de natación. Claro, hubiera sido más estratégico aprender tenis o golf —deportes de ricos, con becas jugosas—, pero en nuestro orfanato la única opción gratuita era la piscina.
Vivíamos en la costa, y el agua estaba ahí, esperándome. Siempre me gustó. No sé explicarlo… era como volver a casa, aunque nunca hubiera tenido una. Cuando nadaba, el mundo entero desaparecía: las burlas, la soledad, incluso el miedo. Solo quedaba esa sensación de flotar, de moverme con una facilidad que otros niños jamás lograron imitar. A veces pensaba que el agua me entendía, que me aceptaba como suya. Nadaba bien. Demasiado bien, quizá, para alguien que solo buscaba un futuro.
Hoy tenía un día libre, sin entrenamientos en la piscina ni clases en la universidad. El cielo estaba encapotado y el viento soplaba con una furia creciente, pero aun así fui a la playa. El mar rugía, ola tras ola estrellándose contra la arena con una violencia que a cualquiera le parecería una advertencia. A mí no. No me importaba dónde nadar, lo importante era nadar.
“Perfecto”, pensé, mientras amarraba un extremo de mi cuerda a un poste de luz. “Con este clima habrá menos curiosos, y además pondré a prueba mi resistencia”.
No soy suicida. Entendía bien el riesgo de meterme en un mar así, por eso siempre cargaba en el maletero de mi moto un carrete automático con cien metros de cuerda fina pero irrompible. Una especie de cordón umbilical entre yo y la costa. Ataba un extremo al poste y el otro lo aseguraba a mi cinturón con un mosquetón. Si llegaba a agotarme, solo tenía que apretar un botón: el carrete se activaba y me arrastraba de regreso a la arena. Seguro, sencillo.
Enganché el mosquetón y me preparaba para zambullirme cuando algo me distrajo: a mi derecha, una pequeña embarcación se mecía de manera peligrosa. Un hombre vestido de blanco salió a cubierta. Se quedó quieto, mirando hacia la ciudad… o tal vez hacia mí.
“Vaya idiota”, murmuré. “¿Quién demonios navega con este clima?”.
No alcancé a terminar el pensamiento: una ola gigantesca golpeó la embarcación y el hombre salió disparado por los aires, cayendo al agua como una muñeca de trapo.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me lancé sin pensarlo, atravesando las olas con brazadas rápidas. Mientras el agua me golpeaba y me arrancaba el aire de los pulmones, lo maldecía por su estupidez y me maldecía a mí misma por arriesgarme por un desconocido. Y sin embargo… había algo extraño. Una fuerza en mi interior que no me dejaba ignorarlo. Más que un impulso, era una necesidad, un deseo ardiente e incontrolable de rescatarlo, como si el mar mismo me empujara hacia él.
Nadé hasta donde calculaba que había caído, pero no vi nada. Me sumergí, forzando la vista, aunque el agua estaba turbia y densa, como barro líquido. Entonces lo distinguí: un destello pálido en la oscuridad. Me lancé hacia allí con todas mis fuerzas.
La silueta apareció ante mí, suspendida como un muñeco roto bajo el oleaje. Lo sujeté por las axilas y apreté el botón del cinturón. El carrete empezó a tirar, pero con su peso añadido la cuerda avanzaba con una lentitud desesperante. Cada segundo parecía eterno, y no podía dejar de imaginar que el motor se trabara o la cuerda cediera. Si eso pasaba, no solo él moriría: yo también quedaría atrapada en ese infierno de agua.
Apreté los dientes y ayudé con mis brazos y piernas, nadando a contracorriente, exigiendo a mi cuerpo más de lo que jamás le había pedido. El mar rugía, pero una corriente extraña —una que no debería estar allí— parecía empujarme justo en la dirección correcta.
Cuando mis pies tocaron arena, casi lloré de alivio. Lo arrastré como pude hasta la orilla y lo recosté junto al poste, exhausta. Su cuerpo estaba inerte. Inconsciente.
Le arranqué la chaqueta empapada y me incliné sobre él para practicarle respiración artificial. Un minuto después, un borbotón de agua salió disparado de su boca, y sus pulmones por fin se liberaron. Lo giré de lado, presionando con firmeza en la parte baja de su pecho. Tosió. Un gemido áspero escapó de su garganta. Y entonces, lentamente, abrió los ojos.
En ese instante lo sentí: un golpe en el pecho, un torrente que no venía del mar, sino de mí. La misma fuerza que me había impulsado a lanzarme tras él me atravesó como un rayo. El mundo se borró: las olas, el viento, el frío. El contacto con él me quemó de inmediato, como si un fuego invisible recorriera mi piel.
#1712 en Fantasía
#305 en Magia
romance fantasía acción aventuras, magia aventura y fantasía
Editado: 20.09.2025