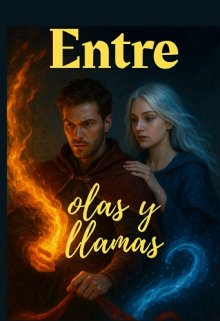Entre olas y llamas
Capítulo 24. Hablando con sinceridad
El resplandor se fue apagando a jirones, como si el mundo exhalara y dejara entrever poco a poco lo que realmente era. Finalmente, la certeza se instaló, fría y proliferante: era él.
Art estaba de pie frente a mí, inmóvil, con esa expresión que siempre me confundía: a veces preocupación, a veces desprecio, a veces la resignación de quien sabe demasiado y puede hacer poco.
—¡Quítate sus manos de encima, traidor! —mi voz estalló, quebrada pero afilada como vidrio. No solo pronuncié estas palabras; las clavé en el aire como unas dagas.
Él no respondió al instante. Retrocedió apenas un paso, manteniendo distancia, mirándome con atención como quien estudia una grieta en el hielo para no romperla de más. Me observó en silencio, buscando en mis gestos una rendija, una rendija por la que colar alguna excusa, alguna rendición. Al cabo, se atrevió a hablar:
—Valentina…
Le corté enseguida, sin misericordia.
—¡No me llames así! —bufé, y mi propio eco me asustó en la bóveda—. Para ti no soy Valentina. Para vosotros no soy nada más que un instrumento, ¿verdad? Una llave. Una oportunidad.
Vi cómo su rostro se contrajo, como si mis palabras le hubieran abierto un corte. Dio un paso hacia mí, buscando quizá acercar la brecha entre nosotros; entonces levanté la mano en un gesto seco que lo detuvo.
—Ni un paso más.
—Escúchame —pidió, la voz baja, casi suplicante—. No es lo que piensas.
—¿No es lo que pienso? —solté una risa amarga que sonó más a llanto contenido—. ¡Entonces explícame por qué estoy metida hasta el cuello en esta mierda! ¿Por qué me trajiste aquí?
Intentó tomar mi mano, como si con el contacto físico pudiera enmendar palabras o borrar planes. Su movimiento fue rápido, desesperado.
—Vine para reparar lo que te hicieron. Por eso estoy aquí. ¡Vamos! —dijo intentando arrastrarme, como si existiera una vía de salida tan simple como seguirlo.
—¡No voy contigo a ningún lado! —grité, y la rabia me reventó la voz—. Karis y Mir planeaban usarme como si fuera un jarrón con magia, que querían vaciar. Y tú… tú sabías todo, ¿verdad?
Negó a medias, la cabeza bamboleándose en ese gesto humano de negación que no llega a deshacerse de la culpa.
—No… —balbuceó—. Yo no participé en eso.
—¡Pero lo sabías! —apreté los dientes—. ¡Lo sabías y aun así me trajiste aquí!
Guardó silencio. Un silencio enorme, denso, que nos dejó suspendidos en un espacio donde las excusas no cabían. En ese vacío, sin argumentos que amortiguaran el golpe, la verdad pesaba como un yunque.
—¡Mírame! —exigí, dando un paso hacia él—. ¡Mírame a los ojos y dime que no me usaste!
Art alzó la vista. Aquellos ojos, que tantas veces me habían parecido negros, en ese instante brillaron con un filo extraño, casi amarillento, como brasas lejanas. Cuando me miró, no vi falsedad. Tampoco la certeza que necesitaba escuchar. Solo un dolor profundo que parecía arrastrarse bajo su piel.
—Perdóname. No sabía... De verdad no sabía que eras la hija de Anea. Solo sentí que el Vínculo...
—¡Ni me lo recuerdes! —gruñí, como si nombrarlo fuera abrir otra herida.
—Pero es la verdad. Lo sentí, y yo mismo me asusté. Eso rara vez pasa... y nunca fuera de Arreit —dijo, con un rubor de vergüenza en la voz—. Por eso volví a casa; por eso consulté con mamá.
—¿Y ella te ordenó que me trajeras aquí engañada? Yo te salve la vida, allí, en la playa y tú…Me robaste la mía.
—la frase se me escapó amarga, como si la intención fuera más punzante que la acción.
—¡No! Me negué —respondió con fuerza—. Artimir te hizo creer que él era yo. Te engañó. —Señaló con la barbilla hacia donde el “otro” Art permanecía, inmóvil junto a Karis—. Él puede proyectar imágenes; puede hacer que cualquiera vea lo que él quiere.
Miré al que había sido un doble de Art —ahora congelado como estatua— y luego al que tenía frente a mí. Un mareo de engaños me atravesó el estómago.
—¿Entonces tú solo estuviste en la playa? —pregunté, necesitando aferrarme a algo que tuviera forma.
—Sí —asintió—. Pero no soy inocente: les ayudé a controlarte.
—¿Cómo? —no entendí del todo la confesión.
—Contuve tu magia —dijo en voz baja—. Hice un trato con mi familia. Quería volver a la Tierra. Quería pasar parte de mi fuerza a mi hermano. Por eso me comprometí a colaborar.
El nudo en mi garganta se apretó. La confesión no me limpiaba a él, y tampoco me convertía en una estatua de gratitud; me dejaba en medio de una red donde todos estaban comprometidos.
—¿Fuiste tú quien no me dejó escapar ayer, después de nuestra conversación? —la memoria de la puerta, del plan de huida, volvió a la superficie.
—¡No! —exclamó con violencia—. Al contrario, pensé que huirías. Por eso te dije cosas horribles: para empujarte a irte. Créeme, no pienso así, pero juré a mi familia no revelar el secreto; preferí sacarte de quicio con la esperanza de que te marcharas. Incluso intenté devolverte la magia para que volvieras a tu mundo.
Algo en su voz sonó sincero. Parte de mí anheló creer; otra parte, la más herida, se negaba.
—Eso no basta —le dije con dureza—. No te salvas con un “no quise”. No hiciste lo que hacía falta para evitar que me arrastraran aquí.
Sus manos se cerraron en puños, como si contuviera una tormenta en los dedos.
—Te juro que intenté resistir. Intenté persuadirlos. Pero son mi sangre; controlan con la Casa. No sabes lo que significa llevar esa carga. Es más que tradición: es obligación, presión, amenaza. Una maldición.
—¿Una maldición? —bufé con sarcasmo—. ¿Y yo qué soy? ¿Un sacrificio para vuestra familia? ¿Te parece justo? ¿De verdad creías que te dejarían ir sin pagar?
El silencio volvió, más espeso esta vez. Descubrí, con un sobresalto frío, que las figuras en la sala de iniciación seguían como congeladas, suspendidas en gestos, como muñecos a medias. No se habían movido desde que huyera: todo estaba en pausa.
#1712 en Fantasía
#305 en Magia
romance fantasía acción aventuras, magia aventura y fantasía
Editado: 20.09.2025