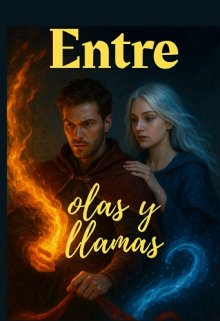Entre olas y llamas
Capítulo 26. El regalo de los Dioses
—¿Y ahora qué? —pregunté, clavándole la mirada a Art como si él fuera el manual de instrucciones de esa pesadilla.
—No lo sé —se encogió de hombros con una torpeza evidente—. Nunca me he casado antes.
Iba a soltar una ironía ácida cuando noté que Art se había quedado inmóvil, como si el aire mismo lo hubiera congelado. Sus párpados no parpadeaban; me miraba, pero sin verme. Estaba allí y, a la vez, ausente, como si alguien le hubiera arrancado el alma y dejado el cascarón.
Un escalofrío me recorrió.
—Genial —murmuré—. Justo lo que me faltaba.
Una risita aguda cortó el silencio. Las pequeñas esferas volvieron a materializarse, flotando alrededor como insectos con malas intenciones.
—Vemos que te ha gustado —dijo una, burlona; su luz parpadeó con un tono que olía a diversión cruel.
—Sí —respondí, desafiante—. Fue mejor que con Artimir.
—Claro —musitó otra, con esa obviedad que quiere humillar—. Art es tu mitad; por eso fue tan fácil. Incluso diría que con placer.
Las siete lucecitas estallaron en un tintineo rojo, como una carcajada colectiva. Su frivolidad me repugnó; me dieron ganas de aplastarlas con la palma de la mano y barrer los restos bajo una alfombra.
—Bueno, no pensaba que me fueran a vigilar siempre —corté, fría—. ¿Para qué han venido, entonces?
Una de las esferas descendió y, sin ceremonia, dejó caer algo en la palma de mi mano: un colgante de piedra blanca sujeto a un cordón sencillo. Pesaba lo justo para hacerse notar; su superficie estaba fría al tacto, hasta que empezó a emitir un calor suave.
—Es tu compás —dijo la esfera—. Se calentará y brillará cuando estés cerca de las llaves. Cuanto más te acerques, más intenso será el calor y la luz. Así podrás reconocerlas.
Arqueé una ceja, incrédula.
—¿No saben cómo son?
—Mejor dicho —respondió otra con voz grave—, no lo recordamos. El conocimiento ha sido velado en nuestra conciencia. Los recuerdos de las llaves se han difuminado. Pero tú las reconocerás cuando las veas.
—¡Fantástico! —bufé—. ¿Me mandáis entonces a vagar por el mundo persiguiendo reliquias de las que ni siquiera tenéis una imagen clara? Muy eficiente, felicidades.
La esfera mayor, con tono de juez, intervino:
—Para empezar, dirígete al oráculo del Valle Azul. Una de las llaves estuvo bajo su custodia.
—¿Y la segunda? —pregunté, apretando el cordón entre los dedos; la piedra latía con un calor que me recordaba un pulso vivo.
—La segunda… —vacilaron las voces— no se sabe. Podría estar en la Tierra o en otro mundo. El rastro se ha fragmentado.
—Genial, un tesoro fantasma —murmuré—. ¿Y cómo se supone que la encuentre?
—La primera llave te guiará hasta la segunda —dijo una esfera con seguridad cortante—. Siguiendo su pulso hallarás el camino.
—¿Y ese oráculo suyo me entregará la primera llave sin más? —pregunté.
El silencio cayó sobre el templo. Después, como un coro mal sincronizado, comenzaron a llover sugerencias, cada una más indigna que la anterior:
—No te la dará fácilmente: convéncelo.
—Róbala.
—Engáñalo.
—Persuádelo.
—O sedúcelo.
—¡Basta! —las interrumpí con un manotazo verbal—. ¿Ésta es vuestra ayuda divina? ¿Un catálogo de trampas y chantajes? ¿Me mandáis sola y con un amuleto calentito para que haga malabares por vuestra gloria?
La esfera principal descendió hasta quedar a mi altura. Su luz se calmó y su voz perdió la burla para volverse grave, casi solemne.
—No estarás sola, Serín. Tu esposo te ayudará.
La palabra “esposo” rebotó en mi cabeza como una campana oxidada. No fue ni promesa ni amenaza; fue el recordatorio frío del trato que me había encadenado. Giré hacia Art. Seguía congelado, quieto como una estatua. Su pecho apenas se movía; no había voz ni gesto ni chispa en sus ojos. El “esposo” que me ofrecían como ayuda era, en ese momento, un muñeco vacío.
—¿Mi esposo? —repetí con mueca amarga—. ¿Y si se niega? ¿O si prefiere quedarse calentito en su trono mientras yo me juego la vida?
—Después de lo ocurrido… no te rechazará —dijo una de las esferas, con esa seguridad que no admite réplica.
—Por cierto —añadió otra con malicia—, tenemos un regalo preparado. Para la boda. Muy romántico.
—No espero nada bueno de ustedes —les corté.
—No seas tan negativa —jadeó una lucecita con fingida ternura—. Lo que pasó entre vosotros fue… bonito. Ya verás, ese viaje os unirá aún más.
Las lucecitas soltaron una última risita cortante y se desvanecieron como humo.
Me quedé sola en el templo: el amuleto ardía en la palma, brújula caliente contra la piel, y a unos pasos Art permanecía inmóvil, más útil como estatua que como aliado.
—¡No era para tanto! —grité al techo, porque alguien tenía que escuchar—. ¿Por qué arriesgaría su vida por mí?
El silencio fue roto por la voz de Art, que vino como de lejos y al fin cobró presencia:
—Te ayudaré —dijo, la voz cargada, más clara que hasta entonces—. No por obligación ni por órdenes, sino porque esto también me afecta. Eres mi Valisa; es mi deber estar a tu lado.
No era la promesa perfecta que quería oír, pero había en su tono una honestidad áspera que me alcanzó el pecho. Su “deber” sonó esta vez menos frío: era una mano tendida, titubeante, y por primera vez no distinguí si la ofrecía por conveniencia o por algo que no sabía nombrar aún.
Guardé el colgante entre los pliegues de mi túnica, pegándolo a la piel: sentí su latido, como un corazón prestado. No me gustaba depender de nada venido de esas esferas, pero tampoco podía negar que por primera vez desde que había llegado a Arreit tenía una pista tangible.
—Bien —dije, dejando que la resolución templara mi voz—. Iremos al Valle Azul. Y tú me dirás exactamente dónde está.
—Sé dónde está el Valle Azul —respondió Art, esbozando una sonrisa breve—, pero primero debes descansar.
Lo miré, intentando leer sus pensamientos. Había algo en su expresión que no terminaba de cuadrar: cansancio, quizá, y algo más que preferí no nombrar.
#1712 en Fantasía
#305 en Magia
romance fantasía acción aventuras, magia aventura y fantasía
Editado: 20.09.2025