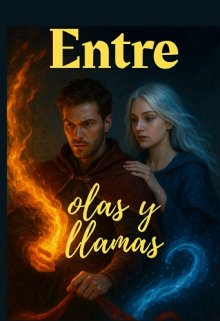Entre olas y llamas
Capítulo 28. Mi familia
El ánimo me mejoró notablemente y, sin pensarlo demasiado, tomé un vestido del armario y me lo puse con rapidez. Necesitaba salir de esa habitación antes de darle más vueltas al espejo y a lo que acababa de descubrir.
Encontré a Art en la cocina moderna, tomando café con toda la naturalidad del mundo, como si no hubiera nada extraño en toda la situación de ayer ni en que me desperté cambiada y empapada. Su casa parecía más un refugio secreto de la Tierra que una residencia real de Arreit, y noté algo curioso: ni un solo sirviente a la vista.
—Te queda bien —comentó en cuanto me vio, sonriendo con una franqueza que me desarmó.
Sentí cómo las mejillas se me encendían. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, sí; había tenido admiradores antes. Pero lo que brillaba en sus ojos no era un halago vacío ni la ligereza de alguien que dice lo primero que le viene a la mente. Había deseo, admiración… y la certeza de que me veía como una mujer hermosa. Esa clase de mirada era nueva para mí.
—Gracias —murmuré, casi atragantándome con la palabra, antes de sentarme a la mesa.
El desayuno era inesperado: café delicioso, jugo fresco, frutas cortadas con cuidado, queso, ensalada ligera, tortilla esponjosa y un pastel de carne que perfumaba todo el comedor. Probé un bocado tras otro, sin poder detenerme, y para cuando terminé, mi vergüenza inicial se había disipado bajo la satisfacción del estómago lleno.
—Todo estuvo delicioso, gracias —dije al fin, limpiándome con la servilleta.
—Me alegra que te gustara —respondió él, con una sonrisa tranquila—. Aunque te advierto que no soy gran cocinero y no hay McDonald's cerca.
Lo miré con incredulidad.
—¿Tú preparaste todo esto?
—Bueno… sí. Excepto el pastel. No se me da bien la masa. —Lo dijo como si fuese lo más natural del mundo.
—¿Estás bromeando?
—No. —Negó con serenidad—. Aquí no hay sirvientes, y en la Tierra también vivía solo. Tenía que ocuparme de mí mismo. ¿Iba a morir de hambre solo porque cocinar no se considera digno de un hombre?
—No, pero eres mago. —sonreí, como si eso lo excusara de todo.
—Sí, soy mago y futuro rey, Valentina —continuó, con un brillo severo en la mirada—. Y un rey debe ser capaz de proveer no solo batallas o discursos, sino lo más básico: alimento, cobijo, protección. No confiaría en un gobernante que no supiera cuidar de sí mismo ni de los suyos. La realeza no está en dar órdenes desde un trono, sino en poner el cuerpo cuando es necesario: en la guerra, en el hambre, en el frío.
Lo escuché en silencio. Era extraño… pero tenía razón. Nunca nadie me había pintado el poder de esa manera.
—Entiendo —murmuré al fin. Y lo entendía de verdad, aunque me costaba aceptar que un hombre como él, con su linaje y sus poderes, pensara así—. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos al Valle Azul a buscar al oráculo?
—No todavía —su seriedad se endureció aún más—. Primero necesitamos el permiso de alguien.
—¿De quién?
—De tu abuelo. Aneiran. El padre de tu madre.
Me quedé helada. La palabra “abuelo” se sintió como una piedra lanzada al centro de un lago: ondas de sorpresa, miedo y una rabia repentina se expandieron en mí.
—¿Mi… abuelo? —la voz me tembló, y odié que él pudiera notarlo.
Art asintió, sin apartar los ojos de los míos.
—¿Y qué sabes de mi madre? —pregunté, y la voz me salió más débil de lo que esperaba.
—Poco —respondió él con franqueza—. Que rompió su voto y traicionó a la familia. Fue infiel a su esposo. Te dio a luz y, en vez de entregarte al Supremo como estaba ordenado… huyó a la Tierra. Dejó el reino en una situación muy complicada; por eso les prohibieron usar magia durante dos décadas.
Las palabras cayeron sobre mí como cuchillas frías.
La silla bajo mi cuerpo se volvió súbitamente demasiado dura; el respaldo me clavó en la espalda como un recordatorio de todo lo que había estado ausente. Mi madre: la sombra sin rostro que había poblado mis sueños de niña, la línea vacía en los relatos que me contaban con medias verdades y silencios. Cuando era pequeña, me convencía de que en cualquier momento aparecería: me imaginaba sus manos tocando la puerta del orfanato, su voz llamándome por mi nombre. Me sentaba horas junto al portal, con la esperanza absurda de reconocerla entre las mujeres que pasaban. Con los años aprendí a dejar de esperar; aprendí a creer que no era necesaria para nadie.
Y sin embargo, ahora aquellas voces —las de las esferas, los dioses— venían a enmendar la fábula: mi madre no me había abandonado por desprecio, decían; me había ocultado para protegerme de esos monstruos que me buscarían. Era una historia que sonaba noble, pero hoy todas las explicaciones se me habían quebrado en las manos. Si mi madre me escondió para salvarme, ¿de qué sirvió? Al final, me habían encontrado igual, pero perdí mi infancia feliz y ahora no sé ni quién soy.
La garganta me ardió y un nudo apretó mi pecho. Noté la sal de las lágrimas que amenazaban con asomarse, pero apreté los labios con rabia y contención. No iba a llorar delante de Art. No iba a regalarle mi fragilidad en bandeja.
—Entonces… —mi voz salió ronca, casi quebrada,— ¿Qué tenemos que hacer?
Él me sostuvo la mirada. No había burla ni juicio; solo un peso silencioso, como si entendiera demasiado bien lo que esa verdad significaba para mí.
—No la culpas, porque no sabes qué la motivó —dijo despacio, como eligiendo cada palabra—. Eres muy parecida a ella.
Art me extendió lentamente una pequeña tablilla. Era un retrato, pintado con precisión reverente: una joven de cabellos azulados, piel clara, ojos grises que parecían tener un brillo líquido. Era yo, pero no del todo. Era mi reflejo transformado, como si alguien hubiera plasmado en aquel rostro la herencia de una sangre que no terminaba de aceptar.
—Itarón me lo entregó cuando supo que iba a ayudarte a escapar —explicó Art en voz baja.
#1712 en Fantasía
#305 en Magia
romance fantasía acción aventuras, magia aventura y fantasía
Editado: 20.09.2025