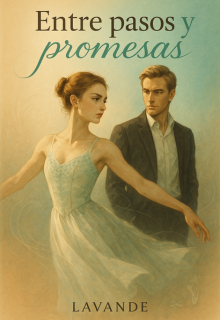Entre pasos y promesas
Capítulo 6: Bajo la superficie
Edward
Hay algo irritantemente adictivo en el caos ordenado de los ensayos. Un desorden que tiene reglas invisibles, que sólo Élodie parece comprender. Su entrega es casi peligrosa. Lo da todo en cada giro, en cada caída controlada, como si estuviera apostando su alma.
Yo no soy así. Nunca lo fui.
Desde que tomé las riendas del negocio familiar, aprendí a controlar, a evitar riesgos. A no permitir que las emociones se filtren. Porque si algo aprendí de mi madre —mecenas brillante, sí, pero también desastrosa— es que el arte puede ser tan devastador como hermoso.
Hoy, el ensayo se interrumpe. Una bailarina se lesiona. Pequeña crisis. Nadie sabe si la función de muestra prevista para dentro de una semana podrá realizarse con los cambios de elenco. Veo a Élodie caminar sola por los pasillos del Palais Garnier, frotándose las sienes. Me acerco, sin pensar demasiado.
—¿Todo bien?
—¿Te parece que todo está bien? —responde sin mirarme.
—Tienes un problema de elenco. No es el fin del mundo.
—Para ti, no. Para mí, sí. Este proyecto es mi nombre, mi credibilidad, mi sueño.
Nos detenemos frente a una de las ventanas altas del teatro. Afuera, París sigue latiendo, indiferente.
—Cuando tenía quince años —digo, antes de poder detenerme— gané una beca para estudiar piano en Viena. Pero mi padre decidió que un Cavendish no se dedicaba a tocar teclas, sino a firmar contratos.
Ella me mira, sorprendida.
—¿Piano?
Asiento. No añado más. No necesito su compasión. Pero por primera vez, me permito mostrarle algo real. Algo más allá del sarcasmo.
—No me interesa arruinar tu obra, Élodie. Solo asegurarme de que se haga realidad. Aunque me odies por eso.
Ella baja la mirada. Y por un instante, la tensión se disuelve. No desaparece, pero se convierte en algo distinto. Una corriente más suave. Más peligrosa.
—No te odio —susurra, apenas audible.
Y eso… me golpea más fuerte de lo que esperaba.