Relatos Cortos: Los mejores de este género
3.683 libros
Será imposible que mantengas las manos quietas con estos relatos. Ajústate las bragas y comienza una lectura por placer...en estado puro. GRATIS
¿CÓMO COMPRAR EL LIBRO EN EFECTIVO?
¿CÓMO LEER GRATIS EL LIBRO?
...
920
247 860
Texto completo
186 pág.
Escenas +18 de la novela Cuando yo te amé....
1 022
32 281
Texto completo
9 pág.
los mejores relatos eróticos sobre parejas infieles, todos ellos sacados de la autentica realidad como autor de este libro todo lo que aquí cuento son experiencias que me ha tocado ver y escuchar ya que en mi desempeño como abogado me ha tocado llevar a coda muchos divorcios todos ello diría yo ...
234
64 746
Texto completo
15 pág.
Ella es prohibida. Pero un fin de semana juntos es suficiente para que decida ignorar las reglas y tomarla para mí, sin mirar atrás....
57
4 153
Texto completo
19 pág.
Elina tiene una atracción sexual por el mejor amigo de su esposo. ¿Pero él podrá seducirla? Elina quiere resistir, pero dado a la falta de sexo en su matrimonio se le está complicando, ella sabe que un paso en falso y caerá.
Por lo tanto tiene que tomar una dura decisión, ¿volver a sentirs...
114
27 085
Texto completo
70 pág.
Es increíble como el miedo a veces nos hace creer que no existe una salida diferente. La vida de Kelly está a punto de dar un giro de 360 grados, uno que nunca en la vida llegó a imaginar.
#trio #lesbico #poliamor #primeravez #sexo #alcohol #drogas #amor #mejoresamigas
...
142
31 647
Texto completo
38 pág.
¿Qué harías si el destino pone en tu camino a alguien que te ha hecho daño en el pasado?
Esta es la historia del mujeriego que se enamora de una mujer que lo odia... ¿Será capaz nuestra protagonista de olvidar el pasado y simplemente dejarse amar?
VE AL SIGUIENTE LIBRO DE ESTA BILOGÍA
...
2 305
97 960
Texto completo
20 pág.
Moly Stuart pensaba que su dia era de lo mas terrible, hasta que...
se encontro con un hombre que la haria pedir mas...
tras una propocicion infame, de "Abrirse para él" Moly duda,
pero ¿sera capaz de hacerlo? De caer en sus encantos, ¿de abrirse para él?
¿ella terminara pidiendo mas?
...
172
18 299
Texto completo
28 pág.
Él era prohibido para mí, porque le gustaba a mi hermana. Pero eso solo lo hacía aún más deseable.
¿Acaso se le puede ordenar al corazón a quién amar y a quién no?
¡La historia será GRATIS!...
242
10 944
Texto completo
12 pág.
Acabemos sin dudas
Simplemente déjate llevar por estos relatos que te darán ganas de más.
...
193
42 654
Texto completo
1 pág.
ATENCIÓN: ESTE LIBRO HA SIDO GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL "ADOLFO BIOY CASARES 2024" COMO MEJOR LIBRO DE RELATOS. Una mujer emprende un viaje para explorar los límites del placer, en busca de sensaciones que prometen liberarla de la rutina, los recuerdos y el dolor. Lo que comienza como curios...
41
70 394
Texto completo
164 pág.
Devin siempre ha amado el baile, pero no cualquiera, sino el que implica quitarse la ropa y sentirse deseada. Admira lo que las bailarinas de Pole Dance pueden lograr, así que cuando la llaman de un prestigioso bar para que reemplace a una de las artistas que se lesionó, siente que su sueño de Na...
261
7 994
Texto completo
35 pág.
Dorian Hayes es un exmilitar con un pasado turbulento, con problemas físicos y mentales.
Sabine Astoria es una joven acostumbrada al lujo y banalidades de la vida, sin importarle nada aparentemente.
Cuando sus caminos chocan, todo se debate entre la obsesión y el deseó.
Su relación se ...
110
17 257
Texto completo
177 pág.
EXTRAS PARA TODO PÚBLICO.
ES NECESARIO LEER ANTES LA NOVELA {CEO Malo} esta en mi perfil. ...
307
4 690
Texto completo
18 pág.
Hay dos cosas que Ella y Jack saben: su relación es más que prohibida, pero la soledad, y el deseo se interponen entre ambos, y dejar de tocarse se hace cada vez más difícil. ...
38
8 240
Texto completo
58 pág.
Una mujer casada con una vida tranquila, conoce a un joven que hará que su vida no vuelva a ser la misma....
253
25 237
Texto completo
10 pág.
´´La manera de liberarte de una tentación, es caer en ella´´.
¿Te gustan los relatos cortos?
¿Te apasiona lo intenso?
¿Y qué nos dices de lo prohibido?
Bird´s Crazy, te entrega este Pasaporte a lo Prohibido, para que viajes en tu mente… de la moral al pecado.
Porque…
´´...
849
34 115
Texto completo
60 pág.
Ya en mi tercera década juraba que mi vida era perfecta, hasta que apareció: Samantha.
Una noche, solo necesito una noche para derrumbar mi castillo de naipes, poner mi vida patas arriba y hacerme cometer las locuras que nunca imagine. Una noche, solo una noche.
Esta es una historia románti...
50
13 640
Texto completo
42 pág.
Una investigadora cuya misión es encontrar a un asesino termina follando con la princesa heredera al trono. Relato lésbico +18. ...
51
11 054
Texto completo
8 pág.
Sander y Alysa vivieron un intenso amor de juventud. Deciden casarse, su madre se opone de inmediato, ya que Sander no está a su altura, es el chico que reparte las pizzas en la ciudad y a su criterio ese compromiso solamente ensucia su apellido.
Ellos deciden luchar contra viento y marea, pero ...
2 921
359 924
Texto completo
74 pág.
















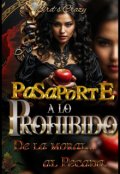



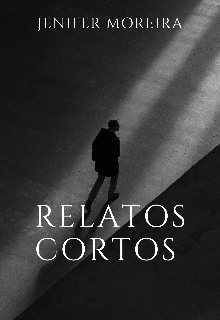




 Sí, quiero
Sí, quiero