Relatos Cortos: Los mejores de este género
3.715 libros
Será imposible que mantengas las manos quietas con estos relatos. Ajústate las bragas y comienza una lectura por placer...en estado puro. GRATIS
¿CÓMO COMPRAR EL LIBRO EN EFECTIVO?
¿CÓMO LEER GRATIS EL LIBRO?
...
937
250 624
Texto completo
186 pág.
´´La manera de liberarte de una tentación, es caer en ella´´.
¿Te gustan los relatos cortos?
¿Te apasiona lo intenso?
¿Y qué nos dices de lo prohibido?
Bird´s Crazy, te entrega este Pasaporte a lo Prohibido, para que viajes en tu mente… de la moral al pecado.
Porque…
´´...
874
34 633
Texto completo
60 pág.
Escenas +18 de la novela Cuando yo te amé....
1 039
33 157
Texto completo
9 pág.
los mejores relatos eróticos sobre parejas infieles, todos ellos sacados de la autentica realidad como autor de este libro todo lo que aquí cuento son experiencias que me ha tocado ver y escuchar ya que en mi desempeño como abogado me ha tocado llevar a coda muchos divorcios todos ello diría yo ...
238
65 539
Texto completo
15 pág.
Gabrielle: Era muy joven cuando mi padre murió y fuimos a vivir… más bien, a trabajar a la casa de su capo. Fue allí donde descubrí que los seres humanos pueden ser muy crueles y capaces de lastimar, solo por el simple hecho de tener poder, dinero y sangre puramente italiana. Pero también des...
39
1 682
En proceso: 13 Ago
48 pág.
Ella es prohibida. Pero un fin de semana juntos es suficiente para que decida ignorar las reglas y tomarla para mí, sin mirar atrás....
65
4 665
Texto completo
19 pág.
Es increíble como el miedo a veces nos hace creer que no existe una salida diferente. La vida de Kelly está a punto de dar un giro de 360 grados, uno que nunca en la vida llegó a imaginar.
#trio #lesbico #poliamor #primeravez #sexo #alcohol #drogas #amor #mejoresamigas
...
149
33 545
Texto completo
38 pág.
Elina tiene una atracción sexual por el mejor amigo de su esposo. ¿Pero él podrá seducirla? Elina quiere resistir, pero dado a la falta de sexo en su matrimonio se le está complicando, ella sabe que un paso en falso y caerá.
Por lo tanto tiene que tomar una dura decisión, ¿volver a sentirs...
119
28 000
Texto completo
70 pág.
Gregory Mikhailov, conocido como el segundo al mando de Antón Mikhailov, se mueve en un mundo de muerte y soledad. En las calles de su nombre es sinónimo de respeto y miedo, un hombre que ha ascendido en el mundo criminal con astucia y fuerza. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando cruz...
158
22 825
Texto completo
165 pág.
Dorian Hayes es un exmilitar con un pasado turbulento, con problemas físicos y mentales.
Sabine Astoria es una joven acostumbrada al lujo y banalidades de la vida, sin importarle nada aparentemente.
Cuando sus caminos chocan, todo se debate entre la obsesión y el deseó.
Su relación se ...
119
19 351
Texto completo
177 pág.
En esta obra encontrarás relatos contados desde la mirada de sus protagonistas. Hombres posesivos y protectores de lo que aman. Hombres con miedos y obstáculos, no obstante, listos para la batalla.
Disfrútalos, después de todo, son de los rusos más ardientes de los que tendrás memoria.
Acl...
42
5 557
Texto completo
57 pág.
EXTRAS PARA TODO PÚBLICO.
ES NECESARIO LEER ANTES LA NOVELA {CEO Malo} esta en mi perfil. ...
313
4 936
Texto completo
18 pág.
Andy es una actriz porno. Sin embargo, dice ya no creer en el amor y mucho menos en el sexo.
A pesar de ello y de las exigencias de su empleo, alberga la esperanza de encontrar así otra mitad. Y parece que su asistente, Will, podría serlo.
•Un detrás de cámaras relatado por una actriz por...
20
936
Texto completo
10 pág.
Ya en mi tercera década juraba que mi vida era perfecta, hasta que apareció: Samantha.
Una noche, solo necesito una noche para derrumbar mi castillo de naipes, poner mi vida patas arriba y hacerme cometer las locuras que nunca imagine. Una noche, solo una noche.
Esta es una historia románti...
54
14 484
Texto completo
42 pág.
Ella solo quiere divorciarse y comenzar una nueva vida lejos de todo lo que le recuerda que nunca podrá tener una verdadera familia. Pero un accidente y una tormenta en plena víspera de navidad la deja atrapada con su ex en medio de un bosque helado. Cuando el calor de sus cuerpos sea lo único qu...
747
25 235
Texto completo
33 pág.
Una chica de 18 años apunto de salir del instituto. En el instituto la conocen como "La Nerd" pero su nombre es Lú. ¿Qué cosa podría salir mal cuando un hombre que dobla tu edad, hace girar tu vida y tu corazón? Porque Mark con sus ropa lujosa y su Rolex, pondrá tu vida al revés.
**PROHIBI...
233
25 932
Texto completo
45 pág.
Hay dos cosas que Ella y Jack saben: su relación es más que prohibida, pero la soledad, y el deseo se interponen entre ambos, y dejar de tocarse se hace cada vez más difícil. ...
44
8 969
Texto completo
58 pág.
Una historia corta de regalo de navidad...!!!...
899
17 997
Texto completo
27 pág.
Una investigadora cuya misión es encontrar a un asesino termina follando con la princesa heredera al trono. Relato lésbico +18. ...
53
11 248
Texto completo
8 pág.
Candance es una mujer criada con costumbres del campo a las afueras de Pendleton un pequeño pueblo en Oregon.
Desde niña se ha caracterizado por ser dueña de una gran confianza que la hacen ver como una persona fuerte y audaz capaz de cumplir todo lo que se propone.
#bisexual #caballos #gra...
74
10 680
Texto completo
77 pág.

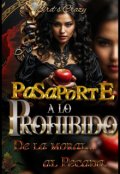


















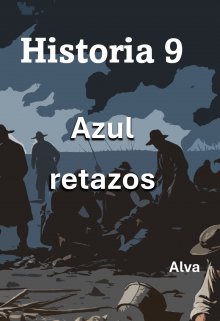




 Sí, quiero
Sí, quiero