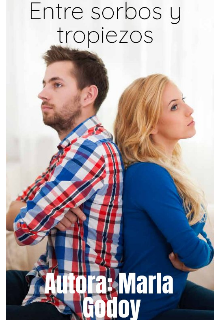Entre sorbos y tropiezos
Capítulo 1: El café equivocado
Camila odiaba los lunes. Odiaba cómo sonaba el despertador a las 7:00 am, odiaba el tráfico de la ciudad que parecía diseñado para arruinarle el ánimo, y odiaba, sobre todo, la impaciencia de su jefa, que escribía mensajes en mayúsculas como si gritara desde otra dimensión.
Aquella mañana, para variar, había perdido el bus. Corrió hasta la esquina, vio cómo se le cerraban las puertas en la cara y, en un acto de desesperación, golpeó la ventana con la palma. El chofer la miró con la compasión de quien sabe que no abrirá jamás.
—¡Gracias por nada! —exclamó ella, mientras su mochila resbalaba de un hombro.
Apretando los labios, tomó aire y se resignó a caminar. Y fue en ese trayecto, mientras intentaba beber un sorbo de café en un vaso desechable comprado apresuradamente en una máquina expendedora, que el destino decidió burlarse de ella. Tropezó con un ciclista, el café voló en cámara lenta y terminó en un artístico diseño marrón sobre su blusa blanca, la única que consideraba “decente para reuniones”.
—Genial —murmuró, evaluando la mancha como si fuera una obra abstracta—. Ahora parezco un lienzo moderno.
El celular vibró en su bolsillo. Sacó el aparato con manos temblorosas:
“DONDE ESTÁS??? REUNIÓN EN 10 MIN”.
Eran las 8:50. Ella estaba a quince minutos de la oficina. Y aún necesitaba un café de verdad, no esa aguada bebida de máquina que había dejado su corazón más triste que antes.
Aceleró el paso y entró en la cafetería de la esquina, ese pequeño lugar con paredes de ladrillo y baristas que creían que cada taza era una experiencia espiritual. Se colocó en la fila, revisó el reloj y trató de no pensar en la mancha de su blusa.
Cuando llegó su turno, pidió lo de siempre.
—Un americano grande, por favor. Sin azúcar.
Pagó, recibió la sonrisa automática de la barista y esperó en el mostrador de retiro. A su lado, un hombre de traje oscuro revisaba su reloj de pulsera con gesto impaciente. “Otro mártir de los lunes”, pensó Camila.
La barista colocó dos vasos sobre la barra. Camila, distraída, agarró el primero. Justo cuando dio el primer paso hacia la salida, escuchó la protesta detrás de ella:
—¡Oiga! Ese es mi latte con vainilla.
Camila giró sobre sus talones. El hombre del traje la observaba con una ceja arqueada y expresión de incredulidad. Tenía el cabello oscuro perfectamente peinado, una corbata azul impecable y esa mirada intensa de alguien acostumbrado a tener la razón.
—¿Perdón? —Camila levantó el vaso, confusa.
—Ese es mi pedido. Latte con vainilla. Yo pedí primero.
Ella miró el vaso, luego el suyo aún sobre la barra: un americano solitario. Suspiró.
—Ups. Lo siento. Fue sin querer… ¿quieres cambiar? Yo pedí un americano simple.
El hombre frunció el ceño, como si acabara de presenciar una herejía.
—¿De verdad me está ofreciendo un americano aguado a cambio de un latte perfectamente balanceado? —respondió, con dramatismo exagerado.
Camila, con la blusa manchada y la paciencia al borde del colapso, no pudo evitar replicar:
—Bueno, príncipe del café, si tanto drama te hace, quédatelo. Yo me voy con mi agua sucia.
Y salió casi corriendo, sin darle tiempo a reaccionar.
Caminó tres cuadras sin mirar atrás, repitiéndose que nunca más pondría un pie en esa cafetería. Nunca. Jamás. Punto final.
La reunión en la oficina fue un desastre. Camila llegó tarde, con la blusa aún húmeda, el cabello enredado por la carrera y la mente pensando en el latte que no había probado. Su jefa, una mujer de voz chillona y tacones afilados como armas, la fulminó con la mirada desde el extremo de la mesa.
—Camila, ¿tiene algo que aportar o solo vino a desfilar su nueva línea de moda experimental? —dijo señalando la mancha café en su pecho.
Risas contenidas llenaron la sala. Camila deseó que la tierra la tragara.
Cuando terminó la tortura, se dejó caer en su silla y se prometió que el resto del día no podía ir peor.
Spoiler: sí podía.
A la hora de almuerzo, bajó a la cafetería de la planta baja del edificio. Con su bandeja en mano, buscó una mesa vacía. Justo cuando estaba por sentarse, una voz conocida le heló la sangre:
—Veo que seguimos con la costumbre de robar cafés.
Camila levantó la vista y casi se atragantó con su propio orgullo. Allí estaba el hombre del traje, el príncipe del latte, observándola con media sonrisa burlona.
—¿Usted trabaja aquí? —preguntó ella, horrorizada.
—“Usted”… —repitió él, divertido—. Qué formal. Sí, soy el nuevo jefe del área de proyectos. Hoy es mi primer día.
Camila sintió que su alma abandonaba su cuerpo.
—Genial —susurró, dejando caer la bandeja sobre la mesa más cercana.
El hombre extendió la mano con un gesto impecablemente cortés.
—Soy Andrés. Y antes de que lo pregunte, sí, todavía lamento la pérdida de mi latte.
Ella lo miró, debatida entre estrechar la mano o lanzar el tenedor como arma de defensa personal. Finalmente, apretó su palma con brusquedad.
—Camila. Y antes de que lo mencione de nuevo, sí, todavía lamento la pérdida de mi dignidad esta mañana.
Él rió, una risa breve pero genuina.
Camila no lo quería admitir, pero esa sonrisa tenía algo peligroso. Algo que, de manera irritante, le había arrancado un cosquilleo en el estómago.
Lo que Camila no sabía, lo que ninguno de los dos imaginaba, era que aquel encuentro absurdo del café equivocado sería apenas el comienzo de una cadena de enredos, malentendidos y casualidades que terminarían convirtiendo sus lunes —y todos sus días— en un caos deliciosamente romántico.