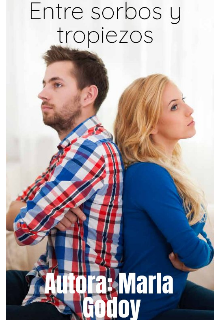Entre sorbos y tropiezos
Capítulo 2: El vecino de escritorio
Camila intentó convencerse de que aquel encuentro con Andrés había sido un error del universo que no volvería a repetirse.
Se equivocaba.
Al día siguiente, cuando llegó a la oficina con un café en la mano (esta vez marcado con su nombre en mayúsculas para evitar confusiones), descubrió que el destino tenía un sentido del humor muy cruel.
El escritorio vacío junto al suyo, que había permanecido como un oasis silencioso durante meses, estaba ahora ocupado. Portafolios de cuero, laptop reluciente, un organizador perfectamente alineado… y Andrés, en todo su esplendor de traje impecable y sonrisa triunfal.
—Buenos días, vecina —dijo, sin siquiera mirarla, mientras tecleaba algo con rapidez—. Prometo no robarle el café. Todavía.
Camila tragó saliva y se dejó caer en su silla.
—¿En serio? ¿De todos los lugares posibles, justo aquí?
—El destino —respondió él, con una media sonrisa.
Las horas transcurrieron como una especie de tortura compartida. Andrés parecía disfrutar provocándola. Cada vez que ella suspiraba de frustración, él levantaba la vista con expresión de “¿necesita ayuda, señorita americano aguado?”.
En la primera reunión de equipo, Camila tomó notas frenéticamente, intentando seguir el ritmo de su jefa. Andrés, mientras tanto, hacía preguntas tan precisas y seguras que parecían ensayadas. Camila lo odiaba un poco más cada minuto.
—Interesante tu aporte, Andrés —dijo la jefa, sonriendo con un entusiasmo que nunca había mostrado por Camila—. Necesitamos gente con visión como la tuya.
Camila rodó los ojos. Andrés alcanzó a verlo y, en lugar de ofenderse, le guiñó un ojo bajo la mesa. Ella casi se atraganta con su propio aire.
En la pausa de café, el destino volvió a intervenir. La máquina expendedora de la oficina era famosa por tragarse monedas y devolver vasos incompletos. Camila, con toda la fe del mundo, insertó sus últimas monedas y esperó el milagro.
Resultado: un chorrito de líquido oscuro que apenas llenaba un cuarto del vaso.
—Parece que hasta la máquina te apoya en lo de “agua sucia” —comentó Andrés, apareciendo a su lado como una sombra burlona.
—¿Tú me sigues o qué? —gruñó ella, levantando el vaso con resignación.
Él se encogió de hombros y presionó su propia selección. Su vaso se llenó perfecto, con espuma cremosa y aroma celestial.
—Algunos tenemos buena suerte —dijo, soplando la superficie como en un comercial.
Camila lo miró con ganas de cometer un crimen.
La situación empeoró a la hora del almuerzo. Camila había planeado escapar sola al pequeño parque detrás del edificio, pero justo cuando salía, Andrés la alcanzó con dos bandejas.
—Parece que se nos acabaron las mesas libres. ¿Te importa si compartimos?
Camila lo fulminó con la mirada.
—Sí, me importa.
Él se sentó igual, sonriendo como si fuera un juego.
—Sabes, deberías relajarte. No soy tan malo como crees.
—Robas cafés, ocupas escritorios, tienes suerte con las máquinas… sí, claro, eres un ángel.
Andrés rió. Y Camila odió admitir, aunque fuera en silencio, que esa risa sonaba demasiado bien.
Al final del día, cuando pensó que por fin se libraba de él, descubrió la broma final del universo: Andrés no solo era su nuevo vecino de escritorio… también vivía en el mismo edificio de departamentos que ella.
Camila lo vio salir del ascensor con una bolsa de supermercado justo cuando ella entraba con la ropa recién lavada. Se quedaron congelados, incrédulos, antes de soltar al mismo tiempo:
—¡¿Tú aquí también?!
Los vecinos curiosos los miraron con una mezcla de diversión y sospecha. Andrés, sin perder el ritmo, levantó una ceja y dijo:
—Vaya… parece que el destino tiene mucho tiempo libre.
Camila abrazó su canasto de ropa como si fuera un escudo.
Esto ya no era coincidencia. Era una guerra.