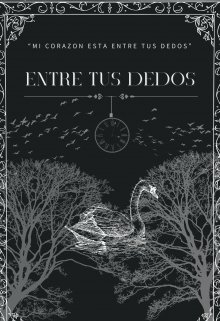Entre Tus Dedos
Prologo
En Elensmoor, las paredes tienen oídos y las calles tienen ojos.
Mi abuela solía repetírmelo seguido, sobre todo cuando recién había llegado. La primera impresión que tuve al ver aquella calle pedregosa, angosta y cubierta de neblina —aunque apenas eran las nueve de la mañana— ocasiono un escalofrío que me recorrió la espalda. Las casas hechas en piedra, los árboles sin hojas y ese lago inmenso en el que solo se reflejaban ramas retorcidas —como garras— me parecieron sacados de un mal sueño.
El otoño era tan palpable que, cuando el viento soplaba con extraña furia, el frío se colaba entre la ropa como si quisiera dejarte una impresión que no se borra. Todo me parecía tan tétrico que, por un instante, me sentí fuera de lugar. Pero con el tiempo, mientras me fui acoplando y acostumbrando, aprendí a añorar el paisaje. Incluso llegué a ver en Elensmoor un refugio. Como si ese pueblo fantasma fuera una especie de consuelo para mi alma.
Y así también conocí a las personas.
Mi abuela no mentía. Era cierto.
Las paredes tienen oídos y las calles tienen ojos. No importa cuánto intentes guardar un secreto, al final siempre termina circulando, como la característica neblina de Elensmoor. Los rumores y las voces corren más rápido que la misma naturaleza. Antes no lo comprendía. Creía que era un pueblo silencioso. Pero aprendí que el silencio también es parte de su magia. Tal vez por eso, cuando la primera noticia llegó —un día de finales de invierno, a las tres de la tarde— el frío parecía haber ganado fuerza.
Me encontraba en casa, tejiendo un chal frente a la chimenea, mientras mis abuelos conversaban sobre cosas triviales. Los golpes repentinos en la puerta me hicieron dar un pequeño salto. Miré por la gran ventana: los copos de nieve caían con lentitud. Mientras mi abuela abría la puerta, me sorprendió ver a varias personas caminando a esas horas.
El alarido de la señora Antonella resonó como un eco en la casa. Nos saludó con su sonrisa habitual, de oreja a oreja. Mantenía su chal de lana azul oscuro, sus guantes de cuero y su sombrero perfectamente alineados. Como siempre, sus prendas combinaban.
Al tomar asiento en uno de los muebles, vi el brillo inusual en sus ojos castaños.
—¿Desea un pasabocas? Preparé unos deliciosos ponquecillos —ofreció mi abuela con calma, sin sentarse de nuevo.
—No, no, querida —negó ella, agitando una mano como si no tuviera importancia—. Solo vengo de paso.
—¿Y a qué se debe la repentina visita? —preguntó mi abuelo, dejando su libro de plantas medicinales sobre su regazo.
Como si hubiese estado esperando esa pregunta, la señora Antonella se inclinó hacia nosotros. Por inercia, yo la imité.
—Acabo de ver a la señora Octavia recibiendo con los brazos abiertos a un joven —susurró, como si temiera ser oída. Con el crepitar del fuego de fondo, solo me dediqué a observarla—. No pude ver bien al muchacho, pero vi que se abrazaron, y el chofer de la señora Octavia bajó varias maletas. Luego entraron juntos. ¡No sabía que la señora Octavia tuviera un hijo!
Mi abuela mostró una expresión de sorpresa; sus ojos verdes dejaron entrever la curiosidad, aunque no dijo nada. Mi abuelo, en cambio, soltó una risa breve, como si le hubieran contado un chiste.
—Creí que la noticia sería más grave —comentó, sin darle mayor importancia.
Eso bastó para que la señora Antonella se sintiera levemente ofendida. Se marchó apresurada, diciendo que debía contárselo a los demás... que, según ella, seguramente lo encontrarán más sorprendente.
Como era de esperarse, Antonella tenía el don de esparcir todo lo que veía, escuchaba o suponía. Cuando se fue, el comentario dejó de parecer relevante, pero mientras escuchaba a mis abuelos seguir conversando, algo en mí había quedado sembrado.
La señora Octavia. Una dama de alta clase, dueña de una joyería reconocida en varios pueblos —incluso en algunas ciudades—. Una mujer de la que se sabía poco, y cuyo orgullo se notaba incluso desde la distancia. La había visto pocas veces, pero siempre me pareció alguien solitaria. Y entendía el asombro de Antonella.
En Elensmoor, todo se sabe.
Incluso lo que parece no saberse. Incluso lo que intentes esconder pero si sabes moverte entre las neblinas, tal vez nadie lo note.
Quizá la señora Octavia había perfeccionado ese arte.
A excepción de aquella tarde. Porque las voces ya habían empezado a correr y a veces, una semilla sembrada con simples palabras puede dejar una impresión que no se borra. Claro, uno puede huir de esa impresión. O actuar como si el mundo siguiera su curso.
Entonces no tendría importancia.
¿Verdad?