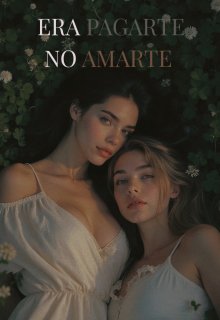Era pagarte, no Amarte
1
Narrador
Mel había tomado una decisión que, aunque arriesgada, parecía la única salida: comprar la empresa del padre de Judith para ayudarla con sus problemas financieros. Sabía que aquello no se trataba de un acto romántico ni mucho menos afectivo, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Judith perdía todo. El problema era que su propia familia había empezado a presionarla de una forma insoportable.
Sus padres, cansados de verla sin pareja, habían llegado a la conclusión de que Mel era asexual. Y lo más doloroso era que ya no les importaba si se casaba con un hombre o con una mujer; lo único que querían era que no se quedara sola. Para colmo, su abuelo Rupert —un hombre de mentalidad anticuada, pero con una influencia indiscutible dentro de la familia— había puesto una condición brutal: exigía que Mel le diera un bisnieto pronto. No le importaba con quién se casará, lo único que deseaba era que el heredero llevará su sangre.
Mel se negó rotundamente a esa petición. No quería que su vida fuera dictada por caprichos ajenos, mucho menos por la obsesión de un abuelo que veía a la familia como un linaje que debía perpetuarse. Pero Rupert no aceptó su negativa y lanzó la amenaza que más la hizo temblar: si no cumplía, le quitaría la presidencia de la empresa. Y sin ese poder, Mel perdería la capacidad de seguir ayudando a Judith.
No podía permitirlo. No porque sintiera amor por Judith —apenas habían cruzado un par de palabras en toda su vida—, sino porque le debía algo. Una deuda que jamás había confesado, pero que llevaba grabada en lo más profundo de su corazón.
Cuando estudiaba en la universidad, Mel atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Aunque era popular, querida, carismática y aparentemente segura, en su interior se consumía. Nunca había logrado enamorarse de nadie. La idea de ser asexual la aterraba, no porque despreciara esa identidad, sino porque ella también soñaba con tener un matrimonio feliz, una familia como la de sus padres, sus tíos o incluso sus primos. En su familia, todos parecían haber encontrado a su alma gemela, y eso la hacía sentir defectuosa, rota.
Una tarde lluviosa, la presión finalmente la quebró. Caminaba sola por el campus bajo un aguacero implacable, con la mente hecha un torbellino de preguntas y angustias. "¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no puedo amar?", se repetía una y otra vez. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia la laguna del campus. Estaba en trance, dispuesta a rendirse, a dejarse arrastrar por ese vacío que sentía en el pecho.
Pero no estaba sola. Judith, que se había refugiado bajo un árbol para escapar de la tormenta, la vio avanzar. Y al comprender hacia dónde se dirigía, corrió tras ella, empapándose sin dudarlo. La alcanzó justo cuando Mel estaba a punto de entrar en el agua, la tomó con firmeza por los hombros y, fingiendo indiferencia para no delatar su propio pánico, pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de Mel:
—Los exámenes han sido una locura... a veces quisiera que todo termine rápido y poder descansar, pero no le daré el gusto a nadie de verme rendida, ni siquiera a mí misma—dijo Judith con voz fuerte, como si hablara de sí misma.
Mel la miró perpleja, con los ojos llenos de lágrimas que se confundían con la lluvia. Necesitó varios segundos para reaccionar, para darse cuenta de dónde estaba y qué había estado a punto de hacer. Finalmente, con una sonrisa frágil, apenas sostenida por la dulzura de aquella inesperada salvación, respondió:
—Deberíamos volver a nuestros dormitorios. Total, ya estamos empapadas.
Judith también sonrió, aunque por dentro estaba aterrada. Sabía lo que había visto. Sabía que, de no haber estado ahí, Mel habría cruzado esa frontera de la que no hay regreso. Pero eligió callar, guardar silencio, como si nada hubiera ocurrido.
Y por eso, ahora, Mel sentía que le debía la vida.
En ese entonces Mel entró en razón gracias a esas simples palabras de Judith, pues en aquel entonces era demasiado inmadura y se dejaba arrastrar por cualquier emoción. Aquella intervención breve pero certera le había cambiado el rumbo en un momento decisivo de su vida.
Con el paso del tiempo, Mel descubrió que Judith era hija del CEO de la competencia directa de su padre. Aunque en múltiples eventos coincidían, nunca cruzaban palabra; había entre ellas un muro de silencio junto con la rivalidad de las dos familias que ninguna se atrevía a romper. Años después, cuando Mel fue nombrada la nueva CEO de la empresa familiar, creyó que Judith se convertiría en su mayor rival, convencida de que heredaría el mando de la compañía de los Preston. Sin embargo, no fue así: la presidencia recayó en el hermano menor de Judith, quien en poco tiempo llevó a la empresa al borde de la quiebra.
Cuando Mel se enteró de semejante desastre, no dudó en presentarse en la oficina del señor Preston con una propuesta de acuerdo. Su intención era sincera: ayudar a la familia de la chica que una vez había sido su salvación en silencio. Pero el hombre, orgulloso y herido, la recibió con desdén, creyendo que Mel buscaba humillarlo. Incluso la echó de su oficina con frialdad.
Antes de marcharse, Mel solo dijo con serenidad dónde podría encontrarla si cambiaba de opinión. Y así fue: desesperado y sin otra salida, el señor Preston apareció más tarde en las oficinas de la empresa Castle, esperando más de dos horas mientras Mel atendía una reunión clave. Cuando al fin salió, él la encaró sin rodeos en la oficina de ella:
—¿Qué quieres a cambio de ayudarnos? —preguntó con tono duro.
Mel lo observó con calma, sin ofenderse ni perder la compostura.
—Si necesito algo, se lo haré saber, señor Preston. Pero ahora mismo no quiero nada.
Y era cierto. No buscaba ganancias ni favores; solo deseaba tender una mano a la familia de Judith.
El señor Preston se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado, sabía que aceptar la ayuda de su competencia era muy arriesgado y, en pocas palabras, una tontería. Pero no tenía más alternativas. Por otro lado, estaba su familia, que no debía pagar los platos rotos que él mismo había causado. En un acto de resentimiento y frustración hacia Judith, entregó la empresa a su hijo menor, quien jamás se había preparado, como lo había hecho Judith, para asumir el cargo de CEO.