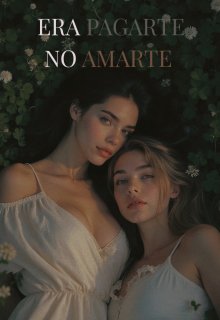Era pagarte, no Amarte
7
Los días siguientes estuvieron llenos de risas, pero también de un terrible dolor corporal. Había decidido continuar entrenando con Mel, aun sabiendo que sería difícil. No me rendí, aunque cada músculo de mi cuerpo protestaba con cada movimiento.
De regreso con mi familia, mi madre y mi nana comenzaron a sospechar. Ellas pensaban que Mel me estaba obligando a hacer algo indebido, porque —en sus palabras— me veía "terrible".
—Mamá, estoy bien —repetí por sexta vez.
—Mi niña, no te ves nada bien. Por favor, dinos si estás comiendo bien, si te están tratando bien... —preguntó mi nana, con la voz cargada de preocupación.
—Sí, nana, estoy bien —respondí, aunque una mueca de dolor se escapó de mi rostro.
Esa pequeña mueca bastó para que ambas me miraran con desconfianza. Me dolía hasta respirar, pero, aunque el cuerpo me gritara de dolor cada día, estaba decidida a no rendirme.
—¿Qué es lo que esa mujer te está haciendo hacer? Déjame ver tu torso —pidió mi madre con urgencia.
Le hizo una señal a mi nana, quien me sujetó de los brazos mientras ella levantaba mi blusa de golpe.
—¡¿Qué están haciendo?! —me quejé, forcejeando.
No luché demasiado, porque vi la sorpresa en el rostro de mi madre al comprobar que no había nada extraño en mi cuerpo. Bajó la blusa rápidamente, con expresión avergonzada.
—¿Por qué hacen eso? —reproché, mirándolas a ambas.
—Hija, es que no nos explicas por qué estás tan adolorida y agotada —respondió mi madre, frustrada.
—Ya se los dije: solo estoy haciendo ejercicio, nada más —insistí con firmeza.
Ambas intercambiaron una mirada silenciosa. Sabía que no me creían.
—¿De verdad piensan que no puedo ejercitarme? —pregunté indignada.
—Mi niña, no tienes que mentirnos. Además, sabemos que jamás harías ejercicio —me reprochó mi nana.
Me hervía la sangre. ¿Cómo podían dudar tanto de mí? Me levanté indignada del sillón y, mirándolas fijamente, pronuncié con voz firme:
—Lo hago.
—Cariño —mi madre me tomó de la mano—, es que tú jamás lo haces por gusto, nunca lo haces. Y una vez tú misma dijiste que tenías una buena figura, que para qué hacer ejercicio —me recordó con dulzura, aunque también con cierta severidad.
Eso no era del todo mentira, pero aun así podía hacerlo si me lo proponía, y ya lo había decidido.
—Pero ahora lo hago, y solo por eso estoy así —recalqué con firmeza.
Mi madre y mi nana, aunque todavía dudosas, no continuaron insistiendo. Aun así, sus miradas me dejaron claro que seguían sin creerme del todo. El domingo, mientras hacía compras con ellas, me encontré con Amber, quien también estaba comprando acompañada de una amiga que no logré reconocer.
Mi madre, al notar su presencia, me lanzó una mirada cómplice y se acercó a Amber. Con toda la naturalidad del mundo empezó a platicar con su amiga, dándonos así un espacio de privacidad.
—¿Cómo has estado? —me preguntó Amber, con la voz nerviosa y un ligero temblor en los labios.
—Bien —respondí torpemente, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo.
El silencio que siguió fue incómodo, pesado, como si las palabras se resistieran a salir de nuestras bocas.
—Te extraño —susurró Amber, tan bajo que casi no la escuché.
La miré fijamente, y sentí cómo un nudo se formaba en mi garganta.
—También te extraño —confesé en un susurro que apenas se escapó de mis labios.
Amber sonrió con calidez, como si aquellas palabras hubieran sido el bálsamo que tanto había necesitado. Luego tomó mi mano con delicadeza, apretándola suavemente.
—No quiero estar alejada de ti —dijo con el mismo nudo en la garganta que yo llevaba—. Puedo volver a casa, puedo volver contigo —preguntó con ansiedad y esperanza.
Sonreí tontamente, dejándome llevar por la ilusión del momento, pero la sonrisa se desvaneció tan rápido como llegó. El recuerdo de Mel apareció de golpe en mi mente.
—Amber, puedes volver... pero yo estoy viviendo con Mel —le advertí con cuidado.
Su gesto cambió de inmediato. Soltó mi mano y frunció el ceño, molesta.
—¿Estás viviendo con ella? —preguntó con evidente enojo.
—Amber, no es porque ella o yo quisiéramos. Simplemente no tuvimos otra opción —traté de explicarle.
—Siempre hay opción, Judith —me recriminó con dureza.
—Amber, si me dejaras explicarte...
—No quiero que me expliques, Judith. Solo falta que me digas que duermes con ella en la misma habitación, porque "no tienes opción" —su mirada era dura, casi imposible de sostener.
Tuve que apartar los ojos, incapaz de negarlo. No era del todo cierto, pero tampoco completamente falso. Sí dormía en la misma habitación con Mel, aunque ella lo hacía en el sofá y yo en la cama.
Amber captó de inmediato mi silencio, mi falta de negación. Sus ojos se abrieron incrédulos, y su voz se quebró en reproche:
—¿Duermes con ella? —me reclamó sin contenerse.
Dos empleadas de la tienda voltearon hacia nosotras en cuanto Amber alzó la voz. Sentí cómo todas las miradas se clavaban en mí y supe, en ese instante, que no debía armar ninguna escena. Debía mantener las apariencias, aunque por dentro me consumía la desesperación.
—Amber, por favor, puedo explicarlo... pero aquí no. ¿Podemos ir a un lugar más privado? —le pedí casi en un ruego, con la voz temblorosa.
Ella, sin embargo, no cedió. Y con firmeza, bajo un poco el tono de su voz, respondiendo:
—No, Judith. No volveré a ser la amante.
Aquellas últimas palabras las pronunció casi en un susurro, pero la molestia impregnaba cada sílaba. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Amber se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba mi madre con su amiga, dejándome ahí, sola, destrozada.
Mi madre, que no tardó en advertir lo ocurrido, se acercó con gesto preocupado. Le conté lo sucedido en pocas palabras, la garganta hecha un nudo. Ella, con la mejor de las intenciones, me ofreció hablar con Amber. Pero me apresuré a detenerla.