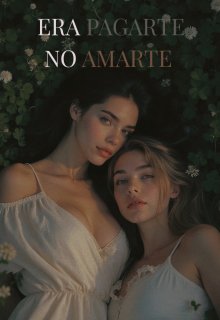Era pagarte, no Amarte
II. IX
Mel
Salí corriendo de la empresa Preston apenas escuché a Rosaline decir: "Con la señorita Marina se está yendo de viaje". No pensé, no respiré, solo reaccioné. Corrí lo más rápido que pude hasta mi auto, con una sola idea martillándome la cabeza.
El tiempo estaba en mi contra. Sabía que apenas llegaran al aeropuerto se irían, y no podía permitirlo. No quería seguir distanciada de ella y peor aún que se fuera con esa mujer de viaje.
Tomé mi celular con manos temblorosas y marqué el número de nuestro piloto.
—Buenos días, señora...
—No dejes que mi esposa salga de ese aeropuerto. Tomará el avión de los Preston — hable desesperada—. Si tienes que secuestrar al otro piloto, hazlo. Yo arreglaré todo cuando llegue. Solo gáname tiempo, Mark —ordené sin pensar en las consecuencias.
—Sí, señora Mel —acató la orden, antes de colgar.
Mi corazón latía desbocado, la desesperación crecía a cada segundo. Tenía que llegar como fuera. Judith no podía irse. No con ella.
Dejé el auto estacionado en medio de la calle apenas llegué al aeropuerto y corrí hacia el interior sin pensar en las consecuencias. Casi choqué con varios turistas, aunque si con sus maletas; caí de rodillas una vez, pero no me importó el dolor. Ese dolor no iba a compararse con lo que sentiría si la perdía.
Entré sin permiso, esquivando al personal de seguridad y provocando una persecución detrás de mí con un guardia que gritaba órdenes que apenas lograba escuchar entre el ruido y mi respiración agitada.
Pero no me importaba, porque entonces la vi. Judith, a lo lejos, discutiendo con Mark. Mi pecho se contrajo con fuerza, como si el aire me hubiera abandonado por completo.
—¡Deténgase! —gritó seguridad detrás de mí, cada vez más cerca, mientras yo solo podía mirarla a ella.
No hice caso. Estaba a escasos metros cuando sentí que el de seguridad se lanzaba para taclearme. Logré esquivarlo, aunque alcanzó a tocarme y desestabilizar mi carrera. Aun así, seguí.
Judith y esa mujer notaron mi presencia. Solo alcancé a ver el desconcierto en sus rostros.
Reduje la velocidad lo justo para llegar hasta ella y la abracé con todas mis fuerzas, como si soltarla significara perderla para siempre.
—¿Sigues aquí? Logré llegar —decía con la voz entrecortada, la respiración agitada después de correr sin detenerme.
Judith estaba completamente estática. Tensa. Podía sentirlo incluso antes de tocarla. Me separé apenas de ella para mirarla a los ojos, necesitaba verla, asegurarme de que seguía aquí.
—No puede estar aquí —habló nuevamente el de seguridad.
Giré el rostro hacia el hombre. Estaba cubierto de polvo por la caída y tenía varios raspones visibles.
—Lo lamento —me disculpé con sinceridad—. Pagaré sus lesiones. Pero no puedo prometer que no volverá a pasar, sin embargo, ahora nos vamos a retirar —avisé mientras tomaba la mano de Judith con fuerza.
Judith intentó zafarse de mi agarre, pero la sostuve con más firmeza.
—Suéltame —ordenó.
Me giré hacia ella y, con determinación absoluta, le respondí sin titubear:
—No te soltaré nunca más.
—Castle, suelta a Judith —intervino Marina, tocándome el brazo.
Desvié la mirada, pero no hacia ella, sino hacia Tom, el piloto de la familia de mi esposa.
—Tom, ¿quieres que mi esposa te dé un bono y dos meses de vacaciones? —pregunté—. Recuerda que mi esposa te los dará.
Tom nos miró desconcertado, igual que los demás. Bastó ver la duda cruzar su rostro para saber que ya había aceptado sin decir una palabra.
—Sujeta a Marina, y Mark, tú al de seguridad —ordené con rapidez.
Ambos obedecieron de inmediato. Entonces tomé a mi esposa y la alcé, cargándola como un saco de papas.
—¡Suéltame! ¿Qué crees que haces? —forcejeó Judith, pataleando y golpeando mi espalda.
—No lo haré. Si quieres golpearme, hazlo... mi espalda es muy resistente.
Las miradas de todo el aeropuerto estaban clavadas en nosotras. Antes de que alguien intentara detenerme, tuve que aclarar en voz alta:
—¡Es mi esposa y está muy enojada conmigo! ¡No la estoy secuestrando!
Repetí la misma frase al menos cinco veces mientras avanzaba más rápido. Al llegar afuera, mi auto ya no estaba; seguramente se lo había llevado la grúa. Sin pensarlo dos veces, subí a un taxi con mi esposa aún en brazos.
El taxista estaba completamente desconcertado por el forcejeo y la exigencia desesperada de Judith para que la soltara. Sus ojos iban del retrovisor a nosotras, sin saber si intervenir o llamar a alguien.
—Es mi esposa —decía, mientras la subía con cuidado sobre mis piernas, intentando inmovilizarla sin lastimarla.
—Suéltame, Melissa —volvió a forcejear conmigo, con la respiración agitada y la voz cargada de enojo.
—Señorita, ¿necesita ayuda? —preguntó el taxista directamente a Judith, con evidente preocupación.
—Buen hombre —hablé con firmeza —, le comenté que es mi esposa. Mire nuestros anillos.
Le mostré el mío y luego el de mi esposa, alzando su mano a pesar de su resistencia.
—Si quiere, puede buscar por internet. Yo soy Mel Castle y acá la señora es Judith Castle, mi esposa —hablé orgullosa, sin bajar la mirada.
Yo jamás había dejado de usar mi anillo de bodas, y Judith tampoco. Porque, por más que discutiéramos, yo me aferraba a ese anillo. En el fondo, siempre había sabido que todo se solucionaría con Judith, aunque en ese momento no pareciera posible.
El taxista, aún dudoso, no arrancó el auto. Primero se aseguró de que mi esposa no estuviera siendo secuestrada, mientras buscaba mi nombre en internet con torpeza.
—Señora, ¿está bien? —volvió a preguntar.
—No, no estoy bien. Mi esposa se iba a ir de viaje con otra mujer —respondí molesta.
Aunque la pregunta era para Judith, fui yo quien respondió, porque yo no estaba bien con aquella situación que me desbordaba.
El hombre abrió los ojos por dos razones. Primero, descubrió que realmente estaba casada con Judith al encontrar mi información. Y segundo, al parecer, entendió que había ido por mi esposa infiel hasta el aeropuerto.