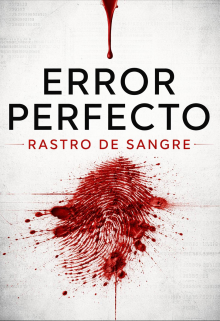Error Perfecto: Rastro de Sangre
Prólogo
A veces pienso que el mundo siempre ha tenido prisa.
Prisa por crecer, por inventar, por sobrevivir… y por destruirse.
Si miras alrededor, puede que no notes nada fuera de lo común: pantallas que cada año son más delgadas, teléfonos que caben en cualquier bolsillo, autos que ahora parecen computadoras con ruedas, y ciudades que se iluminan solas aunque nadie mire hacia arriba. La tecnología avanza sin pedir permiso, como si temiera quedarse atrás.
Pero mientras todos celebraban esos pequeños milagros cotidianos, en otros lugares del mundo la historia se escribía con ruido metálico y humo. Las guerras no aparecieron de repente; crecieron como malas hierbas, silenciosas, inevitables. Cada país decía tener la razón, y cada razón terminaba convertida en munición.
No voy a darte fechas. No hacen falta.
Basta con recordar cómo se veía el mundo cuando empezaron a transmitir las noticias sin respiro: fronteras en llamas, edificios reducidos a polvo, familias cruzando carreteras como sombras. Todo eso sucedía mientras la gente seguía probando nuevos modelos de microondas o celebraba el lanzamiento del teléfono del año.
La paradoja de siempre: progreso y ruina tomados de la mano.
Y en medio de esa contradicción, el ejército —cualquier ejército, todos ellos— seguía persiguiendo su propio sueño: crear mejores armas, mejores estrategias… mejores soldados.
No te imagines nada futurista.
Nada de armaduras brillantes o robots gigantes.
La realidad, como suele ocurrir, era mucho más discreta y más peligrosa.
Los laboratorios militares se llenaban de ideas sacadas, sin pudor alguno, de películas de acción y ciencia ficción. Los científicos las veían, tomaban notas, se preguntaban: "¿Y si pudiéramos acercarnos un poco a esto? ¿Y si lo hiciéramos real, aunque sea a medias?"
No buscaban héroes; buscaban eficiencia.
No querían leyendas; querían resultados.
Armas más ligeras.
Drones más silenciosos.
Soldados más rápidos, más resistentes, más obedientes.
La gente común apenas se enteraba. A veces, ni siquiera quería enterarse.
Y es que, cuando los gobiernos dicen que buscan "un futuro mejor", casi siempre se refieren a un futuro más controlado.
Más predecible.
Más fácil de manejar.
Por eso, cuando las guerras empezaron a exigir respuestas más rápidas y más limpias —limpias para ellos, claro— las fuerzas militares y los científicos dejaron de reírse de las ideas que antes parecían locuras. De pronto, los conceptos sacados de películas, cómics o novelas dejaron de ser fantasías para convertirse en borradores, luego en proyectos, y finalmente… en órdenes.
No se trataba de robots gigantes ni de armaduras indestructibles. Eso era caro, complicado, y demasiado visible. Ellos querían algo más simple. Más silencioso. Más escalofriante.
Querían personas.
Personas moldeadas para rendir.
Personas que no fallaran.
Personas sin lo que ellos llamaban "ruido emocional".
Los laboratorios implicados —nunca oficiales, siempre escondidos detrás de nombres elegantes y fondos imposibles de rastrear— empezaron a trabajar con una meta clara: fabricar seres humanos que no fuesen realmente humanos.
Nada de sueños.
Nada de miedo.
Nada de emociones que estorbaran en el campo de batalla.
Los llamaban prototipos, como si al usar esa palabra dejaran de ser niños.
Pero no lo eran.
No del todo.
Algunos dentro del mismo sistema sospechaban que existía un proyecto así. Lo mencionaban en susurros, como una leyenda urbana. Otros sabían la verdad, pero se tragaban la lengua para conservar su puesto, o su vida. Y los que realmente dirigían el programa… bueno, ellos disfrutaban actuando desde la sombra. Nunca daban explicaciones, solo resultados.
Y, como pasa siempre en las historias —en las películas, en los libros, en los mitos que todos decimos que no creemos— un día algo salió mal.
Porque perfeccionar a un ser humano es fácil sobre el papel.
Pero imposible en la realidad.
Lo que ocurrió después no fue una explosión ni un motín ni un desastre visible que saliera en las noticias.
No.
El fallo fue mucho más pequeño.
Más sutil.
Más humano.
Y un solo error, en una máquina que nunca debió existir, basta para que todo empiece a desmoronarse.
Por eso mismo, nunca subestimes el poder de un error pequeño.
A veces, un simple susurro basta para romper un sistema entero.
En este caso, el error no fue una fuga masiva ni una rebelión, sino algo mucho más insignificante a ojos de los científicos: un prototipo que reaccionó tarde ante una orden. Un parpadeo fuera de tiempo. Un gesto de duda.
Ese instante —apenas un segundo, una fracción— puso nervioso a un supervisor, que anotó algo como "microdesviación cognitiva".
Y con eso bastó.
Porque dentro del programa, el miedo era una enfermedad contagiosa… y la palabra desviación sonaba a epidemia.
Los jefes del proyecto entraron en pánico. No frente al error, sino frente a la posibilidad de que otros lo repitieran. Su reacción fue la de siempre: dividir para controlar.
Así nacieron las primeras dos corrientes del proyecto.
Línea A: diseñada para pensar con precisión quirúrgica.
Estrategia, infiltración, manipulación emocional sin sentir emoción alguna.
Un cerebro afinado hasta el límite.
Línea B: moldeada para resistirlo todo.
Fuerza, aguante, velocidad, respuesta física sin margen de duda.
Un cuerpo entrenado para no romperse.
Oficialmente eran la evolución del programa.
Extraoficialmente… eran un intento desesperado de corregir un error que nadie entendía.
Pero la división no detuvo los problemas.
Los amplificó.
Los líderes discutían entre sí. Los técnicos competían en silencio. Los instructores empezaron a mostrar favoritismos peligrosos. Y mientras los adultos se peleaban por quién tenía la "línea más pura", los prototipos crecían en habitaciones sin ventanas, aprendiendo una única verdad:
#1669 en Otros
#115 en Aventura
peleas y muertes, accion amor y peligro, acción y experimentos
Editado: 28.12.2025