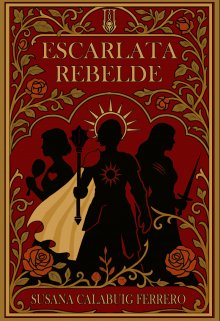Escarlata Rebelde
41.Lyra
41. Lyra
Me tiemblan las manos mientras observo la lista de nombres que sostengo entre los dedos. Esa misma lista en cuya copia original figuraban los nombres de Evans y Rurik, ahora desaparecidos de sus líneas. Pero hay muchos más nombres en ella. Algunos los reconozco, otros no. Muchos de ellos involucrados con la secta, pero otros tantos posiblemente inocentes como Elana. A menos para nosotras lo son. Pero dudo que el rey lo vea así.
¿A qué clase de destino los estamos arrojando hoy?
Respiro profundamente tratando de alejar la amarga sensación que me produce todo esto. A mi lado, Diana parece percatarse de cómo me siento y coloca su mano en mi hombro, apretándolo suavemente.
—Todo va a salir bien Lyra. Debemos confiar en ello.
—Ojalá tuviese tu fuerza de convicción Diana —respondo con total sinceridad.
La verdad es que envidio esa fe que tiene en la honorabilidad de las personas que nos gobiernan. Si algo me ha enseñado el codearme con esta gente, en las distintas fiestas, es que lo único que diferencia a un noble y un plebeyo es que, aunque los deseos de ambos son los mismos, los primeros los envuelven en seda y los llaman ambición.
—Bueno, ahora ya es tarde para echarnos atrás — sentencia Ceres, que se coloca a mi otro lado y contempla las puertas del gran salón del trono que se cierran ante nosotras.
Entrar en el palacio de Ausmir ha sido como cruzar el escenario de una obra mala, con demasiado presupuesto. Todo en este lugar reluce de una manera que llega a ser molesta. Los suelos, las columnas, las vidrieras, las excesivas armaduras de la guardia… incluso el uniforme del chambelán que nos ha guiado hasta aquí y nos ha pedido que esperásemos. Todo está revestido de exceso. Hasta el aire parece perfumado con el olor de la seda y el oro. Si los impuestos huelen así, entiendo por qué el pueblo está harto.
—Es curioso —reflexiono en voz alta mientras observo el pasillo donde nos han hecho esperar, que es casi tan largo que podría servir de pista de baile —, siempre soñé con llegar hasta estos salones… cantar ante el Rey. Convertirme en bardo real… —bajo de nuevo la mirada hacia la lista que sostengo—. Hoy, en cambio, no me parece tan buena idea estar aquí.
—Bueno… quién sabe cuándo todo esto termine —me anima Diana mientras se mantiene con su postura marcial y firme, esperando que las puertas se abran.
—Ahora mismo, yo solo me conformo con que salgamos vivas de todo esto — se lamenta Ceres observando con gesto calculador la cerradura de la puerta que se alza ante nosotras—. Entiendo que no nos dejen entrar nuestras armas…pero mi estuche de ganzúas no es para nada peligroso.
—En tus manos todo puede ser un peligro, amiga —bromeo para quitar un poco de tensión al asunto.
Y parece que funciona porque puedo oír sus suaves risas, algo más tranquilas, resonando en las paredes de este lugar mientras los guardias no nos quitan la vista de encima.
Por suerte para nosotras la espera no dura mucho más y finalmente nos hacen pasar. La sala del trono, o también conocida como la Galería Dorada, se abre ante nosotras en toda su opulencia. Tal y como su nombre indica, todo allí dentro parece bañado en oro o de algo que pretende serlo. Los suelos son de un impoluto mármol blanco, tan pulido que refleja los matices dorados de las enormes lámparas de araña que cuelgan por todo el salón. El techo abovedado de la estancia está adornado con frescos donde se dibujan intrincadas filigranas vegetales realizadas en pan de oro. Entre los pilares se alinean decenas de retratos, todos del monarca, pintado en distintas edades y gestas, aunque siempre con la misma expresión de superioridad. Hay un rey guerrero, otro sabio, otro piadoso… incluso uno que sostiene una pluma, como si hubiese escrito él mismo las crónicas del reino.
El aire huele a incienso y vanidad y por un instante, tengo la absurda sensación de estar de nuevo en el Coliseo, formando parte de algún tipo de espectáculo sin sentido.
En el centro de la sala, se alza una gran plataforma donde descansa el trono. La gente no mentía cuando aseguraba que estaba realizado de oro macizo. La ciudad entera podría vivir un año con lo que debe valer esa poltrona. Sentado en él, como era de esperar, nos recibe el Rey Arvaleg de Ausmir.
Nuestro monarca ronda los cincuenta años, aunque parece no querer admitirlo. Su forma de vestir y su porte parecen completamente ensayados para convencer al mundo de que sigue en la plenitud de la juventud. Su elegancia parece tan calculada, que juraría que practica ante el espejo todo los días. Se trata de un hombre de rasgos afilados, relativamente atractivo, con ese tipo de belleza que proviene del poder. Su cabello, más gris de lo que seguramente quiera admitir, brilla con un tono dorado bajo la luz de las lámparas.
A su derecha, ligeramente detrás del respaldo, permanece de pie un paladín de la Guardia Real. Viste una armadura de placas bruñidas en plata mate, sin un rasguño, grabada con símbolos de protección que parecen respirar por sí mismos bajo la luz de las arañas. Sobre los hombros lleva un manto azul profundo con el emblema de la corona bordado en hilo dorado. El acero de su peto reluce con un brillo distinto, más vivo, como si debajo de cada plancha de metal hubiese algo que latiese, una vibración mágica que se filtra en el aire.
He oído rumores sobre los Paladines de la Corona, guerreros consagrados desde niños y entrenados no solo con el arte del combate, sino con conjuros de devoción que atan su alma a la casa Ausmir.
#5832 en Fantasía
#6394 en Otros
#916 en Aventura
aventura fantasia, aventura amigos, fantasia epica investigacion
Editado: 10.02.2026