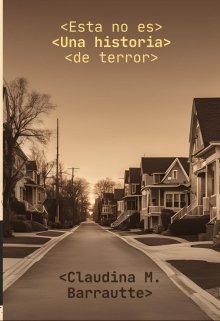Esta no es una Historia de Terror
Esta no es una historia de Terror: Valeria y Cacho
MI barrio era un lugar simple, al pie del puente que llevaba a la ciudad, lo que lo alejaba un poco de lo exclusivo y lo acercaba más a lo conveniente. Así que en él podías encontrar construcciones de hace algunos años y negocios variados para abastecer a los habitantes.
Los árboles no se cortaban; algunos superaban la altura de dos pisos, pero al centro municipal y a los vecinos les gustaba así. Algunas veces se inundaba, llegando hasta el cordón, y se asemejaba a una olla en esos momentos, pero todos los vecinos estaban preparados. Dos de ellos, generalmente el ferretero y el pollero, cortaban las esquinas con cinta de seguridad para que ningún auto pasara. Los hijos de los dueños del corralón tenían todo lo necesario para destapar las bocas de tormenta problemáticas y evitar que el agua pasara del cordón.
Así nos arreglábamos entre nosotros, y para mí, que me gustaba la soledad, esos días de aislamiento en el barrio eran maravillosos. Solía subir a la terraza con un termo y un mate y observar las cintas de seguridad que cortaban las esquinas.
—Venecia... —pensaba. Y aunque suene ridículo, me parecía Venecia. ¿Qué tan diferente podía ser? Si te salteabas las bolsas de basura que flotaban como barquitos por entre los ríos calle cruzando las cintas de seguridad, podías imaginarte Venecia, tranquilamente.
No siempre las lluvias torrenciales eran así de divertidas. Según mi papá, veinte años atrás una inundación terrible sacudió todo el barrio. El agua entraba sin freno dentro de las casas, filtrándose por las alcantarillas. El barrio pasó varios días bajo agua; parecía una favela, contaba papá. No solo porque la gente prácticamente se mudó a las terrazas para no abandonar sus hogares, sino porque con el correr de los días el aspecto de los vecinos se fue desmejorando.
Habitantes raídos, sucios, con olor a humedad, sosteniendo un mate y tratando de mantener una conversación de terraza a terraza:
—¿Están bien?
—¿Qué?
—Si están bien las nenas...
—Las nenas están con la tía en Capital, acá solo quedamos el abuelo y yo.
Pequeñas interacciones que los mantenían conectados aun en el aislamiento acuoso.
—¡Pasan a las cinco, Jorge!
—¿Quiénes?
—¡Los bomberos, Jorge! Para que estés atento, van a traer agua potable.
Papá lo contaba con gracia. Lo cierto es que algunas casas de la cuadra no soportaron la inundación. No hablo de sus estructuras precisamente. Ahora me voy a explicar mejor.
Hay una cuadra en el barrio que es casi un callejón; la calle tiene un boulevard descuidado y casi no transitan autos. Esa cuadra la mató la inundación, dice mi papá. Cuando subió el agua, quedaron aislados dentro de la primera casa: Cacho y Valeria. Eran un matrimonio común y corriente del barrio. Valeria nunca sobresalió demasiado; era una madre joven que llevaba en chancletas a sus hijos al colegio del barrio. Cacho trabajaba de colectivero, y en el barrio todos le tenían simpatía. Cuando subió el agua, encontró a Valeria y sus dos hijos solos. Al principio todos pensaron que sería como siempre: cortarían las calles, pondrían bolsas de arena en las puertas y taparían las alcantarillas. Algunos empezaron a subir las cosas a las terrazas, con la tranquilidad de siempre. Pero a la madrugada todo empeoró. El agua comenzó a avanzar con fuerza, empujando las tapaderas de las alcantarillas y superando las bolsas de arena. Por más que muchos empujaban el agua con los secadores, esta entró con rapidez.
Cacho estaba en la terminal del 11 cuando se dio cuenta de que el agua había cubierto también las calles de la terminal. No pudo salir, aunque quiso, para llegar con Valeria y los nenes. Pero no se preocupó, ya que estaban acostumbrados los dos a estas experiencias. Como la lluvia no amainaba, Cacho salió cubierto con una bolsa de nylon negro, los zapatos en la mochila y el pantalón arremangado hasta la rodilla. Fue en vano. A las dos cuadras ya no podía ver por la ferocidad de la lluvia y el viento, y cada paso le costaba tanto esfuerzo que creía que no avanzaba.
Valeria ya había subido a la terraza con un par de colchones. En ella tenían un quincho a medio terminar que sirvió de refugio para las cosas que pudo rescatar, junto con algo de pan, frutas y agua para sus hijos. Se quedaron en un rincón mirando el barrio que se ahogaba. Se había cortado la luz y solo les quedaba esperar a que Cacho llegara para juntos pensar en qué hacer. No serían las mismas acciones de siempre, porque ya por el río de las calles se veían autos a la deriva, chocando contra otros y siendo arrastrados por el agua.
Cacho se apeó bajo un techo; estaba empapado. Desde ahí recordó las palabras de sus compañeros.
—Negro… no salgas, boludo, es un desastre en toda la ciudad. Tu señora va a estar bien, ya está Defensa Civil por la zona...
Tendría que haber hecho caso, pero a Cacho no le gustaba que le dijeran cómo cuidar a su familia. Además, la noche antes de ir a la terminal había discutido con Valeria. No quería recordar mucho las circunstancias, pero le había dejado un ojo negro de una piña. Obvio, para Cacho era culpa de Valeria, y además los dientes que se le habían roto ya estaban flojos porque su mujer era una descuidada. La lluvia era una cortina fría que lo golpeaba, y el reparo donde estaba era insuficiente. Se arrancó el nylon que se sacudía con el viento y pensó que esperaría cinco minutos más y seguiría su camino; llegaría en unas horas. Pensó en los bomberos, pensó en Valeria golpeada y la policía seguramente haciendo preguntas, y no le gustó nada. La sensación de bronca lo invadió y recordó lo que le dijo Valeria desde el suelo.
—Te voy a denunciar algún día, Cacho…
En realidad, no lo dijo con palabras, lo dijo con los ojos. Muchas piñas en estos 15 años juntos se había comido Valeria por decir cosas con los ojos que a Cacho le molestaban. Por eso tuvo que mudarse lejos de su suegra, a ese barrio. Por eso le había dicho que cuando volviera continuarían la conversación.