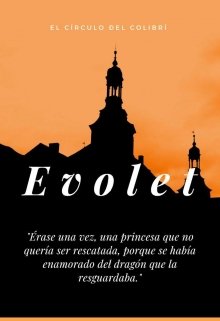Evolet
Capítulo 31. Pelea en Arión.
Todo lugar sobre el que volábamos parecía estar habitado solo por los Matadragones, que alertas y amenazantes, miraban el cielo y apuntaban, listos para disparar; seguramente Lydia no se escondió al salir de palacio.
Encerrados entre las garras de Lena, intenté hacerle un torniquete a Auguste, estaba muy adolorido.
─Va por ti ─advirtió, tratando de no gritar.
─Lo sé ─dije sin miedo─. Te dije que sabía tantas cosas como tú.
─Y sigues temple, niña con el corazón de dragón.
─La verdad es que no ─admití─. Estoy temblando en partes que no sabían que temblaban. Tengo miedo, no sabes cuánto. Tarde o temprano nos vamos a topar con Lydia y no podremos hacer nada más que escondernos.
─Voy a desviarme hacia Haendel, no creas que pasaré por Arión ─Oí a Lena─ Además; Itza, Nahúm y Shin se quedaron para retenerla. No sé qué planea hacer Itza, pero creo que ellos se encargarán de…
No sé cómo, no sé por qué, ni en qué momento, pero Lena de pronto se precipitó hacia el suelo y llegó a soltarnos por una fracción de segundo. Auguste se quejó en voz alta, su pierna estaba muy mal y ni hablar de sus demás heridas.
─¿Qué pasó? ─pregunté, aferrándome a la garra de Lena.
─Algo pasó a lado de mí ─Se quedó estática en un mismo lugar. Traté de ver a través de sus garras, pero apenas veía unas cuantas nubes arreboladas: estaba amaneciendo.
─Será mejor que bajemos. Temo que sean los Matadragones.
Ni siquiera dejé de hablar, cuando Lena volvió a moverse violentamente hacia abajo y luego hacia arriba.
─Oh, por el Gran Dragón Dorado.
─¿Lena?
Me puse de pie y asomé la cabeza en un hueco: delante de nosotros había una montaña, una enorme montaña morada echa de huesos, cartílagos y humo morado.
─¿Qué… demonios es eso?
─Lydia ─murmuró Auguste.
Si, definitivamente eso no era ya un dragón: era un monstruo cuyo color estaba perdido en pliegues y pliegues de piel que ya ni siquiera eran escamas, estaba cubierta por un cascarón de huesos grises, algunos rotos, otros agrietados. Sus dos alas apenas se unían en delgadas y rasgadas membranas. Todo su lomo, desde la cabeza hasta la afilada cola, estaba repleta de espinas filosas que solo se levantaban con el movimiento de su fragmentado cuello. Pero lo que más daba miedo, era su cara: dos ojos huecos, violetas, sobre una cabeza en forma de hacha, con dientes afilados, desiguales, delgados y obscuros. De sus enormes fosas nasales salía humo morado y su boca chorreante estaba llena de baba amarilla.
Ahí estaba frente a mí, una de mis peores pesadillas, lo que más temía, la razón de mi nefasta vida: La Bestia de Hengelbrock, Lydia.
De entre las nubes divisé el cuerpo de una serpiente con enormes alas llenas de plumas, luego las doradas escamas de Shin. Nahúm no estaba a la vista.
—Tres contra uno —hizo notar Lena—, lo veo justo siendo que Itza y Lydia son casi del mismo tamaño.
Yo no hablaba, no podía hacerlo, todo mi cuerpo se llenó de un gélido aire que no me permitía moverme. Comencé a temblar y terminé cayendo de sentón a mi piso de escamas blancas. Miré a Auguste con ojos bien abiertos, él no me miraba, tenía una expresión de conformidad total. Sabía lo que había visto.
Lena dio la vuelta, batiendo sus alas lo más silenciosa que podía. Muchas veces moviéndose de forma brusca por los ataques de fuego y ácido que se desviaban de su objetivo. Aquel ajetreo solo provocó que Auguste casi llorara por el dolor.
—Debemos bajar ─dije, aun temblando.
—En cuanto estemos lo suficientemente lejos.
Lena no pudo ni moverse cuando una bola de fuego ya le había dado en un ala. Soltó un alarido y se precipitó al suelo sin poder controlar su descenso. Para protegernos, trató de caer de espaldas y eso sólo le provocó más dolor. Nos dejó con una impresionante delicadeza en el suelo y se echó al suelo. Su ala derecha estaba en un rojo vivo bastante doloroso. Se lamió varias veces hasta que adquirió nuevamente el color blanco nieve.
—Maldita... mujer... —Se quejó.
Oímos un ensordecedor rugido, y como todo lo que sucedía era de golpe, un enorme cuerpo marrón cayó muy cerca de nosotros. Cubrí la cabeza de Auguste y a su vez, Lena nos cubrió con su cuerpo para que los escombros no nos cayeran encima.
—¡Nahúm! ─Reconocí al dragoncito de escamas marrones.
—¿Qué hacen... aquí? —Le habían dado con ácido en un costado, sus escamas también se habían vuelto rojas, pero al parecer no sentía más que dolor.
—Olvida eso: estás herido, tienes que acompañarnos.
—Lo lamento, Alteza, hice un juramento.
Una bola de fuego cayó sobre nosotros. De no haber sido por las enormes alas de Lena, nos hubiese incinerado. Aunque, claro, recibió el golpe de lleno y la hizo enojar. Exhaló una enorme nube de humo, vi sus ojos ambarinos brillar como nunca antes lo había visto: estaba furiosa.