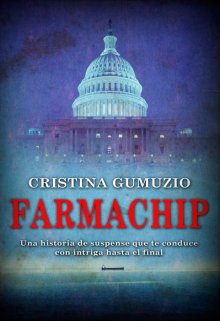Farmachip
Capítulo III - El viaje
Miércoles, 15 de diciembre de 2021. Madrid.
Mario no salía de su asombro de no tener aún noticias de Margarita. Además de las múltiples llamadas que había realizado a su teléfono móvil, al laboratorio, a sus padres y a sus hermanas, a sus amigas, se había acercado a la facultad de medicina, para hablar personalmente con el doctor Pereira que decía no entender su nerviosismo.
El catedrático intentó calmarlo alegando que el doctor Glok era de su total confianza, pero Mario no aceptaba sus disculpas. Y mucho menos después de enterarse que el doctor Pereira no sabía dónde se estaba celebrando la reunión. Mario se marchó de la facultad mucho más preocupado de lo que había llegado y se dirigió al apartamento de Margarita con la intención de esperarla hasta que regresase.
Enfrente del portal había una cafetería y, como la noche era fría, Mario entró a tomar un café. Presentía que algo iba mal. Miró la hora en el móvil y vio que eran más de las doce. A pesar de ser medianoche llamó a un amigo por teléfono. Miguel era informático y solía quedarse hasta bien avanzada la noche trabajando en el ordenador.
—¿Dónde estás? Si quieres, me acerco.
—Estoy en una cafetería que hay enfrente de su casa. Entiendo que tiene que llegar ya. Es tardísimo... ¿No te parece raro? No me ha llamado en todo el día y desde ayer en su teléfono salta el buzón de voz. Te aseguro que Margarita nunca actúa así. ¡Estoy seguro de que le ha pasado algo!
A la una y media de la madrugada se le acercó una camarera y le dijo que iban a cerrar. Mario se quedó un rato más esperando frente al portal de la casa de Margarita, caminando ensimismado en sus pensamientos, arriba y abajo de la calle, hasta que a las dos y media de la madrugada, agotado y muerto de frío, decidió irse a casa.
En Moscú, a esas mismas horas, los científicos viajaban en el autobús. Margarita y Ellen fueron durante el trayecto contándose a qué se dedicaban. Margarita le explicó que estaba haciendo la tesis doctoral en el departamento de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y que investigaba una forma de multiplicación de los virus en las células huésped. Ellen, por su lado, le dijo que trabajaba en Londres, en un laboratorio de ingeniería genética. El hecho de comunicarse tranquilizó un poco a Margarita y le animó el pensar que sus familiares y amigos enseguida los echarían en falta y llamarían a la policía.
A media noche llegaron a un pequeño aeropuerto doméstico que se encontraba a una hora de Moscú. El autobús se detuvo cerca de la puerta de entrada. Sasha se puso en pie y, apuntándolos con el Kalashnikov, ordenó a los científicos que salieran en orden y siguieran en silencio a los agentes de seguridad.
Atravesaron el vestíbulo principal y pasaron a una pequeña sala reservada donde había dos sofás descoloridos, un par de butacones desfondados y una mesa de formica marrón. Varios de los científicos empezaron a protestar, sobre todo Manuel, que estaba muy alterado y no paraba de gritar y preguntar a dónde los llevaban. Había momentos en que se acercaba tanto al doctor Glok que Margarita tuvo miedo de que le fuese a pegar. Rudolf se sumó al altercado y exigió a gritos una explicación, mientras Ernest, en un tono conciliador, intentó tranquilizarlos. Luego miró serio a Emilio y le preguntó a Glok:
—Ahora que nos tiene secuestrados, ¿nos va a explicar adónde nos llevan?
—Me encantaría complacerle —contestó el doctor retirándose con un pañuelo el sudor de la frente—, pero por el momento no estoy autorizado a decirles nada. Una vez que estemos en el aire, le doy mi palabra de que les informaré sobre las horas que va a durar el vuelo y el lugar donde vamos a aterrizar.
Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Ellen empezó a sentirse mal y llegó al lavabo con el tiempo justo para vomitar en uno de los retretes. Margarita la siguió corriendo. Por el altavoz dijeron algo en ruso y a los pocos segundos apareció Cindy jadeando.
—Por favor, daos prisa. Tenemos que subir al avión.
En la sala de espera, los agentes de seguridad las aguardaban impacientes.
—Rápido, colóquense en la fila —ordenó Sasha con un tono de voz nada afable.
Escoltados entre dos filas de agentes de seguridad, los científicos salieron al exterior. La noche era muy fría. Margarita vio que el termómetro, que colgaba de una de las fachadas del edificio, marcaba veintiún grados bajo cero. Casi a oscuras, caminando sobre la nieve y evitando resbalar en las placas de hielo que cubrían parte de la pista, avanzaron hacia el avión; se trataba de un Tupolev 234 con tamaño y autonomía suficiente para realizar un viaje largo.
Tras subir por las escalerillas, dos azafatas, corpulentas y serias, los recibieron con un saludo frío y les indicaron que ocupasen las primeras filas. Aunque el avión tenía capacidad para más de cien plazas, el grupo iba a viajar solo.
Margarita se sentó en la primera fila, junto a la ventanilla, y Ellen lo hizo a su lado. Después llegó Ernest, que ocupó el asiento del pasillo. Los minutos anteriores al despegue, Ellen y Ernest permanecieron en silencio, con los ojos cerrados. Margarita, por el contrario, los tenía bien abiertos y miraba por la ventanilla cómo la máquina que quitaba el hielo de las alas, las rociaba a presión con un líquido descongelante. Pasaron unos minutos y la máquina se separó del avión. Los motores comenzaron a rugir. El avión se deslizó en un primer momento despacio por la pista hasta que cogió la velocidad necesaria y se elevó. Nada más atravesar la capa de nubes se encendió la luz general, que había permanecido apagada durante las maniobras de despegue, y comenzó a sonar una música melódica. Entonces Margarita cerró los ojos y se quedó adormecida.