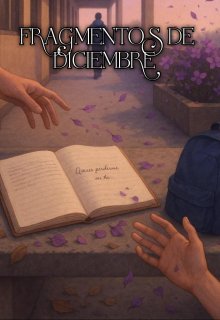Fragmentos de diciembre
CAPÍTULO 7 – ENTRE RISAS Y SOMBRAS
Desde aquel beso, nada volvió a sentirse igual.
Ya no buscaba pretextos para verlo, simplemente lo hacía. Nos encontrábamos en los pasillos, en la jardinera, a veces incluso antes de que sonara el timbre. Todo se volvió rutina… una rutina que, sin darme cuenta, empecé a necesitar.
Empezamos a hablar más. A veces eran conversaciones tontas, otras más profundas. Me preguntaba cosas que nadie antes había notado: si dormía bien, si había comido, si seguía dibujando como antes.
Era atento… demasiado atento.
Pero también era intenso.
Una tarde, mientras me acompañaba al salón, notó que uno de mis amigos me saludó con demasiada confianza.
—¿Quién es ese? —preguntó, sin mirarme.
—Un amigo, de mi grupo.
—¿Amigo? —repitió, con una sonrisa que no era sonrisa—. No parece solo eso.
No supe qué decir. No era la primera vez que alguien se ponía celoso, pero en él se sentía distinto. Había algo en su mirada que me heló por dentro… y a la vez, no podía apartarme de ella.
—No tienes por qué ponerte así —le dije, intentando sonar tranquila.
—No estoy “así” —contestó rápido, luego suspiró y bajó la voz—. Solo… no me gusta cuando otros te miran.
Lo decía con un tono tan suave, tan convincente, que en vez de asustarme, me hizo sentir especial. Como si sus celos fueran una forma de cuidado, como si de verdad le importara.
Y tal vez, en ese momento, quise creerlo.
Los días siguieron así. Entre risas y miradas que duraban más de lo normal. Entre abrazos en los pasillos y mensajes a medianoche.
A veces, su dulzura era abrumadora. Me llamaba “mi niña”, "Mi princesa de cristal"
Pero en otras ocasiones, su silencio era tan frío que dolía.
Y, aun así, ahí me quedaba.
Porque cuando me miraba, sentía que el mundo volvía a armarse.
Porque con solo un “hola” suyo, volvía a ser suficiente.
No lo sabía entonces… pero ese fue el principio de algo que me marcaría para siempre.
Algo que no sabía si era amor o una tormenta disfrazada de cariño.