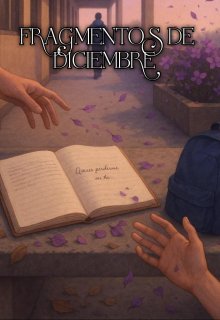Fragmentos de diciembre
CAPÍTULO 10 — SILENCIO ENTRE NOSOTROS
No me habla.
No me mira.
Y eso… duele más que cualquier grito.
Los días en la universidad se sienten más largos sin su voz. Paso por los pasillos buscándolo, fingiendo que no me importa, pero el corazón se me acelera cada vez que escucho su risa a lo lejos. No sé si me odia o si solo está herido.
Amanda me dice que lo deje pasar, que si me trata así no vale la pena. Pero no lo entiende. No entiende cómo alguien puede dolerte tanto y aun así querer correr a abrazarlo.
Lo veo una tarde en la jardinera, sentado con sus amigos, su mirada perdida en el celular. Me acerco sin pensarlo, como si algo me empujara.
—¿Podemos hablar? —mi voz tiembla, aunque intento sonar firme.
Levanta la vista. Su expresión es fría, distante.
—No hay nada que hablar.
—Sí lo hay —insisto, conteniendo las lágrimas—. No me ignores así, por favor.
Guarda silencio unos segundos. Y ese silencio pesa, me parte en dos.
Luego suspira, se levanta y me dice sin mirarme:
—Estás haciendo un drama de todo.
Y se va.
Yo me quedo ahí, mirando cómo se aleja, con la garganta ardiendo y las manos temblando.
Esa noche no puedo dormir. Releo los mensajes viejos, las conversaciones llenas de bromas, de promesas, de cosas que parecían tan reales.
Y lloro. Lloro porque siento que lo estoy perdiendo, aunque tal vez nunca fue mío del todo.