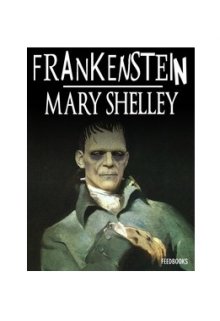Frankenstein
Volumen ICapítulo 1
Soy ginebrino por nacimiento; y mi familia es una de las más distinguidas de esa república. Durante muchos años mis antepasados han sido consejeros y magistrados, y mi padre había ocupado varios cargos públicos con honor y buena reputación. Todos los que lo conocían lo respetaban por su integridad y por su infatigable dedicación a los asuntos públicos. Dedicó su juventud a los aconteceres de su país y solo cuando su vida comenzó a declinar pensó en el matrimonio y en ofrecer a su patria hijos que pudieran perpetuar sus virtudes y su nombre en el futuro.
Como las circunstancias especiales de su matrimonio ilustran bien cuál era su carácter, no puedo evitar referirme a ellas. Uno de sus amigos más íntimos era un comerciante que, debido a numerosas desgracias, desde una posición floreciente cayó en la pobreza. Este hombre, cuyo nombre era Beaufort, tenía un carácter orgulloso y altivo, y no podía soportar vivir en la pobreza y en el olvido en el mismo país en el que antiguamente se había distinguido por su riqueza y su magnificencia. Así pues, habiendo pagado sus deudas, del modo más honroso que pudo, se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió en el anonimato y en la miseria. Mi padre quería mucho a Beaufort, con una verdadera amistad, y lamentó mucho su retiro en circunstancias tan desgraciadas. También sentía mucho la pérdida de su compañía, y decidió ir a buscarlo e intentar persuadirlo de que comenzara de nuevo con su crédito y su ayuda.
Beaufort había tomado medidas muy eficaces para esconderse y transcurrieron diez meses antes de que mi padre descubriera su morada. Entusiasmado por el descubrimiento, se dirigió inmediatamente a la casa, que estaba situada en una calle principal, cerca del Reuss. Pero cuando entró, solo la miseria y la desesperación le dieron la bienvenida. Beaufort apenas había
conseguido salvar una suma de dinero muy pequeña del naufragio de su fortuna, pero era suficiente para proporcionarle sustento durante algunos meses; y, mientras tanto, esperaba encontrar algún empleo respetable en casa de algún comerciante. Pero durante ese período de tiempo no hizo nada; y con más tiempo para pensar, solo consiguió que su tristeza se hiciera más profunda y más dolorosa, y al final se apoderó de tal modo de su mente que tres meses después yacía enfermo en una cama, incapaz de moverse.
Su hija lo atendía con todo el cariño, pero veía con desesperación cómo sus pequeños ahorros desaparecían rápidamente y no había ninguna otra perspectiva para ganarse el sustento. Pero Caroline Beaufort poseía una inteligencia poco común y su valentía consiguió sostenerla en la adversidad. Se buscó un trabajo humilde: hacía objetos de mimbre, y por otros medios pudo ganar un dinero que apenas era suficiente para poder comer.
Transcurrieron varios meses así. Su padre se puso peor; la mayor parte de su tiempo la empleaba Caroline en atenderlo; sus medios de subsistencia menguaban constantemente. A los diez meses, su padre murió entre sus brazos, dejándola huérfana y desamparada. Este último golpe la abatió completamente y cuando mi padre entró en aquella habitación, ella estaba arrodillada ante el ataúd de Beaufort, llorando amargamente. Se presentó allí como un ángel protector para la pobre muchacha, que se encomendó a su cuidado, y después del entierro de su amigo, mi padre la llevó a Ginebra y la puso bajo la protección de un conocido. Dos años después de esos acontecimientos, la convirtió en su esposa.
Cuando mi padre se convirtió en esposo y padre, descubrió que los deberes de su nueva situación le ocupaban tanto tiempo que tuvo que abandonar muchos de sus trabajos públicos y dedicarse a la educación de sus hijos. Yo era el mayor y estaba destinado a ser el sucesor en todos sus trabajos y obligaciones. Nadie en el mundo habrá tenido padres más cariñosos que los míos. Mi bienestar y mi salud fueron sus únicas preocupaciones, especialmente porque durante muchos años yo fui su único hijo. Pero antes de continuar con mi historia, debo contar un incidente que tuvo lugar cuando tenía cuatro años de edad.
Mi padre tenía una hermana que lo adoraba y que se había casado muy joven con un caballero italiano. Poco después de su matrimonio, ella había acompañado a su marido a su país natal y durante algunos años mi padre no tuvo apenas contacto con ella. Por esas fechas, ella murió, y pocos meses después mi padre recibió una carta de su cuñado, que le comunicaba su intención de casarse con una dama italiana y le pedía a mi padre que se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth, la única hija de su hermana fallecida. «Es mi deseo que la consideres como si fuera tu propia hija», decía en la carta, «y que la eduques en consecuencia. La fortuna de su madre quedará a su disposición,
y te remitiré los documentos para que tú mismo los custodies. Te ruego que reflexiones mi propuesta y decidas si prefieres educar a tu sobrina tú mismo o encomendar esa tarea a una madrastra».
Mi padre no lo dudó e inmediatamente viajó a Italia para acompañar a la pequeña Elizabeth a su futuro hogar. Muy a menudo oí decir a mi madre que, en aquel entonces, era la niña más bonita que había visto jamás y que incluso entonces ya mostraba signos de poseer un carácter amable y cariñoso. Estos detalles y su deseo de afianzar tanto como fuera posible los lazos del amor familiar determinaron que mi madre considerara a Elizabeth como mi futura esposa, y nunca encontró razones que le impidieran sostener semejante plan.
Desde aquel momento, Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos y, cuando crecimos, en mi amiga. Era tranquila y de buen carácter, pero divertida y juguetona como un bichito veraniego. Aunque era despierta y alegre, sus sentimientos eran intensos y profundos, y muy cariñosa. Disfrutaba de la libertad más que nadie, pero tampoco nadie era capaz de obedecer con tanto encanto a las órdenes o a los gustos de otros. Era muy imaginativa, sin embargo su capacidad para aplicarse en el estudio era notable. Elizabeth era la imagen de su espíritu: sus ojos de color avellana, aunque tan vivos como los de un pajarillo, poseían una atractiva dulzura. Su figura era ligera y airosa; y, aunque era capaz de soportar el cansancio y la fatiga, parecía la criatura más frágil del mundo. Aunque yo admiraba su inteligencia y su imaginación, me encantaba ocuparme de ella, como lo haría de mi animal favorito; nunca vi tantos encantos en una persona y en una inteligencia, unidos a tanta humildad.