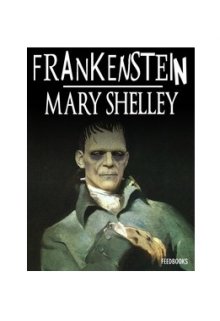Frankenstein
capitulo 6
Así pues, Londres era nuestro lugar de destino; decidimos permanecer algunos meses en aquella ciudad famosa y maravillosa. Clerval deseaba conocer a hombres de genio y talento que estaban en auge en aquellos años; pero para mí aquella era una cuestión secundaria; yo estaba principalmente preocupado por los medios con los que conseguir la información necesaria para cumplir mi promesa, y rápidamente despaché algunas cartas de
presentación que llevaba conmigo, dirigidas a los más distinguidos filósofos de la naturaleza. Si aquel viaje hubiera tenido lugar durante mis días de estudio y felicidad, me habría proporcionado un indescriptible placer. Pero sobre mi vida había caído una maldición, y solo visité a aquellas personas con el fin de recabar la información que me pudieran ofrecer sobre el asunto en el que estaba tan profundamente interesado. La relación con otras personas me resultaba odiosa; cuando estaba solo, podía dejar volar mi imaginación hacia donde más me complaciera; y la voz de Henry me tranquilizaba, y así podía engañarme con una paz transitoria. Pero los rostros curiosos, amables y alegres despertaban una negra desesperación en mi corazón. Veía un muro infranqueable situado entre mis semejantes y yo; aquel muro se había levantado con la sangre de William y Justine, y pensar en aquellos sucesos llenaba mi alma de angustia. Pero en Clerval veía la imagen de lo que yo había sido antaño; era curioso y estaba deseando adquirir nuevas experiencias y conocimientos. Las diferencias en las costumbres que observaba eran para él una fuente infinita de observación y entretenimiento. Siempre estaba ocupado, y lo único que enturbiaba su felicidad era mi tristeza y mi semblante apesadumbrado. Yo intentaba ocultarlo todo lo posible, puesto que no debía arrebatarle los placeres naturales a una persona que, alejada de preocupaciones o de recuerdos amargos, está adentrándose en los nuevos horizontes que le ofrece la vida. A menudo me negaba a acompañarlo, alegando otros compromisos, y así podía quedarme solo. Entonces comencé también a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación, y aquello fue para mí como una tortura, como gotas de agua que continuamente caen sobre la cabeza. Cada pensamiento que dedicaba a ello me causaba una inmensa angustia, y cada palabra que decía al respecto hacía temblar mis labios y palpitar mi corazón.
Después de estar algunos meses en Londres, recibimos una carta de una persona que vivía en Escocia, que nos había visitado antaño en Ginebra. Mencionó las bellezas de su país natal y nos preguntó si aquello no tenía encanto suficiente para inducirnos a prolongar nuestro viaje hacia el norte, hasta Perth, donde vivía. Clerval, entusiasmado, deseaba aceptar aquella invitación; y yo, aunque detestaba cualquier relación con otras personas, deseaba volver a ver montañas y torrentes y todas las maravillosas obras que la naturaleza dispone en sus rincones favoritos. Habíamos llegado a Inglaterra a principios de octubre y ya estábamos en febrero; así que decidimos emprender nuestro viaje hacia el norte a finales del mes siguiente. En aquel periplo no teníamos intención de ir por el camino real de Edimburgo, sino visitar Windsor, Oxford, Matlock, y los lagos de Cumberland, de modo que alcanzaríamos el punto final de este viaje hacia finales de julio. Empaqueté mi instrumental químico y los materiales que había recabado, y decidí completar los trabajos en algún rincón apartado, en el campo.
Partimos de Londres el 27 de marzo y permanecimos algunos días en
Windsor, donde paseamos por su precioso bosque. Para nosotros, hombres de la montaña, aquel paisaje era completamente nuevo; para nosotros todo era una novedad: los majestuosos robles, la abundancia de la caza, y las manadas de encantadores ciervos. Desde allí nos trasladamos a Oxford. Nos encantó la ciudad. Los edificios universitarios eran antiguos y pintorescos, las calles, anchas, y el paisaje se ordenaba maravillosamente en torno al encantador Isis, que se detiene en una amplia y plácida balsa de agua y luego corre hacia el sur de la ciudad. Teníamos cartas de presentación para varios profesores, que nos recibieron con gran amabilidad y cordialidad. Descubrimos que las costumbres de esa universidad habían mejorado mucho desde los tiempos de Gibbon, pero en la moda aún hay mucha intolerancia y una devoción por las normas establecidas que constriñe la inteligencia de los estudiantes y conduce a la esclavitud y a una gran estrechez de miras en la concepción de la vida. Aún se cometen muchas barbaridades, y aunque puedan ser motivo de risa para un extranjero, se observaban en el mundo universitario como cuestiones de la mayor importancia. Algunos caballeros se empeñaban obstinadamente en vestir pantalones claros cuando la norma de la universidad era vestir con ropa oscura: los maestros estaban irritados, pero sus alumnos se mantenían firmes, de tal modo que durante nuestra estancia dos estudiantes estuvieron a punto de ser expulsados por esta precisa cuestión. Aquella severa amenaza obligó a un notable cambio en el vestuario de los caballeros durante algunos días.
Así pues, para nuestro infinito asombro, nos encontramos con que aquel era el principal asunto de conversación cuando llegamos a la ciudad. Nuestros espíritus se colmaron con los recuerdos de los acontecimientos que habían tenido lugar allí casi un siglo y medio antes. Fue allí donde Carlos I había reunido sus huestes; aquella ciudad le había sido fiel cuando toda la nación le había abandonado para unirse a la causa del parlamento y la libertad. Cuando entramos en la ciudad, el recuerdo de aquel desafortunado rey, el amistoso Falkland y el insolente Goring ocuparon todos nuestros pensamientos, y nos extrañó cuando descubrimos que estaba llena de togados y estudiantes que tenían en mente cualquier cosa salvo aquellos acontecimientos. Sin embargo, hay algunos vestigios que recuerdan al viajero los antiguos tiempos; entre otros, admiramos con curiosidad la editorial fundada por el autor de la historia de los conflictos. También nos enseñaron el edificio en el que había vivido fray Bacon, el descubridor de la pólvora, y del cual se decía que se vendría abajo cuando entrara allí un hombre más sabio que aquel filósofo. El profesor bajito, de cara redonda y parlanchín que nos acompañaba se negó a pasar el umbral, aunque nosotros nos aventuramos en el interior con toda seguridad, y él probablemente podría haber hecho lo mismo.