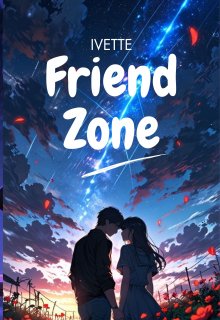Friendzone
Capítulo 4
«El amor no conoce barreras; salta obstáculos, vallas y penetra en muros para llegar a su destino lleno de esperanza»
—Tristán
El eco de sus pasos aún resonaba en mi cabeza cuando la vi salir de la casa, corriendo como si yo fuera la causa de todas sus desgracias. Y lo peor es que quizás tenía razón. La rabia en su mirada, la forma en que cortó las palabras de su hermana, el temblor de sus labios al enfrentarse con sus propios padres… todo eso me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que pudiera recibir en un ring. No hubo nada heroico en quedarme paralizado, observando cómo se alejaba de mí, mientras yo apretaba los puños y sentía el ardor de haber perdido otra vez la oportunidad de explicarle la verdad.
La verdad… esa palabra tan sencilla, pero tan difícil de entregar en el momento justo. Lo cierto es que fui un cobarde. Debí haber hablado antes, debí haber dejado en claro lo que pasaba con mi hermana, con Andrea, con cada rumor que se inventaron alrededor de mi nombre. Pero no lo hice, y ahora Emma se marchaba con el corazón desgarrado, convencida de que yo la había traicionado.
Subí a mi habitación, todavía con el pecho ardiendo y los pensamientos golpeando como martillazos. Alexandra estaba allí, sentada en el borde de la cama, con ese aire despreocupado que parecía burlarse de mi tormenta. Cuando me vio entrar negó con la cabeza y me lanzó esa sonrisa que solo una hermana pequeña podía dar.
—¿Piensas seguir dejando que se escape? —me dijo.
No respondí. Solo abrí el armario y saqué el traje que había escogido para la noche. Punto fino, capa, máscara y el bastón que mi padre había mandado a pulir especialmente. Todo estaba en su lugar, como si aguardara por el momento exacto en que yo me decidiera a reclamar lo que era mío. Alexandra se levantó, me dio un beso en la mejilla y me guiñó un ojo. No necesitaba palabras, sabía perfectamente cuál era mi plan, aunque no lo compartiera.
—Recuerda que la comunicación evita guerras —añadió con sarcasmo.
Me limité a sonreír con amargura. Ella no entendía que había cosas que no podían explicarse con frases fáciles. Emma no me habría escuchado; estaba demasiado herida. Y yo demasiado orgulloso para desnudar mi alma en ese instante. Pero esta noche sería distinta. Esta noche estaba decidido a enfrentar cada obstáculo, cada malentendido, cada barrera que nos hubieran puesto entre los dos.
Cuando bajé las escaleras, los padres de Emma me esperaban en la sala. Los saludé con respeto, consciente de que ellos también habían sufrido con este caos. Les presenté formalmente a Alexandra, les pedí perdón por la confusión, por las apariciones en los periódicos, por los rumores que nos habían perseguido. Y aunque sus miradas seguían cargadas de reproche, al menos no me cerraron la puerta. Era un comienzo.
Conduje hasta el bar local donde se celebraba la reunión de egresados. Mis manos sudaban sobre el volante, y más de una vez estuve a punto de detener el auto y largarme de nuevo como un cobarde. Pero no podía. No esta vez. Tenía que mirarla a los ojos, tenía que decirle que no estaba casado, que nunca lo estuve, que lo único que había hecho todo este tiempo era pensar en ella, en su sonrisa, en la vida que había planeado construir a su lado.
Entré al local y lo primero que sentí fue el golpe de la música. Las luces giraban como espadas de colores, la pista estaba llena de cuerpos que se movían torpes o eufóricos, y el aire estaba impregnado del olor a licor barato. Vi a Mateo entre un grupo de compañeros, me hizo un gesto rápido y levantamos las copas en un brindis silencioso. Él entendía lo que estaba a punto de hacer. A partir de ese momento, cada paso sería un movimiento en una cacería que no podía perder.
Caminé hacia la barra, pedí un whisky doble y lo bajé de un trago. El ardor en la garganta me devolvió un poco de la claridad que había perdido en medio de tanta ansiedad. Busqué con la mirada y ahí estaba: Emma, radiante, rodeada de dos imbéciles que no merecían ni pronunciar su nombre. Mi sangre hirvió de celos, y cuando escuché el gruñido contenido de Mateo, supe que no era el único.
Avancé con calma, aparentando serenidad, aunque por dentro quería arrancarles la cabeza a esos idiotas. Pero antes de llegar, sentí unos brazos rodeándome por detrás.
—Te pillé —murmuró Alexandra con su voz dulce.
Me giré un poco y la vi sonriendo como una niña traviesa.
—¿Ya la encontraste? —insistió.
Asentí con un leve movimiento de cabeza, pero antes de que pudiera decir más, Mateo hizo de las suyas. Un traspiés, una caída aparatosa, y en cuestión de segundos Emma estaba sobre mí y Heliana sobre él. El destino, siempre tan irónico, nos había empujado otra vez a chocar en medio del caos.
La sujeté por la cintura, la atraje contra mi pecho y jugué la carta de la coquetería que tanto me había costado ensayar.
—Si hubiera sabido que las bellezas caían en mis brazos, habría llegado más temprano —susurré.
Su rostro se encendió de furia, sus ojos me fulminaron, pero yo solo pude sonreír. Porque detrás de esa rabia había celos, y detrás de los celos estaba la prueba de que aún me quería.
—Idiota —escupió, tratando de apartarse.
Pero no la solté. Sentía que si la dejaba escapar de nuevo, perdería mi última oportunidad.
Mi hermana, siempre inoportuna, intervino con su voz melosa.
—Deberías defenderme, hermano. Tu novia es celosa y no me quiere.
Reí por dentro. Emma palideció al escuchar la palabra “hermana menor”, y por primera vez comprendí que todo este tiempo había creído la mentira más absurda de todas: que Alexandra era mi esposa. La culpa me atravesó como un rayo.
Me acerqué a su oído y susurré:
—Lo siento. Debí habértelo dicho antes.
Esperaba gritos, reproches, una bofetada. Pero lo único que recibí fue su mirada fija, sus uñas enterrándose en mis brazos y una frase que me atravesó el alma:
#25765 en Novela romántica
#4403 en Chick lit
#16211 en Otros
#4766 en Relatos cortos
juvenil problemas y tragedias, secretos amistad comedia diversion drama, primer amor romance amor
Editado: 26.09.2025