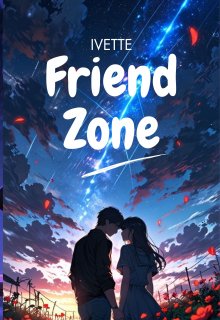Friendzone
Capítulo 5
—Tristán
La primera señal de que el mundo no iba a detenerse por nosotros fue el golpe seco de una carcajada al otro lado de la pared. Volvió a escucharse la música, el hielo dentro de un vaso, alguien buscando con los nudillos una puerta equivocada. Emma respiraba contra mi cuello con la cadencia de quien acaba de bajar de una montaña muy alta y todavía le zumban los oídos. Yo apoyé la frente en su cabello y cerré los ojos un instante para que mis pensamientos, como palomas asustadas, encontraran un cable donde posarse.
—No quiero que me sueltes todavía —murmuró.
—No pienso hacerlo —respondí.
La lámpara ámbar parecía haber bajado un poco más, como si supiera que la penumbra también protege. No dijimos nada durante un rato. Sentí su pulso calmarse y el mío acomodarse a ese compás. Afuera alguien gritó el nombre de un profesor que ya nadie recordaba, luego un coro desafinado acompañó un estribillo que nunca me gustó. Lo pensé y me dio risa: allá afuera la nostalgia vestía disfraces; aquí adentro la verdad estaba sin maquillaje.
Emma se apartó lo justo para mirarme, con esa intensidad suya que siempre me detuvo en el lugar correcto.
—¿Ahora qué? —preguntó.
La pregunta no era trampa ni reproche; era brújula. Me enderecé en el sofá, la tomé de la mano y la acerqué para que apoyara la cabeza en mi pecho. Mi voz salió más baja de lo que esperaba.
—Ahora hablamos —dije—. Lo que no dije a tiempo, lo digo hoy. No voy a ahorrarme nada.
Asintió sin dejar de mirarme. Agradecí en silencio que me diera el piso. Entonces conté, con la serenidad que alquilan los supervivientes: lo de Alexandra, lo de Andrea, lo de la foto absurda a la salida de la boutique, el silencio que pedí por la boda de mi hermana, el comunicado seco que desmintió cuando ya la herida estaba hecha. Le hablé de los correos sin enviar, de las veces que marqué su número y apagué el teléfono, del miedo utilitario que a veces usamos como excusa elegante.
—No te estoy pidiendo que aplaudas mis decisiones —concluí—. Te estoy diciendo la verdad por fin.
Emma bajó la mirada a nuestras manos entrelazadas, las giró, me dibujó una línea en la palma con el índice, como si leyera un mapa secreto.
—Me dolió —dijo, y no hubo temblor en su voz—. Como si me hubieras quitado el aire con una bolsa. Pensé que me habías usado, que te habías reído de mí a la distancia. Me odié por haberte esperado.
—Te fallé con el silencio —acepté—. No me voy a defender.
—Pero estás aquí —añadió—. Viéndome a los ojos. Eso también lo voy a recordar.
No supe qué hacer con el alivio que me entró por la espalda como una corriente tibia. Quise besarla otra vez, pero nos golpearon la puerta con una fuerza que hubiera hecho enorgullecer al mismísimo dueño del bar. La voz de Heliana atravesó la madera con su alegría descarrilada.
—¡Señoritos, el mundo pregunta si ya pueden volver a respirar! —canturreó.
Emma y yo nos miramos y, por primera vez esa noche, la risa nos encontró en el mismo lugar. Me incorporé, acomodé el desorden con el pudor mínimo de la supervivencia, me metí la camisa dentro del pantalón sin que me importara la arruga. Emma, con la agilidad de quien ha sido artista de camerino, se recogió el cabello, enhebró la pulsera en la muñeca y se calzó los tacones con la precisión de una bailarina. Antes de abrir, me apretó la mano.
—No me sueltes cuando salgamos —pidió.
—Ni aunque me lo ordenes —prometí.
Heliana entró sin pedir permiso y nos apuntó con una sonrisa que era a la vez complicidad y regaño. Sus ojos tenían esa chispa de quien sabe guardar secretos… y cobrarlos con interés.
—Bien —dijo—. Ya me puedo morir tranquila. Mateo va a deberme favores por una década.
—¿Por qué Mateo? —pregunté.
—Porque alguien tenía que tropezarlas para que cayeran donde tenían que caer —replicó, estirando la mano para sacudirle a Emma un mechón rebelde—. Y porque el amor, mi amor, es un deporte de equipo.
—Gracias —le dije, sincero.
—No me den las gracias todavía —alzò una ceja—. La prensa huele el licor a kilómetros. Si salen juntos, salgan como gente; si se separan, que sea porque ustedes quieren, no porque los empujan. Y tú —me clavó el dedo en el pecho—, no desaparezcas otra vez. No tengo más guardaespaldas emocionales de repuesto.
—No me voy a ir —contesté.
—Eso quiero verlo —dijo, y guiñó un ojo antes de desaparecer por el pasillo.
Salimos al ruido. La marea de la fiesta nos tragó hasta la mitad de la sala antes de dejarnos respirar. Yo sentía la mano de Emma en la mía como un ancla. Algunas miradas se clavaron con curiosidad, otras con malicia aburrida, una minoría con ternura. Un compañero de laboratorio de primer semestre me chocó el hombro, un ex capitán del equipo me pidió una selfie como si fuéramos compañeros de gol. Al fondo, el DJ cambió de lista y un bolero anacrónico comenzó a abrirse paso entre los bajos.
—¿Bailamos? —pregunté.
—Una —advirtió—. Tengo que respirar aire de terraza.
La acerqué con cuidado. La primera vuelta fue torpe de propósito: un baile donde la coordinación es perfecta delata ensayos. En la segunda, su cintura encontró mi intención, y el bolero dejó de ser parodia para hacerse verdad. Sí, en un bar con luces de neón y vasos plásticos bailamos un bolero como dos viejos que nunca aprendieron a pedir permiso a los calendarios. Hubo un segundo en que apoyó la frente en mi mejilla y dijo algo que no alcancé a entender. No pregunté. Hay ternuras que se deben dejar pasar por el cuerpo sin traducir.
La terraza olía a fritanga de carrito y a madrugada próxima. El aire nos pegó en la cara, la piel agradeció la pausa. Nos apoyamos en la baranda, uno junto al otro, miramos los tejados de la universidad y el viejo reloj de la torre marcó una hora que no memoricé. Un grupo cantaba a coro en un rincón; más allá, dos personas se decían adiós con urgencia de novela mala.
#25765 en Novela romántica
#4403 en Chick lit
#16211 en Otros
#4766 en Relatos cortos
juvenil problemas y tragedias, secretos amistad comedia diversion drama, primer amor romance amor
Editado: 26.09.2025