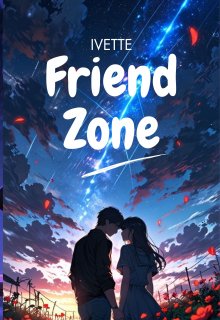Friendzone
Capítulo 7
Me desperté con esa sensación de no saber si estaba en mi propia cama o en un universo paralelo creado solo para confundirme. Tardé unos segundos en reconocer las paredes blancas, el ligero olor a pan que aún quedaba del paquete que Tristán había traído anoche y el murmullo apagado de la ciudad que se colaba por la ventana. Giré la cabeza y ahí estaba: su chaqueta sobre la silla, doblada de esa forma obsesivamente ordenada que él tenía para todo. No estaba en la habitación, pero la prueba de su existencia me dejaba tranquila.
Estiré el brazo buscando el celular en la mesa de noche y lo encontré cargando. Una notificación tras otra se apilaba como soldados en formación: mensajes de Heliana, de Danna, incluso de la tía Marta que ni enterada debería estar. El portal de chismes había hecho de las suyas, sacando titulares de humo. Fotos borrosas, suposiciones baratas, frases recortadas como si fueran verdades absolutas.
—¿En serio? —murmuré con los ojos entrecerrados.
El estómago me rugió con una mezcla de hambre y nervios. Me levanté, me até el cabello en un moño torcido y caminé hasta la cocina. Allí lo encontré: Tristán, con las mangas arremangadas, batiendo huevos como si fuera un chef de cinco estrellas. Tenía cara de concentración absoluta, como si lo que estuviera preparando pudiera decidir el rumbo de la humanidad.
—¿Así que ahora eres chef? —pregunté apoyada en el marco de la puerta.
Él giró la cabeza, sonrió con esa mezcla de ternura y descaro que lo hacía peligroso, y respondió:
—Solo para impresionar a cierta chica que cree que el café se prepara solo.
—Mentira, yo hago muy buen café —repliqué, ofendida de broma.
Se rió. Esa risa grave, contagiosa, que siempre me hacía olvidar las razones por las que debía estar enojada con él. Puso los huevos en la sartén y me indicó con la cabeza que me sentara. Obedecí, aunque con esa dignidad fingida de “solo porque tengo hambre”.
La mesa estaba sencilla: pan, mermelada, dos tazas de café humeante y un cuaderno abierto con garabatos. Me incliné curiosa.
—¿Qué es esto?
—Ideas —respondió él encogiéndose de hombros—. Cosas que quiero decirte pero que a veces no me salen con palabras en voz alta.
Me quedé en silencio unos segundos mirando las frases sueltas, los tachones, las flechas que conectaban pensamientos como si fueran un mapa secreto de su cabeza. En una esquina había escrito: “Llegar a tiempo a la propia historia no es aparecer, es quedarse”.
Sentí un nudo en la garganta. Fingí que estaba revisando el celular para no dejar que me leyera en los ojos todo lo que eso me provocaba. Pero, claro, él me conoce demasiado.
—Emma… —dijo suavemente.
—¿Qué? —pregunté, sin levantar la vista.
—No huyas de mí en tu propio departamento.
Levanté la cabeza y ahí estaba, mirándome con esa intensidad que no admitía escapatoria. Quise responder con sarcasmo, pero lo único que salió fue un:
—Tengo miedo.
Lo solté, así, sin anestesia. Y me quedé quieta, esperando que se burlara o que hiciera alguna broma para esquivar el peso de mis palabras. Pero no. Se acercó, dejó la sartén a un lado y apoyó ambas manos en la mesa.
—Yo también —confesó—. Y justo por eso estoy aquí.
El silencio nos abrazó un momento, solo interrumpido por el chisporroteo de la sartén. Era ridículo: dos adultos que habían pasado la noche más intensa de sus vidas, ahora paralizados por la simple idea de desayunar juntos como si eso fuera más peligroso que todo lo demás.
Respiré hondo, tomé un sorbo de café y decidí soltar otro peso:
—Hoy me voy a encontrar con Andrés.
Vi cómo se tensaban sus hombros, aunque su rostro permaneció neutral. Me preparé para una explosión de celos, para un sermón o un portazo, pero en cambio dijo:
—Está bien.
—¿En serio? —pregunté incrédula.
—Sí. No quiero competir con fantasmas. Si necesitas un cierre, ve y tenlo.
Su madurez me desarmó más que cualquier arrebato de posesividad. Y de pronto, lo quise más.
Terminamos el desayuno en silencio cómodo. Él hablaba con la mirada, yo contestaba con gestos. Esa complicidad rara que no necesita explicaciones estaba otra vez ahí.
Al mediodía decidí dar una vuelta para despejarme. El aire fresco me ayudaba a ordenar ideas. Caminé hasta la plaza central, donde los vendedores de flores gritaban sus ofertas y los niños corrían con helados derritiéndose entre los dedos. Me senté en una banca y abrí el celular. Andrés había confirmado el café a las cuatro.
Miré el reloj, luego el cielo despejado y pensé en lo irónico que era: pasé años huyendo de conversaciones necesarias y ahora las buscaba para poder avanzar. No sabía qué iba a decirle exactamente, pero tenía claro lo que no quería: dejar cabos sueltos que luego me ataran los pies.
El celular volvió a vibrar. Era Heliana, con un audio kilométrico que preferí posponer. Ya sabía lo que iba a decir: que tuviera cuidado, que Tristán podía parecer perfecto pero que los hombres siempre esconden una segunda vida, que no confiara demasiado rápido. Y aunque entendía su preocupación, en el fondo yo ya había tomado una decisión.
—Elijo quedarme —susurré para mí misma, repitiendo esas palabras de su cuaderno.
La cita con Andrés fue en una cafetería pequeña, de esas con mesas redondas y olor a canela. Llegué puntual, él ya estaba allí. Se levantó al verme y sonrió, pero no era la sonrisa de antes; había cansancio, resignación.
—Gracias por venir —dijo.
—Necesitaba hacerlo —respondí.
Nos sentamos. El camarero trajo dos capuchinos. Los primeros minutos fueron de cortesía: cómo estaba la familia, qué tal el trabajo, el clima, lo de siempre. Hasta que Andrés se inclinó hacia mí y soltó:
—Sé que ya no estoy en tu vida, Emma. Pero necesitaba verte para pedir perdón.
No me lo esperaba.
—¿Perdón por qué? —pregunté.
—Por no saber cuidarte cuando estabas conmigo. Por dejar que la rutina matara lo que teníamos. Por no haber sido lo suficientemente valiente para luchar por ti cuando todavía había algo que salvar.
#25765 en Novela romántica
#4403 en Chick lit
#16211 en Otros
#4766 en Relatos cortos
juvenil problemas y tragedias, secretos amistad comedia diversion drama, primer amor romance amor
Editado: 26.09.2025