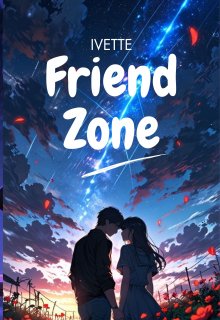Friendzone
Capítulo 11
—Tristán
Me repetí tres veces frente al espejo lo único que necesitaba no olvidar: “No voy a soltarla. No voy a convertirnos en espectáculo. No voy a hablar como folleto”. La tercera vez sonó menos a consigna y más a respiración. Detrás de mí, sobre la cómoda, estaba el “Libro de después” que compramos en la librería de la esquina; lo abrí donde Emma había escrito con su letra apretada: “No dejar que el trabajo nos coma el corazón. Desayuno sin agenda. Beso antes de la primera reunión”. Tomé el lápiz y añadí, debajo: “Si la tormenta llama a la puerta, yo abro. Que a ella la encuentre cantando.”
Bajé a la calle con la certeza humilde de los buenos hábitos: pan en la bolsa, café en el termo, el paraguas que aprendí a llevar aunque no llueva. Toqué el timbre a las 8:59 y la puerta se abrió con esa coreografía que ya es nuestra. Emma apareció con el cabello recogido alto, sudadera y la mirada alerta que se le pone cuando el día trae decisiones. El beso que me dio fue breve y suficiente. Pasé, dejé el pan, serví café. No pregunté nada: el silencio temprano es un idioma que por fin aprendí.
—Hoy sale el comunicado del sello —dijo, envolviendo la taza con las dos manos—. No van a decir nada de nosotros, está acordado. Pero lo van a pensar todos. Y alguien va a querer torcerlo.
—Lo torcerán igual si no sale —respondí—. Prefiero que salga limpio y corto. Sin adjetivos. Sin historia prestada.
Asintió. Se llevó un trozo de pan a la boca, masticó despacio, bajó la mirada. Yo sabía leer ese gesto: no era miedo, era foco. Cuando termina un ensayo general o cuando falta una hora para subir a escena, se le afilan los bordes, como a los artistas que se cuidan la voz guardando silencio. La abracé con cuidado, por la espalda, y apoyé la barbilla en su hombro. Nunca dejo de sorprenderme de lo mucho que cabe un mundo en un abrazo.
—Hoy no puedo acompañarte adentro —dije—. El directorio me citó para fijar el protocolo definitivo de prensa. Serán dos horas largas.
—Está bien —contestó—. Quédate cerca.
—Siempre.
Nos despedimos en el ascensor con ese chiste que ya no es chiste: “nos vemos a la salida de tu día”. Ella se fue al estudio; yo caminé a la oficina con la sensación de estar tolerablemente vivo, que para mí, en estos meses, es todo.
La sala de juntas vivía su propia obra: macetas con plantas diseñadas para no morirse, una mesa que refleja a las personas que creen brillar, dos pantallas mostrando números que cambian más por ansiedad que por realidad. Mi jefa de prensa —que ya se ganó mi lealtad para siempre— me envió un gesto apenas perceptible, como si dijera “vamos a pelear bien”. Mi padre, al fondo, estaba sin corbata por primera vez en mucho tiempo. Me pareció una tregua.
Tomé la palabra con un vaso de agua en la mano, por si el silencio se me iba a la garganta. Dije lo que venía entrenando: que la línea entre lo privado y lo narrable no se negocia; que no somos una marca de chismes ni un catálogo de amores ajenos; que la respuesta a cualquier intento de convertir nuestra vida en campaña es el trabajo publicado, la gira pactada, el contrato que paga en tiempo y forma. Pedí que esa política quedara por escrito, firmada por el directorio, comunicada a todos los equipos, auditada cada trimestre. No por mí, por cualquiera que venga después. Quise blindar una casa, no mi nombre.
Un consejero levantó una ceja como si quisiera decir “estás sobreactuando”. Preferí la calma.
—Cuando no se escribe —añadí—, se improvisa. Y en el ruido, la improvisación suele ser abuso.
La presidenta —mujer de pocas palabras y mucha memoria— asentó. Hubo preguntas razonables, un par de objeciones de manual y, al final, un acuerdo. Firmamos. La tinta olió a aire limpio.
A la salida, mi padre me alcanzó en el pasillo. No me habló del documento. Dijo, simplemente:
—Comiste.
—No —respondí.
—Ven.
Bajamos a la cafetería de la esquina como cuando yo tenía dieciséis y él no sabía cómo hablar de las cosas importantes. Me puso un sándwich delante y esperó a que le diera el primer mordisco.
—No supe cómo cuidar sin invadir —dijo por fin—. Tal vez no lo aprenda nunca. Pero la sopa del domingo está siempre. Para ustedes.
Agradecí con un gesto, que es el idioma que hablamos cuando el corazón nos queda apretado. Le conté, con la prudencia justa, que Emma y yo estamos aprendiendo a quedarnos, que no necesitamos aplausos ni permisos, que nos basta la mesa sin cámaras y el pan desparejo. Dijo “bien” y, por primera vez en años, me tocó el hombro sin la prisa de la autoridad.
Salí a la calle con un alivio que no me barrió la ansiedad, pero la volvió educada. Caminé tres cuadras y el teléfono vibró con su nombre.
—Estoy en la azotea del estudio —dijo—. ¿Puedes?
—Puedo.
Subí dos pisos por las escaleras para llegar sin buscar excusas en el ascensor. La encontré sentada en el borde de un banco, las piernas cruzadas, la guitarra apoyada contra la baranda. El cielo estaba de un azul que perdona. Ella me miró como se mira a lo inevitable cuando ya no asusta.
—Salió el comunicado —dijo—. Corto y limpio. Como pediste.
—Como pedimos.
—Hubo dos llamadas “preocupadas” —sonrió con ironía—. Hablé de música. No colgué. Tampoco me excusé.
Le ofrecí agua. Bebió. Había una sombra en su ceja izquierda, un gesto apenas, que la delata cuando se prepara para un golpe.
—¿Qué falta? —pregunté.
—Falta que decida si te nombro en mi vida fuera de las paredes —respondió—. No como noticia. Como gesto. No quiero que el mundo me cuente un relato que no escribí.
Respiré por la nariz para no salir corriendo a decirle “sí, sí, sí” como un adolescente. Me senté a su lado. El viento movía una cuerda suelta de la guitarra y hacía un sonido torpe; la silencié con la yema del dedo, como si la caricia pudiera ordenar también lo que no está afinado en mí.
—Cuando quieras, yo estoy —dije—. Si no quieres, también estoy.
#25765 en Novela romántica
#4403 en Chick lit
#16211 en Otros
#4766 en Relatos cortos
juvenil problemas y tragedias, secretos amistad comedia diversion drama, primer amor romance amor
Editado: 26.09.2025