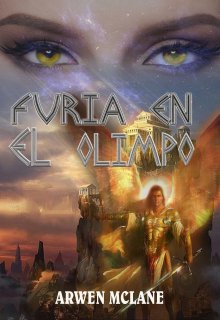Furia en el Olimpo
Capítulo uno
—¡No! —vociferó Zeus lleno de rabia, haciendo que su grito se escuchara hasta el último de los rincones del Monte Olimpo—. ¡No es posible lo que me estás contando! ¡Ella no llegaría a eso!
—Lo lamento mucho, señor, pero es cierto. Mi espía escuchó como salían esas palabras de la boca de su hermano cuando terminó de copular con su esposa.
Zeus gruñó, se levantó de su trono y empezó a pasearse de un lado a otro con las manos en la espalda.
No podía ser. ¿Esos dos confabulados en su contra para aniquilar a los seres humanos? ¿Su mayor creación?
«Malditos sean. Tengo que hacer algo. No puedo permitir que los destruyan».
«Y esa arpía de Hera me las pagará. A mí no se me traiciona. Yo, que se lo he dado todo. ¡Ingrata y estúpida mujer!»
—Que esto no salga de aquí. No quiero que nadie se entere de esta conversación, ¿me has entendido?
—¡Sí, señor!
—Y ahora desaparece de mi vista. Tengo mucho en lo que pensar.
Al ver como su subordinado salía, Zeus suspiró, miró a todo lo que le rodeaba, negó y desapareció, dejando una estela dorada en el lugar donde estuvo hasta hacía pocos segundos.
—Tenemos que hacer algo, ¿no crees? —preguntó Eros a su madre, la diosa Afrodita.
Ella lo miró y sonrió. Lo habían escuchado todo sin que Zeus se diera cuenta, ya que cuando estuvieron a punto de acceder al salón del trono escucharon su grito de rabia. Así que, se quedaron fuera y pudieron escuchar lo que ese hombre le dijo a Zeus.
Afrodita se dirigió a sus aposentos con su hijo siguiéndola y una vez dentro cerró la puerta.
—Claro que sí, hijo mío —Afrodita se dirigió al gran espejo que había en una esquina y al mirarse en él asintió. Se colocó su largo, dorado y ensortijado cabello encima de su hombro y centró en su cabeza la corona de rubíes que llevaba.
—¿Madre? ¿Podrías por favor dejar de hacer lo que haces y hacerme caso? Ya sabemos todos que eres la diosa más bella del Olimpo. No hace falta que hagas nada para resaltar eso y lo sabes.
—Hijo mío. Todas las mujeres, todas, somos unas coquetas. Nos gusta estar bellas y nos complace que los que nos rodean, con sus miradas de admiración nos lo hagan saber. No es nada malo, amor. Y tú, como hijo mío y dios del sexo, el amor y el placer, tendrías que saberlo.
Eros negó y se sentó en el diván de su madre.
—Mira, tengo un plan, pero que pueda llevarse a cabo o no dependerá de Hefesto.
—¿De tu marido? ¿Y él que tiene que ver con esto? Madre, te conozco y sabes que el tema no está para que lo vayas contando. Sabes la que se podría armar si Zeus se llega a enterar de que lo sabemos, ¿verdad?
Afrodita sonrió y se sentó al lado de su hijo.
—Mira, hijo mío —sujetó su rostro con ambas manos y le miró con amor. Porque sí, amaba a Eros con toda su alma. Era su bien amado hijo y daría su vida e inmortalidad por él en caso de que fuera necesario—. Sé que no te gusta mucho Hefesto, pero lo necesitamos para lo que tengo pensado, de verdad. Solo él será capaz de fabricar lo que me ronda la cabeza.
Eros miró a su madre interrogativamente y Afrodita le guiñó un ojo.
—Pues bien, cuéntame algo del plan que tienes en mente. Me encantaría ayudarte.
—Oh y lo harás, cielo mío, lo harás. Pero cuando llegue el momento. Hasta entonces déjame pensar en todos los detalles, ¿sí?
—¿Me estás echando? —preguntó después de ponerse en pie. Se cruzó de brazos y frunció el ceño.
Afrodita simplemente asintió y desapareció, dejando una estela de brillantes y minúsculas estrellas rosas detrás de ella.
—Tú y tus intrigas, madre. Ojalá sepas en qué te estás metiendo.
Después de eso, Eros salió de las dependencias de su madre y se dirigió a las suyas a esperar noticias. Sabía que debía estar con Hefesto, ya que le dijo que lo necesitaba para que fabricara algo. ¿Pero el qué?
En el interior de algún volcán del reino humano.
—Hola, Hefesto.
El dios del fuego dejó de golpear la armadura en la que estaba trabajando en cuanto escuchó esa voz.
«Afrodita», pensó. Inspiró hondo y dejó el martillo en el lateral del yunque. Se giró poco a poco y lo que vio hizo que su corazón empezara a golpear violentamente dentro de su pecho.
Ahí estaba, su esposa, la mujer que amaba por encima de todo, tan hermosa como siempre. Sus largos cabellos dorados caían en cascada a su alrededor cubriendo esos exuberantes y cremosos pechos que él tan bien conocía.
Una corona de brillantes rubíes rojos estaba en lo alto de su cabeza, sujetando algunos mechones. El vestido color escarlata se pegaba a su cuerpo a causa del calor que hacía, delineando su esbelta y perfecta silueta.
Cómo la echaba de menos, dioses. Lo que daría él por poder sentirla de nuevo entre sus brazos no lo sabía nadie. Pero estaba seguro de que eso sería completamente imposible.