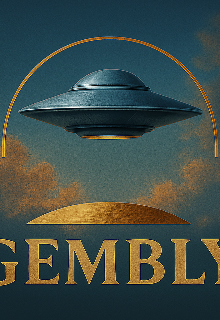Gembly
EL HOMBRE DEL PANTANO DE CYPRESS CREEK (CORTOMETRAJE)
"UN CORTOMETRAJE DE GEMBLY"
"GEMBLY PRESENTA"
🛸
"El Hombre del Pantano de Cypress Creek"
En el pueblo de Cypress Creek, anclado entre ciénagas y bosques de cipreses cubiertos de musgo español, la vida giraba en torno a dos polos: el embarcadero y la Iglesia Bautista “Gracia Soberana”. El pastor Elijah Ward, un hombre de unos cincuenta años con manos callosas de antiguo leñador y un corazón ardiente por las Escrituras, lideraba una congregación firme en sus creencias: salvación por gracia mediante la fe, la autoridad suprema de la Biblia, y el sacerdote y salvador de cada creyente. Eran gente sencilla, de fe profunda y arraigada.
La paz comenzó a resquebrajarse con la llegada del etnógrafo Dr. Alistair Finch. Llegó en un coche polvoriento, con un traje demasiado elegante para la humedad del pantano y una sonrisa condescendiente. Su propósito, dijo, era documentar las “coloridas supersticiones y folclore espiritual” de las comunidades aisladas del sur. Alquiló la vieja cabaña de los Miller, en los límites del pantano, una estructura de madera que llevaba años vacía desde que la familia se mudó precipitadamente, hablando sobre “susurros en la noche” y “figuras en la niebla”.
Finch comenzó sus “investigaciones” con un desdén académico. Grabó historias sobre “El Hombre del Pantano”, una entidad de la que los ancianos hablaban en voz baja. No era un fantasma, decían, sino algo más antiguo y malévolo, un espíritu territorial que odiaba la luz, el orden y, especialmente, el sonido de los himnos y las oraciones. Se alimentaba del miedo, la discordia y la desesperación. La leyenda decía que antes de que se fundara la iglesia, los nativos y luego los primeros colonos le ofrecían tributos para aplacarlo. La llegada de los bautistas, con su fe intransigente en un solo Dios, lo había enfurecido, confinándolo a las partes más profundas y oscuras de la ciénaga. Finch lo consideró un mito fascinante, un reflejo primitivo del miedo a lo desconocido.
Una noche, mientras clasificaba sus notas, Finch decidió hacer un “experimento”. Influenciado por textos de ocultismo que coleccionaba como curiosidades, trazó en la tierra húmeda frente a su cabaña unos símbolos que había encontrado en sus lecturas, una invocación genérica a “espíritus del lugar”. Leyó en voz alta, entre risas y sorbos de bourbon, un conjuro compuesto de varias tradiciones. Lo que no sabía era que en Cypress Creek, las palabras tienen peso, y los símbolos pueden ser llaves.
La niebla esa noche fue diferente. No flotaba; se arrastraba. Era espesa, oleaginosa, y trajo un frío que calaba los huesos y un silencio absoluto, sin el croar de ranas ni el canto de los insectos. Finch, desde su ventana, vio una figura alta y desgarbada emerger de entre los cipreses. No tenía rostro definido, solo una masa oscura y húmeda que parecía tejida de lodo, raíces podridas y sombra. Se movía con un sonido espantoso, como el de un cuerpo pesado siendo arrastrado a través del fango. El investigador, su escepticismo hecho añicos, se encerró aterrorizado, escuchando cómo esa cosa rondaba su cabaña, raspando las paredes con algo que sonaba como ramas retorcidas.
Al día siguiente, Finch era un hombre cambiado. Pálido, con ojos desorbitados, fue al pueblo pidiendo ayuda, pero su arrogancia había creado una barrera. Solo el pastor Elijah lo escuchó con seriedad. No por simpatía, sino porque reconoció en la descripción el eco de historias que su propio abuelo, también pastor, le había contado en serias advertencias. “Hay un enemigo que ronda como león rugiente, hijo”, le decía, “y a veces toma formas que reflejan el pecado de un lugar. Aquí, es la vieja idolatría y el miedo a la creación, no al Creador”.
La presencia no se quedó en los márgenes. Comenzó a adentrarse en Cypress Creek. Primero fueron los animales: perros que aullaban toda la noche y amanecían mudos de terror, gallinas que se negaban a poner huevos o ponían huevos con yemas negras y fétidas. Luego, los niños tuvieron pesadillas idénticas: un hombre de lodo que se paraba al pie de sus camas, ofreciéndoles dulces de barro que sabían a ceniza y diciéndoles que sus padres y su Dios los habían abandonado.
La discordia, el alimento del espíritu, floreció. Pequeños malentendidos entre vecinos se convertían en riñas violentas. Hermanos que habían trabajado juntos por años se negaban a hablarse. Un denso pesimismo, una sensación de desesperanza, se cernió sobre el pueblo. Los cultos en “Gracia Soberana” se volvieron tensos, con miembros murmurando entre sí, algunos faltando por un miedo paralizante a salir de casa después del anochecer.
El espíritu, que algunos empezaron a llamar El Fangoso, se hacía más tangible. Se le veía al anochecer, de pie en los límites de las propiedades, una silueta contra la niebla sangrante del atardecer. Un olor a descomposición y agua estancada impregnaba las casas donde la discordia era mayor. En la casa de la familia Henderson, que había tenido una fuerte discusión por una herencia, encontraron huellas de lodo frío y viscoso en el pasillo, subiendo las escaleras, deteniéndose frente a la habitación de su hijo pequeño.
Finch, consumido por la culpa y el pánico, fue a ver al pastor Elijah. “Yo lo desperté”, confesó, temblando. “Con mi estupidez y mi arrogancia. Usé símbolos… palabras. ¿Cómo lo detenemos? ¿Con más símbolos? ¿Con sal? ¿Con hierro?”.
Elijah lo miró con una mezcla de lástima y firmeza. No estaba en su escritorio, sino en el salón vacío de la iglesia, ante el sencillo púlpito de madera donde descansaba una Biblia abierta. “Dr. Finch”, dijo, su voz grave resonando en el silencio sagrado, “usted no lo despertó. Usted le abrió una puerta que este pueblo, por la gracia de Dios, había mantenido cerrada con la verdad. No se lucha contra la oscuridad con trucos de folklore o símbolos vacíos. Se lucha con la Luz. Y la Luz tiene un nombre”.
El clímax llegó en la Noche del Gran Oleaje. Una niebla espesa y antinatural envolvió el pueblo, aislándolo por completo. Los generadores fallaron. Las linternas emitían una luz débil y opaca. Y El Fangoso se manifestó con una potencia aterradora. No era una figura a lo lejos. Era una presencia que llenaba las calles, una masa oscura y pulsante de la que surgían formas tentaculares de lodo y desecho. Su objetivo era la iglesia. Se arrastró hacia “Gracia Soberana”, y con un sonido de madera quejándose, empezó a envolver el edificio, cubriendo las ventanas, arrastrándose por las paredes blancas. Un cántico gutural, un coro de susurros ahogados y maldiciones, emanaba de él, prometiendo ahogar el pueblo en fango y olvido. Cubrió toda la iglesia local.