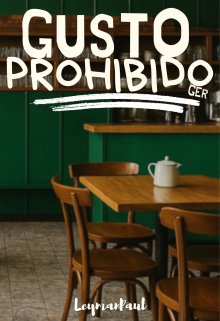Gusto Prohibido
Mareas de la Mente
Los días pasaron rápido, y antes de darme cuenta, estaba en la cabaña en medio de las montañas.
Al principio, el silencio se volvía casi opresivo, una ausencia de sonidos que parecía recordarme sin piedad todo lo que había quedado atrás. Cada amanecer mi mente se inundaba de imágenes de Ger: su risa, esa luz que iluminaba el cuarto, y el sutil temblor de sus manos que hablaban de momentos cargados de complicidad y vida.
Una tarde, harto de sumergirme en ese bucle monótono, decidí abandonar la cabaña que había sido mi refugio y adentrarme en lo desconocido. Salí a buscar algo que interrumpiera el letargo de mis pensamientos. El sendero que me condujo al pueblo serpenteaba entre árboles centenarios, donde el crujido de las hojas secas y el murmullo del viento generaban una sinfonía inesperada. Cada paso parecía arrancarme de mi atmósfera melancólica hacia un mundo vibrante y lleno de color, donde el latido de la vida era palpable en cada rincón y cada destello de luz.
Cuando llegué, fui recibido por el aroma a pan recién horneado y café. Entré en una pequeña cafetería, atraído por la calidez del lugar. Pedí un café y me senté junto a una ventana, observando el ir y venir de la gente. Durante unos minutos, todo pareció más ligero, como si la vida pudiera ser tan simple como lo era para aquellos rostros desconocidos que veía pasar.
Pero luego, un aroma cítrico en el aire me devolvió a ella. Saqué mi libreta y comencé a escribir. Cada palabra era un intento de acercarme a Ger, de traerla aquí conmigo de alguna manera. Por primera vez desde que llegué, sentí que podía respirar un poco más fácil.
La libreta quedó sobre la mesa, abierta pero en pausa. Necesitaba más que palabras para despejar mi mente, así que decidí explorar lo que el pueblo podía ofrecerme. Esa misma tarde, me dirigí al volcán que se alzaba en la distancia, su cima oculta entre nubes. Cada paso hacia la cumbre se sintió como un acto de liberación, dejando atrás el peso de mis pensamientos. El aire frío golpeaba mi rostro, y al llegar a la cima, contemplé el vasto horizonte que se extendía frente a mí. Por un instante, todo pareció claro: el silencio, la inmensidad, la insignificancia de mis dudas frente a la grandeza del mundo.
Al día siguiente, pasé por las iglesias del pueblo, dejándome envolver por su arquitectura y serenidad. Cada detalle, desde los vitrales que filtraban la luz hasta el eco de mis pasos en el suelo de piedra, parecía contar una historia. Me senté en un banco de madera en una de ellas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos de Ger fluyeran libremente, preguntándome qué pensaría de estas calles, de estas alturas, de esta quietud.
¿Y si la trajera aquí algún día? ¿Si le mostrara este rincón del mundo que me estaba ayudando a entender mejor lo que sentía por ella? La idea me hizo sonreír. Tal vez, cuando todo esto terminara, la distancia se convertiría en un puente en lugar de una barrera.
"Ger: Hoy pensé en ti más de lo usual. Subí un volcán y, desde la cima, todo parecía insignificante comparado contigo. Luego, recorrí iglesias que contaban historias de siglos, pero ninguna tan importante como la nuestra. Este lugar me hace imaginar un futuro contigo, donde ambos podamos compartir la inmensidad del mundo y la sencillez de los momentos."
Me detuve, inseguro de sí terminaría enviando esa carta. Pero escribirla me liberó. Era como si, por primera vez, mis pensamientos hubieran encontrado un lugar donde descansar, una conexión tangible entre lo que sentía y lo que quería decir.
La noche caía, y aunque el silencio de la montaña me rodeaba, dentro de mí todo parecía más claro. Sabía que tenía que regresar, enfrentar mis miedos y encontrar las palabras para contarle todo esto en persona.
Al principio, el silencio me asfixiaba. La ausencia completa de ruido se convertía en un eco implacable de lo que había dejado atrás, y en cada amanecer revivía la dulce melodía de la risa de Ger, el sutil temblor de sus manos cuando nuestras miradas se encontraban.
Una tarde, harto de ese constante murmullo interno que no me permitía avanzar, abandoné la cabaña. Caminé por un sendero que serpenteaba entre árboles centenarios, y con cada paso me alejaba un poco más del letargo, adentrándome en el pueblo cercano. Allí, a pesar del encanto y los colores de sus calles, la novedad pronto se volvió monótona, y descubrí que incluso la calma del lugar no podía silenciar la inquietud que bullía en mi interior.
Después de unos días, comprendí que la serenidad del pueblo me ofrecía consuelo, pero también me evidenciaba mi estancamiento. Una sensación de hastío se instaló en mí; el paisaje, aunque bello, comenzaba a perder su magia y yo sentía la necesidad de enfrentar un desafío mayor, algo que me obligara a despojarme de las dudas y a encontrar, en cada rincón, un reflejo de lo que aún debía descubrir.
Fue entonces, en el atardecer de otra tarde gris, cuando una idea emergió con fuerza. La necesidad de despejar mi mente y hallar respuestas me impulsó a buscar un refugio en la penumbra: una expedición a una cueva. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, empaqué lo esencial y emprendí el camino hacia lo desconocido, donde el murmullo de la tierra y la sombra del interior podrían convertirse en mis confidentes.
Mientras avanzaba por un sendero olvidado que conducía al laberinto subterráneo, me aferraba a la esperanza de que, en la oscuridad de la caverna, encontraría un diálogo sincero con mi propio ser, dejando atrás la monotonía y el eco incesante de mis recuerdos. Con cada paso, la promesa de una introspección honesta se fundía con la determinación de explorar no solo los recovecos de la cueva, sino también los de mi alma.