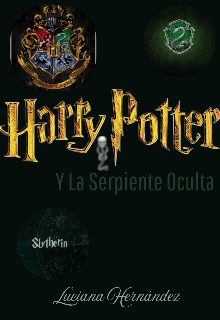Harry Potter y La Serpiente Oculta
Capítulo II: El Callejón de Las Sombras
El amanecer en Londres era gris, húmedo y pesado, y no podía evitar pensar que la ciudad parecía ser una versión gigantesca de Privet Drive, solo que mucho más ruidosa y caótica. Cada calle olía a humo y a pan recién horneado, mezclado con un aroma metálico y húmedo que no pude identificar. Caminé junto al lado del profesor Snape, que avanzaba con su túnica negra ondeando tras de él y con la misma expresión impenetrable que había tenido en el número cuatro de Privet Drive, cómo si, el mundo entero le resultará una molestia. Tuve que apresurarme para no quedarme atrás, aunque cada paso que daba se sentía como un nuevo descubrimiento.
Desde que salimos del hotel había comenzado a hacer preguntas sin cesar: ¿Por qué llamaba a mi padre insensato? ¿Era cercano a mi madre? ¿O si sabía algo más de ellos?... pero cada respuesta de Snape se limitaba a un seco:
—Paciencia, Potter.
Ahora, frente a un muro de ladrillos detrás de un pub destartalado -donde casi todos querían acercarse y saludarme, pero el profesor Snape los alejó con una mirada severa, cosa que le agradecí internamente- me encontré preguntándome si alguna vez había visto algo tan extraño. El profesor Snape levantó su varita, tocó los ladrillos con una precisión casi rítmica y, como si los ladrillos pensaban por sí mismos, se comenzaron a separar abriendo un portal.
Tragué saliva. Del otro lado se extendía un callejón, vibrante y desordenado, un caos organizado que parecía hecho de pura magia.
—Bienvenido al Callejón Diagon —comentó con voz áspera.
Asentí mientras mi mirada se volvía loca ante la visión de calderos humeantes en escaparates, lechuzas graznando y picoteando el aire, túnicas flotando en percheros, vitrinas repletas de objetos que creí imposible ver. El aire olía a hierbas, tinta y madera quemada, y un aroma que parecía envolverme y llamarme. Tuve la sensación de que en este lugar había algo que me estaba esperando y que estaba hecho para mí.
Pero el profesor Snape no parecía impresionado. Avanzaba como si cada paso fuera un acto militar, su mano siempre al alcance de su varita. Tuve que apresurarme, casi corriendo para poder seguirle el ritmo. Sentí un cosquilleo extraño, una mezcla entre miedo y emoción: el mundo gris y opresivo que conocí comenzaba a quedarse atrás, pero lo que me esperaba no era necesariamente algo seguro.
—Profesor Snape... —balbuceé—. ¿En serio pertenezco a este mundo?
El profesor Snape no me miró, solo siguió avanzando con la misma solemnidad.
—Así es Potter —dijo con voz grave—. Aunque algunos quisieron que nunca lo conocieras.
Recordé las palabras que me había dicho la noche anterior, la confesión que había cambiado todo: Dumbledore, el hombre al que todos consideran alguien protector y sabio, había querido manipular mi vida hasta el punto de ponerme en peligro. Todo lo que hasta ahora había conocido era una mentira. La idea de que alguien al que todos llamaban héroe hubieran querido matarme o usarme como un símbolo me hizo estremecer.
—¿Usted decía la verdad? —pregunté, sintiendo como mi voz salió temblorosa—. ¿De verdad Dumbledore quería... quería que yo muriera?
El profesor Snape se detuvo de golpe, sin darme tiempo a reaccionar tropecé con él. Los ojos negros de Snape se clavaron con los míos, intensos y penetrantes, como si quisieran atravesarme hasta el alma.
—Escucha atentamente, Potter —dijo como si estuviera midiendo cada palabra que salía de su boca—. Hay verdades que se esconden tras los encantamientos más fuertes que cualquier maldición. Dumbledore no quería un niño. Quería un símbolo. Y para tenerlo no podía dejarlo crecer libre: debe moldearse, e incluso sacrificarse por un bien mayor.
Tragué saliva, comprendiendo lo que decía. Pero eso solo me deja un mal sabor, todo lo que había creído sobre mi vida, sobre los héroes y los villanos, sobre mis padres y mi destino, se hacía añicos en un solo instante. Mi mundo, antes simple y monótono, se transformó en un tablero de ajedrez dónde yo era simplemente una pieza codiciada y vulnerable.
—No confíes en él —susurró, con un tono que parecía que me quemaba—. Jamás.
Asentí lentamente, para después volver a seguirlo. Miré a mi alrededor, observando a otros jóvenes magos y brujas que se movían entre tiendas con tanta naturalidad que parecía casi elegante aunque otros no tanto. Algunos llevaban túnicas impecables, otros cargaban libros enormes y pergaminos enrollados. Una chica de cabello rizado pasó corriendo con una escoba que casi rozaba mi cabeza, y gritaba algo sobre “Entrenamiento para vuelo”. Sentí un leve cosquilleo extraño: miedo mezclado con fascinación, y una curiosidad que me estaba haciendo olvidar por un momento mi confusión y mi dolor.
El profesor Snape seguía avanzando, imperturbable, mientras seguía observando cada detalle del callejón. La magia estaba en todas partes: entre los calderas que burbujeaban con gases de colores, pergaminos que se enrollaban solos y plumas que parecían danzar en el aire. Todo lo que había imaginado en mis sueños más secretos cobraba vida de un día para otro.
Al doblar en una esquina de la adoquinada calle, me encontré frente al banco de los magos: Gringotts. -Según el profesor Snape-.
Lo primero que pensé fue que no se parecía en nada a los bancos que había visto antes, desde la acera mientras Dudley entraba a gastar dinero en juguetes. Gringotts se alzaba blanco y retorcido, una construcción imponente de mármol que parecía desafiar a toda gravedad. La entrada era alta y estrecha, custodiada por un par de goblins vestidos con uniformes escarlata y dorados, que lo observaban con una mezcla de indiferencia y desconfianza.
El edificio tenía un aire extraño: sus paredes, en vez de rectas, parecían inclinarse levemente hacia un lado, como si estuviera a punto de desplomarse, aunque daba la sensación de que podía resistir siglos así, desafiante. Las ventanas estrechas y alargadas brillaban al sol como ojos vigilantes.
Editado: 20.09.2025