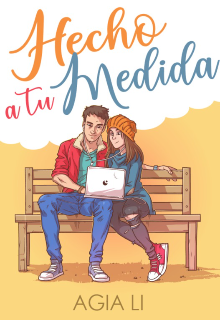Hecho a tu medida
CAPÍTULO 25. ✺La realidad duele✺
El quinto semestre comenzó de la peor forma posible.
Los profesores que me habían asignado eran unos pesados: nos encargaban ensayos innecesarios y nos mandaban a crear maquetas de un día para otro, así que durante medio mes no comí ni dormí bien. Como consecuencia obtuve una jaqueca terrible, acompañada de un dolor de estómago que sólo paraba con medicamentos medianamente fuertes. Y todavía algunos maestros se atrevían a hablar de sus vidas en lugar de impartir clases, como si en el examen pusieran como pregunta: «¿Con quién me engañó mi tercer marido?».
Quizás hasta ese punto descubrí de lo que se trataba ser un universitario de verdad. Fue como si de repente hubiera entrado a otra dimensión, una asquerosa y tormentosa realidad de la cual deseaba huir lo más pronto posible.
En mis ratos libres iba a la biblioteca y dormía en una posición en la que la bibliotecaria pensara que estaba leyendo. Fue una técnica que perfeccioné en un par de semanas.
Entonces, a finales de agosto, cuando estaba preparándome para mi siesta en uno de los cómodos cubículos, Octavio se apresuró a entrar y se sentó frente a mí.
—¿Hiciste la tarea de Arquitectura Mesoamericana? —me preguntó ansioso. En comparación, él tenía peor aspecto que yo.
El lado positivo de este semestre asqueroso era que al menos compartía dos materias con él y tres con Laura.
Le extendí mi cuaderno y suspiré, refunfuñando mentalmente porque no me atrevía a dormir frente a alguien mucho más derrotado que yo.
—No sé qué es lo que haría sin tu ayuda —exhaló tranquilo.
—¿Y Lau? —pregunté después de un rato, sin pasar por desapercibido el rasguño que tenía en el tabique de su nariz.
—Sigue en clase. En un rato viene.
Octavio alzó la mirada, malinterpretando mi escrutinio para ofrecerme la dona que recién comenzaba a comer. Fruncí la nariz ante el grasoso olor, pues desde que había comenzado a comer menos, mi apetito se reducía a galletas saladas y agua.
—Ya comí, gracias.
—Sé que estás mintiendo —acusó—. No has comido en los recreos, eso me preocupa.
Sin tener armas con las que contradecirlo, abrí la boca. Lo entendió y me dio la rosquilla glaseada mientras sonreía.
—¿Te peleaste con alguien? —me atreví a preguntar luego de que me percatara de los moretones en su brazo.
—Ah, no —respondió de inmediato, a la vez que tocaba el rasguño en la nariz—. Choqué con una puerta.
Arrugué la frente y le di otra mordida a la dona.
—¿Y por qué tienes el brazo lleno de moretones?
Siguió mi mirada, se mordió el labio e intentó ocultar su brazo con torpeza.
—Es que últimamente he estado chocando con los muebles. Ya sabes, los desvelos nos vuelven torpes.
Aunque lo dijera, no se lo creía. De los tres, Octavio solía ser el más cuidadoso y odiaba tener siquiera un rasguño que afectara su apariencia.
—¿Estás seguro?
Pese a que no parecía estar de ánimos, logró sonreír. Apretó la punta de mi nariz a modo juguetón.
—No es nada, marciana —insistió—. Vamos, termínate la dona.
Me molestó que me tratara como un cerdo al cual engordar, aun así lo obedecí.
—A todo esto —continuó—, hace tiempo que no he visto a Isaac. ¿Se pelearon o algo?
Fue una pregunta simple, pero lo suficientemente dolorosa como para que parara de comer. Bajé la mirada al libro que tenía al frente, percatándome hasta ese momento que era de química, y resoplé con fuerza.
—Se fue de la universidad.
—¡¿Qué?! —gritó tan fuerte que pudo escucharse fuera del cubículo, alertando a la bibliotecaria y mirándonos con ojos asesinos. Ambos nos encogimos, y sólo hasta que la mujer regresó la mirada a su computador, pudo continuar—: ¿Por qué?
—En pocas palabras… prefería estudiar algo más.
—Vaya. —Se recargó en el respaldo del asiento y me miró con las cejas bien levantadas—. Pero, al menos siguen en contacto, ¿no es cierto?
Para esas alturas, la rosquilla me volvió a parecer muy interesante. Con un tenue, casi imperceptible movimiento, negué. Me encantaba cómo Octavio lograba entender el mensaje de inmediato. Sabía que no estaba ansiosa de hablar del tema, y tampoco deseaba bombardearme con un montón de preguntas que tenía pensadas. Se limitó a inhalar profundamente.
—Estoy aquí para escucharte cuando lo necesites, ¿está bien? —susurró, tomando mi atención.
—Lo mismo va para ti.
Él titubeó por un segundo mientras parpadeaba infinitas veces. Ahí estaba la señal que necesitaba, la muestra de que lo que me había dicho con anterioridad no era cierto.
Antes de siquiera atreverse a abrir la boca de nuevo, se fijó en sus apuntes y apretó el lapicero en su mano.
—Mara, yo…
El ruido de la puerta del cubículo abriéndose nos interrumpió. Asustados, miramos la entrada. Laura se encaminó a nosotros y se sentó al lado de Octavio, sin ser capaz de leer el ambiente.