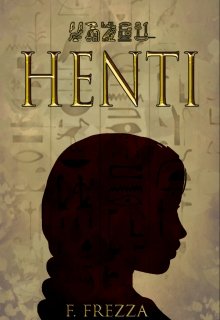Henti
Henti
Imperio Hitita, Año 1245 a.C.
El espejo de bronce me devolvía una vista triste y difuminada de mis ojos, no necesitaba verlos para saber en qué condición se encontraban, rojos, hinchados, húmedos. Sin embargo, mis labios permanecían sellados, una fina línea comprimida ahí en el lugar en donde estaba mi boca pues nadie debería escucharme.
Las telas de lino revoloteaban alrededor formando siluetas, jugando con el sol y la sombra dentro del palanquín en donde había permanecido por espacio de veinte días, viajando a paso constante y deteniéndonos a descansar sólo lo necesario.
Ya me había acostumbrado al invariable bamboleo del palanquín llevado por ocho soldados de mi cohorte.
Miré a un costado, observando de reojo a mi escolta, el único que cabalgaba directamente a mi lado y no detrás ni adelante, tragué grueso y se me escapó una lágrima. No importaba cuánto deseara cambiar el destino, cuánto mi corazón osaba rebelarse en mi pecho, mis manos, mis pies, mi cuerpo permanecía inamovible; quizá la humedad salada que no dejaba de brotar era la única muestra de mi pesar.
Las aspiraciones que tenía, los anhelos, todo ello se desvanecía con cada paso que dábamos, el aroma salado del mar parecía filtrárseme por la nariz a pesar de que aún faltaba un día hasta llegar al puerto de Ura.
¿Por qué yo?
¿Por qué no otra?
Tudkha permanecía con el rostro severo de siempre, mirando hacia delante con las mejillas ligeramente coloradas de rojo por el sol del mediodía y tuve ganas de arrastrarlo conmigo sobre el palanquín, de decirle que dejara de exponerse al calor insoportable.
«Si hubiera, aunque sea una oportunidad de escapar conmigo... ¿lo harías?» En mi mente se repetía la pregunta que más me hubiera encantado hacer, sin embargo, ni una palabra se me salió, acostumbrada a callar y hablar sólo cuando era requerido, el silencio se había acoplado a mi cuerpo.
El polvo del camino me hacía sentir los labios y la boca seca, como si arena me bajara por la garganta.
Bajé el velo, que había quitado para observarme al espejo, antes de cruzar las manos sobre la falda plisada de mi vestido. Así habían pasado las horas, el viento me traía los susurros de los hombres y mujeres a los costados del camino, el olor a pan y queso me llegaba en lapsos cortos en los que se filtraban los aromas de perfumes y el chasquido de las sandalias de los palanquineros.
—¿Es su alteza, la princesa Henti?
—Escuché que viaja a Egipto para casarse con el faraón.
—Un matrimonio político.
—Una ofrenda de paz.
—Un regalo.
«Un regalo» pensé.
Sí, eso era.
Nuevamente miré a mi lado sintiendo un doloroso tirón. Había visto crecer a ese niño de sonrisa perezosa hasta que se convirtió en un hombre tan alto que tenía que levantar mi cabeza para lograr mirarlo a la cara.
Mantuve mis ojos sobre su perfil difuminado, pensando en la razón por la cual mi corazón latió desbocadamente en el momento que me lo crucé. Preguntándome por qué no podía ser como mis demás hermanas, más racional, menos enamoradiza.
Quizá fue su mirada, profunda pero infinitamente clara lo que me hizo querer frecuentarlo, mis ojos lo seguían, mis pasos se conducían hasta su presencia, me escabullía de mis doncellas sólo para verlo entrenar con los demás soldados.
Un simple niño, una simple niña, me gustaba pensar que eso éramos y por eso nos vimos, porque no encajábamos del todo en el palacio.
Quería chocarme con él y sentir su mirada sobre mí cuantas veces pudiera, a veces osaba ir contra la modestia femenina y usar algún collar brillante que quizá lo atrajera con su luz.
Pero Tudkha era eso, un soldado, rígido, disciplinado y poco dado a la codicia, un hijo de generales que había optado por ascender desde abajo, el oro no lo seducía, mucho menos la mano de la princesa y que odio me daba cuando lo comprobaba. Si hubiera sido más mundano, más codicioso, tal vez podría haberlo arrebatado y arrastrarlo a mi lecho mucho antes de que esto pasara.
Maldita sea yo, que me costaba encontrar el valor.
Pero ya fuera mi insistencia o los constantes encuentros, habían terminado por ablandar el corazón del guerrero que parecía no atreverse a respirar cada vez que pasaba. Acercaba mi mano a la suya rozándolo tímidamente bajo el revuelo de tela que se formaba cada vez que pasaba, tratando de empequeñecer mis pasos y retener el aroma a sol y sal que exudaba su cuerpo en contraste con el mío, meticulosamente perfumado con mirra.
Encontrarnos era difícil y muchas veces la noche y dos o tres doncellas de confianza me ayudaban a escapar de mis habitaciones. Otras veces él lograba colarse, aun sabiendo que su atrevimiento podía costarle todo, incluso la vida.
El aire se llenaba de su voz, tranquila y enronquecida, me contaba sobre el mundo que él veía tras las paredes del palacio, sobre el mercado, el ruido de los ciudadanos, el aroma a pan y miel, ese mundo que yo prácticamente desconocía.
Apoyaba mi cabeza en su hombro y lo escuchaba, preguntas me brotaban a borbotones, derramaba palabras sin cesar, con él yo hablaba, con él yo era auténtica, con él yo era feliz.
Y esa felicidad, que ahora me resultaba casi infantil y poco ambiciosa, era lo único que nos quedaba, puesto que, como mil veces lo había pensado, de no haber sido ambos tan correctos, habríamos evitado, por medio de una pequeña vergüenza, el honor, tornado en sacrificio que se requería de mí.
Volví al presente, sacada de mis recuerdos ante el movimiento que hizo el palanquín al detenerse, el sol se estaba escondiendo y era hora de encontrar un lugar para dormir, y ahí quizá por fin tuviera la oportunidad de escabullirme entre sus brazos una última vez. ¿Me dejaría o me rechazaría?
Desmontando de un salto se acercó a ofrecerme su ayuda para bajar, una mano de piel áspera me recordó las suaves caricias que se esforzaba por prodigarme pese a lo tosco de sus movimientos. Tragué grueso recordando la orden de mi madre.