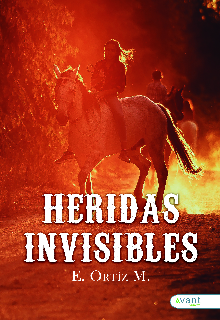Heridas Invisibles
II.
Trémula y sin aliento, la joven apenas y logra separarse del marco de la puerta y abrirla para permitir al foráneo entrar en la casa… Se corrige, que ese foráneo, ese vagabundo mísero y burdo, es su patrón. En su mente no logra hacer concordar la presencia de ese hombre con lo que sabe de él, que es muy poco, Adriano casi nunca habla de su hijo: Se marchó seis años atrás para unirse al ejército que hacía llamados incesantes a servir a la nación que se veía amenazada de invasión por países vecinos, luego de la muerte de la madre cuando él tenía veinticinco años. Adriano siempre decía que se desperdiciaba su potencial en el ejército, que lo quería de vuelta, pero nunca dijo porqué se marchó en primer lugar.
El paso de Franco denota orgullo y dominancia, los hombros echados hacia atrás y la espalda derecha, deja el saco en el suelo, sí, es en definitiva un saco militar y las botas también. Echa un vistazo alrededor, hacia las paredes de elaborado talle, sin ninguna fotografía suya por doquier, Franco no se extraña de esto.
—Daré aviso al señor que está aquí —informa ella, su voz mucho más dócil pero con el orgullo herido. Franco asiente, pero decide seguirla por el pasillo que, según recuerda, no estaba allí. Han hecho varias remodelaciones, al parecer. El corredorcillo lleva a un solo camino: una par de puertecillas de cristal abiertas de par en par, por donde penetra el sonido de la orquesta y la algarabía de la fiesta, el dorado rayo de sol es resistido por el túnel de enredaderas que rodean las escalerillas de dorado barandal hasta que tocan el suelo fértil de la propiedad.
La joven atraviesa mesas y carpas hasta dar con la principal, desde la posición que Franco ocupa se puede ver perfectamente a la joven inclinarse en el hombro de un señor y murmurar algo al oído, con éste gesto se ciñen aún más sus caderas a ese espléndido vestido dándole un aire erótico a su figura. Se aparta el pensamiento de la cabeza cuando los ojos grises del viejo Adriano chocan con los suyos a través de la multitud; su padre, luce más viejo que antes, más delgado, más lánguido y de cabellos casi grises en su totalidad, el metro noventa que medía parece que le quedó grande y se ha encogido, pero al verlo ponerse en pie con energía y extender sus arrugas en una sonrisa y un balido de júbilo, Franco tiene la sensación de que su padre no ha cambiado. Eso puede ser para bien, y para mal, si eso significa que aún tendrá motivos para alejarse del hombre que le dio la vida.
Se detiene la música al instante del grito súbito del signore, los invitados se detienen del jolgorio y las habladurías para girarse en dirección del agasajado y verlo atravesar las mesas, llevándose de encuentro sillas y vasijas con flores por igual. Franco se adelanta al encuentro del padre que le toma las mejillas y se las besa dos veces para, luego y con mayor énfasis, intentar absorberlo en su corazón un abrazo efímero. Algo susurra en su oído, algo que nadie más que Franco logra escuchar y a su padre lleva a derramar un par de lágrimas de dicha. Sin aliento, alterado y con un buen color en sus mejillas, Adriano se gira hacia la multitud.
—¡Mi hijo, Franco, ha tornato a casa!
Compartiendo el sentimiento de gloria del padre que recibe a su hijo, los invitados celebran y aplauden al dúo que, cuales políticos en plena campaña, estrechan manos, presentan nuevas relaciones y saludan a viejos amigos que no le reconocen, que no hacen mención por los años lejos, que olvidan el olor y el aspecto del hijo para emular la felicidad del padre. Sentando en la mesa principal junto a su padre y su tío, el signore Geronimo, es servido y atendido con plena copiosidad, la copa se le llena varias veces del mejor vino y el plato nunca pasa más de diez minutos vacío.
Al otro extremo de la fiesta, junto a otras relaciones, la joven empleada de confianza del signore lanza una mirada mordaz en su dirección cuando los meseros rellenan la copa por tercera vez, y él agradece, según puede leer en los labios, con una “grazie” italiano. Cozzo!, no logra disfrutar de la fiesta, baila por compromiso, la misma copa de champagne baila en sus dedos porque no tiene ni sed, lo único que le queda es la responsabilidad de mantener la celebración en orden.
—Matilde —dice a la chica, entrando en las cocinas, la joven vivaracha le atiende enseguida con un “sí, señora”, en español—, dile a tu madre que aliste una recámara más, principal, para el hijo del signore.
—¡Uy, el patroncito!, dicen las meseras que está…
—¡Matilde! —reprocha su madre desde el fondo de la cocina, la matrona encargada de las habitaciones de huéspedes de la casa grande—. Yo lo hago, señora, no se preocupe. ¡Méndiga escuincla…!
La joven se retira de nuevo a la fiesta, sus tacones recorren una vez más el pasillo al patio central, se detiene antes de que los rayos del sol le alcancen pero perfilan su figura como a un ángel. Piensa, en lo que la presencia del hijo del signore representa para sus planes, en que el trabajo de muchos años está por irse al caño y todo, por ese hombre que sonríe y festeja en medio de la prosperidad y abundancia; para ella, Franco Callahuge no se merece estar en ese sitio, y le será difícil ocultarlo.
Editado: 20.08.2022