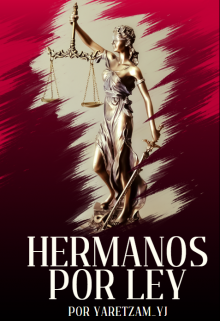Hermanos por ley
Capitulo 8
El día era cálido, una primavera radiante y hermosa como pocas veces habían visto. La pequeña Sofí corría detrás de su pelota, tan rápido como sus piernas le permitían.
El patio de la casa era pequeño, pero suficiente para que ambos jugaran felices. Josué sonreía mientras se dejaba caer al lado contrario de la portería improvisada con dos macetas, observando cómo Sofí celebraba victoriosa tras anotar un gol.
—¡Te gané, te gané! —canturreaba Sofí, burlándose de su hermano con una mueca traviesa.
—¡Vengan a comer! —los llamó su madre desde la ventana, su voz dulce resonando en el aire.
Ambos comenzaron a correr hacia la casa como si de una carrera olímpica se tratara, peleando por no ser el último. Como siempre, Josué se dejó ganar, riendo al ver cómo su hermana celebraba su "triunfo".
Ya en la cocina, mientras su madre servía la comida, los hermanos se molestaban entre sí con bromas cariñosas. Josué torcía los ojos y sacaba la lengua, provocando carcajadas en la pequeña Sofí.
—Josué, deja a tu hermana en paz —lo reprendió su padre al entrar en la cocina, aunque su tono no era severo. Luego miró a la niña—. Sofí, deja de jugar, es hora de comer. —
Finalmente, la familia completa se reunió alrededor de la mesa. Las risas y los chistes llenaban el aire, y Josué alzó la vista, sintiendo una paz indescriptible en su pecho. Era como si estuviera soñando.
—¿Qué pasa, hijo? —preguntó su padre al notar su expresión ausente.
—Nada —respondió Josué con una sonrisa ligera—. Solo estaba pensando.
—¿En qué piensas? —preguntó Sofí con sus ojos grandes y curiosos, llevándose una cucharada de sopa a la boca.
Josué sonrió con ternura y acarició la pequeña cabeza de Sofí, sintiendo un peso inexplicable en su pecho, algo dentro de si le decia que no tenía mucho tiempo.
—En nada, pequeña. Solo que… es como si estuviera soñando —confesó, sin dejar de acariciar su cabello.
Entonces, el ambiente cambió de golpe.
—Claro que estás soñando —interrumpió su padre, pero su voz ahora era glacial.
Un escalofrío recorrió a Josué, y cuando alzó la vista, el hermoso día de primavera había desaparecido. Los rayos del sol ya no se filtraban por la ventana, y la mesa, antes llena de comida y risas, ahora estaba vacía. Solo estaban él y su padre, sentados frente a frente en un vacío y oscuridad asfixiantes.
—Eres una basura —escupió su padre, sus ojos oscuros y llenos de resentimiento—. ¿Tienes el descaro de soñar con ella, como si nada hubiera pasado?—
—Cállate —murmuró Josué con dificultad, mientras los recuerdos le llegaban como cuchillas, atravesando su mente.
—Fue tu culpa —continuó su padre, su voz cortante como un látigo—. Tú la mataste. Tú destruiste esta familia.—
Las palabras lo golpearon como puñetazos en el pecho. El aire se volvió denso, sofocante. Josué quiso responder, gritar que no era cierto, pero su garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno.
Intentó calmarse, llevó las manos a su rostro, pero algo no estaba bien. Sus palmas se sentían húmedas y pegajosas. Bajó la mirada con lentitud, el corazón latiendo con fuerza. Lo que vio lo llenó de horror: sus manos estaban cubiertas de sangre, roja y fresca.
—¡Tú la mataste! —gritó su padre, golpeando la mesa con tal fuerza que todo a su alrededor comenzó a derrumbarse.
Josué retrocedió bruscamente, cayendo de la silla. Aterrizó de espaldas, pero no se detuvo; se levantó como pudo y comenzó a correr, alejándose de las palabras de su padre, que lo perseguían.
—¡Tú la mataste! ¡Tú destruiste todo! —
Las manos de Josué temblaban mientras intentaba limpiarse la sangre en su ropa, pero solo empeoraba. La sangre se extendía, manchándolo todo. Sus pantalones, su camisa, sus brazos; el rojo parecía multiplicarse como una mancha imposible de borrar.
Corrió hacia una puerta al final del pasillo, su única salida, pero esta parecía alejarse cada vez más. Sus pasos eran pesados, como si el suelo intentara atraparlo, y el eco de los gritos y llantos se hacía más fuerte, perforándole los oídos.
Cuando finalmente cruzó la puerta, el paisaje cambió abruptamente. Ahora estaba afuera, bajo un cielo gris y opresivo. En medio del asfalto, vio a su madre arrodillada, llorando desconsoladamente mientras sostenía el cuerpo sin vida de Sofí.
El tiempo pareció detenerse. Josué sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. Dio un paso hacia ellas, pero no pudo avanzar más. El peso de la culpa lo dejó paralizado, incapaz de moverse.
—Es tu culpa, tu la mataste —susurró su madre, con la mirada perdida en el vacío.
—Tu la mataste, tu la mataste — repetían las personas a su alrededor, no tenían rostro, y comenzaron a rodearlo. — Tu la mataste, tu la mataste. ¡Tu la mataste! — gritaron con fuerza.
Josué despertó de golpe, jadeando y empapado en sudor. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si acabara de escapar de un abismo. Se llevó las manos al rostro, temblando mientras intentaba convencerse de que todo había sido un sueño.
—Si claro, como si no tuvieran razón. —murmuró para si mismo, dejando escapar un suspiro pesado mientras volvía a cubrirse el rostro con las manos.
Las pesadillas habían aumentado desde que mudaron a esta casa, pero no tenía el valor de decirle a su madre. Finalmente la veía contenta, despreocupada. ¿Cómo decirle a su madre que se fueran?
Se levanto de la cama sintiendo aun la opresión en su pecho, pero esforzándose por ocultarlo. Tomó un ducha rápida y salió de la habitación.
—Al fin despiertas, ya me estaba preocupando. —dijo su madre al verlo cruzar por la puerta de la cocina. —Siéntate, el desayuno esta listo. —