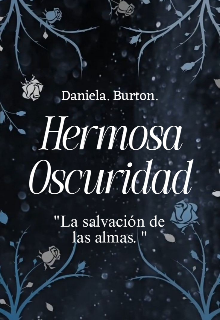Hermosa oscuridad
Capitulo 47
Connie.
El sol apenas empezaba a asomarse, tiñendo el cielo con tonalidades cálidas que contrastaban con el aire frío del amanecer. La cabaña estaba en silencio cuando desperté. Me había quedado dormida en el sofá de la estancia y me había cubierto con las sábanas que antes lo ocultaban. Miré a mi alrededor y algo dentro de mí se activó al ver que
Christopher no estaba cerca.
Me senté, desorientada. Todo estaba quieto. Demasiado...
Salí con cuidado, sintiendo la madera crujir bajo mis pies. Afuera, el aire me acarició el rostro cómo si quisiera despejarme los pensamientos. El paisaje era sereno, casi mágico. Extensiones infinitas de tierra seca y pasto áspero, árboles solitarios que parecían inclinarse hacia el sol, y un viento que traía el aroma a tierra y leña. La granja se sentía aislada del mundo. No había ni una sola señal de otro ser humano más allá de nosotros. Era cómo si estuviéramos escondidos del tiempo.
De pronto, a lo lejos, lo ví.
Una figura quieta, de espaldas, con los hombros tensos, el cuerpo firme.
Me acerqué con pasos cautelosos, dejando que el silencio fuera mi escudo. Estaba frente a un grupo de lápidas sencillas, cubiertas parcialmente por hierba seca. No las tocaba, sólo las miraba, cómo si observarlas fuera una penitencia. Me detuve unos pasos detrás, sin querer romper el momento, pero él habló antes de que pudiera decidir si acercarme más;
—Mi madre... está ahí... —susurró, con la voz baja, cómo si temiera despertar algo dormido—. Mi padre... y mi hermano. Y también mis tíos.
Guardé silencio y tragué grueso. Mis ojos se deslizaron hacia las lápidas después. No había flores. Sólo la piedra y la tierra dura. Y él... De pie, solo. Cargando algo que, por primera vez, parecía más grande que todo lo que había visto en él.
— No habíamos dudado en enterrarlos aquí... Esta tierra... era de ellos. Mis padres la habían cuidado en su juventud junto a mi tío. Era especial... antes de que todo se volviera… esto.
Me acerqué, despacio y puse mi mano sobre su espalda, entre sus omóplatos. Estaba tenso, pero no se apartó.
— Aveces... me da miedo recordarlos. Porque cuando lo hago, siento que algo dentro de mí se quiebra, Connie.
Mi nombre saliendo de sus labios hizo que mi garganta se cerrara. Me acerqué más y apoyé mi frente en su brazo.
—Entonces no te detengas. Recuerda todo lo que puedas. Yo te ayudo a sostenerlo.
Él suspiró, cómo si con ese aire intentara vaciar toda la rabia, el dolor y la impotencia contenida. Me tomó la mano sin mirarme. Nos quedamos ahí, en medio del viento y el amanecer, frente a esas lápidas que no sólo guardaban cuerpos, sino fragmentos de un pasado que Christopher todavía no podía dejar atrás.
Bajé la mirada hacia las piedras grises, sintiendo que invadía algo sagrado, algo privado. Aún así, no me moví. Me quedé a su lado, en silencio. De algún modo sabía que lo necesitaba, de algún modo sabía que no podía enfrentarlo solo, no todavía, y yo... Yo no era digna de esto, de nada de él, pero no quería abandonarlo con algo así.
—Antes... —empezó, sin apartar la vista de las lápidas. Su voz me ayudó a regresar de golpe al aquí—. Yo... no podía ni acercarme. Ni siquiera hablar de esto. Phoenix, esta granja, todo esto... era cómo si todo me escupiera en la cara que los perdí. Y yo... no sabía cómo lidiar con eso. Fueron tantos años así...— Su voz se quebró un poco, pero respiró hondo, obligándose a continuar;—Sentí que me abandonaron. Que no valía lo suficiente para que pelearan por quedarse. Que algo en mí no fue suficiente para que decidieran quedarse conmigo. Pensé que fueron cobardes... egoístas, pero el egoísta fuí yo al final por pensar eso.
Lo miré de reojo. Sus ojos no derramaban lágrimas, pero estaban cristalinos, oscuros, apagados.
—Durante años, preferí el rencor al dolor... Porque dolía menos odiarlos que extrañarlos. Porque con el rencor al menos sentía que tenía el control de algo. El dolor me dejaba roto, desarmado. Y yo no sabía cómo volver a armarme. Había decidido esconderme dentro de mi fría coraza porque lo creí mejor para todos...—Un nudo se apretó en mi garganta. No supe si tomar su mano o simplemente dejar que soltara todo—. Pero tú… tú me enseñaste algo distinto —dijo con suavidad, mirándome de lado, como si me estuviera hablando desde un lugar muy lejano de su memoria—. Constans. Lamia. Tú.
Mi piel se erizó. No por el nombre, sino por cómo lo dijo. Por lo que traía su voz: una carga de años, de noches en vela, de pérdidas irreparables.
—Me dijiste que no tenía que entender del todo lo que hicieron —siguió, con hilo de voz—, pero que conservar ese rencor era cómo encadenarlos a mí. Cómo impedirles descansar. Que a veces… sólo hay que dejar ir. No por ellos, sino por uno mismo.
Cerró los ojos un instante.
—Hoy... no sé por qué, pero sentí que tenía que venir. Que debía pararme aquí y hablarles. Debía decirles lo que me reservé tanto tiempo... que los extraño. Que sigo roto, sí, pero que estoy tratando. Que hay alguien que me está ayudando a recordar lo bueno.
Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento no fue Chris el chico fuerte, ni el vengador, ni el protector. Fue un niño. Uno que aún añoraba la voz de su madre, los abrazos de su padre, las risas de su hermano.
Acaricié su rostro, en silencio. No necesitaba palabras. Él ya estaba diciendo lo importante. Yo sólo podía estar ahí, para que supiera que no estaba solo esta vez.
El silencio que se crea después es denso, pero no incómodo. Se siente cómo si el viento mismo respetara el momento. Yo no puedo dejar de mirarlo. Cómo la brisa le agita el cabello, cómo el amanecer apenas ilumina los bordes de su rostro. Luce tan humano ahí, tan vulnerable. Y aun así, irradia esa fuerza quieta que siempre ha tenido. Esa que me hace sentir que, pase lo que pase, él siempre encontrará una manera de ponerse de pie otra vez.